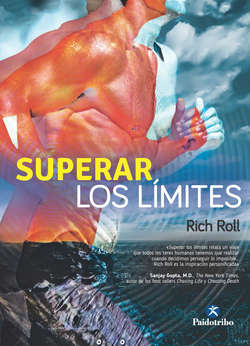Читать книгу Superar los límites - Рич Ролл - Страница 9
ОглавлениеCAPÍTULO TRES
CORRIENTES UNIVERSITARIAS
Aguas rápidas, tiempos altos y ritmo californiano
Mis resultados en Metros, combinados con mi ranking nacional, fueron suficientes para llamar la atención de las universidades más importantes. Con un expediente lleno de sobresalientes y estando matriculado en todos los cursos avanzados disponibles, mis posibilidades de ser aceptado eran prácticamente a prueba de balas. Aun así, trabajé muy duro en mis solicitudes y confeccioné una especie de ensayo esotérico sobre mi persistencia y mi idilio amoroso con el agua; incluso adjunté una foto mía subacuática con una sonrisa distorsionada por la corriente turquesa. Los entrenadores no tardaron en empezar a llamar y pronto empecé a tomarle el gusto a la vida universitaria yendo por todo el país en viajes de reclutamiento con todos los gastos pagados.
Mi primera visita fue a la Universidad de Míchigan, un centro de primera línea que cuenta con un programa de natación con una historia legendaria dirigido por mi entrenador favorito, el popular e hipertalentoso Jon Urbanchek, que posteriormente acabaría entrenando a los equipos olímpicos de natación de Estados Unidos de 2004 y 2008. Como nativo del estado, mis raíces de Wolverine eran profundas. No sólo mi madre y mi padre habían estudiado en la Universidad de Míchigan, sino que también tenía muchos primos, tías y tíos. Como familia, los colores maíz y azul corrían por nuestras venas.
Pero, de lejos, la persona más importante de mi amplia familia que estudió en Míchigan fue mi abuelo por parte de madre, Richard Spindle. A finales de los años veinte, Richard había liderado el equipo de natación de la Universidad de Míchigan llevándolo a una serie de campeonatos de la Big Ten Conference y a innumerables victorias bajo la tutela del venerable entrenador Matt Mann, que una vez dijo: «El equipo de natación de la Universidad de Míchigan de 1926-1927 es el mejor equipo universitario de la historia»1. Y mi abuelo destacó esa temporada, registrando el récord nacional en los 150 metros espalda. Esta marca le convirtió en una promesa olímpica para los Juegos de Verano de 1928 en Ámsterdam, junto con el más famoso nadador de la época, Johnny Weissmuller, que luego se convertiría en Tarzán en la gran pantalla. Finalmente, mi abuelo se quedó sin plaza olímpica por un puesto al terminar cuarto en las pruebas. Pero ha quedado como uno de los grandes nadadores de su tiempo, una auténtica leyenda que completó su carrera como capitán del equipo de Míchigan durante su último año de universidad, en 1929.
Decorando los pasillos del magnífico Matt Mann Natatorium del campus Ann Arbor había muchas fotografías de equipos de la época de mi abuelo. Y si miras de cerca la foto de 1929, dejando a un lado el tono sepia de la imagen envejecida y los bañadores de lana sin mangas, mi parecido con mi abuelo es más que inquietante. Por desgracia, Richard Spindle murió años antes de que yo naciera víctima de una predisposición genética a las enfermedades cardíacas que se lo llevó cuando mi madre estaba en la universidad, a la relativamente temprana edad de 54 años. Pero, aunque nunca llegó a conocer a su homónimo nieto, tuvo mucha influencia en lo que soy hoy en día. Pese a que tengo que confiar en la memoria de mi madre para conocerle, está claro que compartimos muchas cosas, incluidas las más obvias: la fascinación por el agua, un ardor competitivo y la pasión por la forma física.
Fue ese amor de mi madre por el padre que perdió tan pronto el que hizo que me pusiera su nombre y que imbuyera mi vida con las cosas que le gustaban a él. Fue por eso por lo que me tiró a la piscina aquel profético día siendo yo bebé, y su apoyo fiel a mis sueños de agua fue un factor importante. Solía bromear diciendo que yo era la reencarnación de Richard Spindle. Pero en muchos aspectos, no era una broma. Siento una conexión espiritual con ese hombre; estoy convencido de que estoy aquí para seguir con su legado y completar su misión inacabada.
En mi graduación, mi madre me regaló copias enmarcadas de aquellas fotografías de equipo. Están colgadas en mi despacho. Varios años después, para mi cumpleaños, me regaló su manta de deportista de Míchigan, un paño de lana azul oscuro con una «M» mayúscula en color maíz y su nombre bordado en una elegante cursiva. Hoy en día sigue extendida sobre nuestra cama. Ambos regalos me recuerdan cada día de dónde vengo y quién soy, y son talismanes que representan la lógica que hay detrás de mi decisión de cambiar de vida.
Fue la imagen de mi abuelo la que me vino a la cabeza la noche antes de mi 40 cumpleaños cuando casi me desmayo subiendo las escaleras. No quería morir como él. No podía. Sabía que en cierta forma mi misión era corregir en mi propia vida lo que había ido terriblemente mal en la suya. Richard Spindle fue la razón por la que volví a comprometer mi vida a ampliar los límites de la salud y la forma física.
Pero volvamos a mi viaje de reclutamiento a Míchigan. La visita empezó con una competición dual el viernes por la noche en la que me senté en las gradas, intimidado y en silencio, a observar al equipo competir mientras los nadadores iban pasando para presentarse. Era dolorosamente consciente de mis poco desarrolladas habilidades sociales, de que mi conversación era forzada y de que era incapaz de establecer contacto visual. Lejos de mis amigos del club de natación Curl, me sentía un completo inadaptado social. Podía encantarme nadar, pero interactuar con la gente siempre había sido algo muy difícil para mí, sobre todo con gente nueva. A mi edad, otros parecían sentirse muy cómodos consigo mismos, algo que me desconcertaba. En ese momento todavía no me había dado cuenta de que, muy pronto, encontraría la solución a mi problema, aunque fuera una que llevaba un coste asociado.
Tras la competición, me mandaron a una fiesta de nadadores en una casa local. El equipo había ganado y los ánimos estaban altos, literal y metafóricamente. Antes incluso de que pudiera quitarme la chaqueta, ya me habían plantado en la cara una enorme jarra de plástico de cerveza, la primera de mi, hasta entonces, corta vida, cortesía de Bruce Kimball.
Bruce, acertadamente llamado «El remontador», era el mejor saltador de Míchigan y acababa de ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1984 desde la plataforma de 10 metros. Sólo tres años antes, Bruce había sido envestido de frente por un conductor borracho que le rompió una pierna y le fracturó todos y cada uno de los huesos de la cara. Tuvo una laceración en el hígado y le habían quitado el bazo. Las cicatrices de su rostro contaban el trágico suceso. Todo el mundo sabía quién era Bruce: su historia era leyenda. Y ahora estaba allí, dándome una cerveza. Mi primera cerveza.
—¡Traga! —gritó Bruce, seguido de sus compañeros.
—¡Traga! ¡Traga! ¡Traga!
Aunque yo no era saltador, idolatraba a Bruce y todo lo que había tenido que superar para alcanzar la grandeza. Así que no estaba dispuesto a decepcionarle, a pesar de mis dudas ante ese extraño brebaje. Siempre me había sentido orgulloso de mi abstemia y era bastante crítico con los compañeros que se pasaban los fines de semana borrachos, pero esta vez era diferente. Esta vez, una auténtica leyenda del deporte me estaba exhortando a beber. Me sentí obligado a inclinar la jarra tamaño Big Gulp y a tragarme el litro entero hasta que no quedó ni una sola gota. No estuvo mal para la primera cerveza de mi vida.
Con el estómago hinchado, me doblé intentando mantenerlo a raya. Pero tras unos segundos, se me calmó. Lo que experimenté después me cambiaría la vida para siempre. Para empezar, me puse rojo. Después, un profundo calor empezó a subirme por las venas, como si la mantita más cálida del mundo me envolviera todo el cuerpo. Y, de repente, todos esos sentimientos de miedo, resentimiento, inseguridad y aislamiento desaparecieron convirtiéndose en una avalancha de confort y sentido de la pertenencia.
¿Mi único pensamiento? Consigue más. Ahora. Y para deleite de los nadadores de Míchigan, en un abrir y cerrar de ojos ya me había bebido la mayor parte de un paquete de seis, y venían más de camino. Y cuanto más bebía, mejor me sentía. Por primera vez en mi vida experimenté lo que podría ser sentirse normal: unirse a un grupo de personas y, simplemente, iniciar una conversación espontánea; mirar a alguien a los ojos y bromear; flirtear con una chica, reír y, en general, sentirme bien conmigo mismo. Me sentí encantador, incluso divertido, y el centro de atención. Sinceramente, había encontrado la respuesta. ¿De verdad podía ser tan fácil?
Los datos preliminares indicaban que sí, que era así de simple. En una hora, Bruce Kimball se había convertido en mi mejor amigo. Juntos nos tomamos más cervezas, y vi con asombro cómo este raro espécimen deportivo realizaba lo que, hasta el día de hoy, sigo considerando el mejor truco de fiesta que he visto en mi vida. Con una jarra de cerveza llena en una mano, desde una posición inmóvil, saltó varios metros sobre el suelo antes de doblar las rodillas y echar la cabeza hacia atrás hasta completar una perfecta voltereta clavando la caída sin el más mínimo bamboleo. ¿El giro inesperado? No derramó ni una sola gota de la cerveza que llevaba en la mano. Fuera lo que fuera lo que tenía ese chico, yo lo quería.
Pero el futuro de Bruce no sería la maravillosa historia de éxito que me imaginaba en ese momento. Tres años más tarde, en 1988, sólo dos semanas antes de las pruebas de salto para el equipo olímpico estadounidense, arroyó a un grupo de adolescentes con el coche a cerca de 150 km/h matando a dos niños e hiriendo a cuatro. Fue sentenciado a 17 años de cárcel por conducir borracho, que, al final, se quedaron en cinco.
Por supuesto, no podía adivinar el futuro ni cómo transcurriría mi propia vida a raíz de las semillas plantadas aquella noche. No, aquella noche mi horizonte se limitaba a mi borrosa visión y al creciente éxtasis que sentía. Estaba extremadamente feliz, no sólo porque por fin me había mezclado con un grupo de extraños y había descubierto que podía ser encantador con las chicas, sino también porque había encontrado una cura para todo lo que me afligía. Sólo había un pensamiento que me rondaba la cabeza: ¿cuándo puedo volver a hacerlo?
Volví a casa, a Bethesda, deseando ir al siguiente viaje de reclutamiento. Durante unos cuantos meses más, repetí mi aventura por toda la Costa Este. Pasé por Princeton y me paseé por sus famosos eating clubs tomando vodka con tónica con la élite académica. Después de eso, puse rumbo a Providence, donde asistí a las mejores fiestas que Brown pudo ofrecerme y en las que comí almejas y ostras, y bebí innumerables cervezas. Frente a pasar un buen rato, pasaron a segundo plano asistir a clase, averiguar qué podía ofrecerme cada universidad y evaluar sus programas de natación. A continuación fui a Harvard, que, por razones obvias, era mi primera elección. La universidad soñada. En Cambridge, para mi fin de semana Harvard-Yale, empecé jugando un partido informal de fútbol americano de toque con los nadadores de Harvard. Tragar cerveza de un barril parecía obrar milagros en mi falta de coordinación entre mano y ojo. Con la cabeza zumbándome, nos dirigimos al partido de fútbol Harvard-Yale, en el que me mantuve caliente bebiendo mi primer bourbon, elegantemente servido en una petaca de plata monogramada. En el descanso, salí del estadio con los nadadores Dave Berkoff y Jeff Peltier y nos metimos en la cercana piscina Blodgett, las excelentes instalaciones de Harvard. Sólo estábamos nosotros tres acompañados de un paquete de doce cervezas. Nos pusimos nuestros speedos, nos subimos a la plataforma de salto de 10 metros y nos bebimos por turnos las cervezas antes de tirar nuestros borrachos cuerpos a la piscina en un concurso improvisado de panzazos. El resto de los nadadores del equipo y de visitantes no tardaron en unirse a nosotros empujando hasta el borde de la piscina un carrito de supermercado con un barril recién pinchado para jugar al «cervezapolo». Con la piscina entera para nosotros solos, jugamos durante dos horas a una versión alcohólica del waterpolo que era pura hilaridad.
Completamente borracho, tuve que ducharme, vestirme y poner rumbo a un restaurante local para reunirme con el entrenador Joe Bernal. Hice todo lo posible por parecer sobrio, pero no paré de meter la pata durante toda la cena «de negocios», mascullando mi discurso y quedando en evidencia al repetir las preguntas, hablar sin parar y pasarlo mal para no dar una cabezadita. Mis recuerdos de la entrevista son vagos, pero estoy bastante seguro de que la pifié. Tanto para ir a Harvard. Seguro que el entrenador Bernal se dio cuenta de que estaba como una cuba. Me sentí realmente decepcionado conmigo mismo por haberme comportado así. Había trabajado tanto y había llegado tan lejos. ¿Cómo pude poner en peligro la oportunidad de mi vida actuando así? Ése no era yo. Todavía no. Fue el primer bache en mi carrera de alcohólico.
Antes de irme de Cambridge, me aseguré de que el entrenador Bernal supiera quién era en realidad, así que, con toda la humildad que fui capaz de reunir:
—Para empezar, me gustaría disculparme por lo que pasó la otra noche. Fue imperdonable —dije intentando mantener el contacto visual.
—¿Disculparte por qué? —me respondió con cara de desconcierto. ¿Había esquivado una bala? ¿O es que le daba igual? Decidí no remover el avispero y dejarlo estar.
—Simplemente quería asegurarme de que sabe lo mucho que me gustaría venir a Harvard. Si me aceptan, definitivamente vendré. Definitivamente.
—Estupendo, Rich. Eso es justo lo que quería escuchar. A partir de ahora, todo depende de los chicos de admisión, pero nos encantaría contar contigo. Estaremos en contacto.
Cuando se calmaron las aguas, me habían aceptado en todas y cada una de las universidades a las que envié mi solicitud: Princeton, Amherst, Universidad de Míchigan, Universidad de Virginia, Cal Berkeley, Brown, Stanford y, sí, Harvard. Un pleno. De hecho, fui el único estudiante de Landon al que habían aceptado tanto en Harvard como en Princeton. El futuro parecía prometedor. Tal como le prometí a Tom Verdin, ese nadador que idolatraba cuando tenía ocho años, iba a ir a Harvard.
Pero tenía una sensación inquietante que no se iba. Fue a finales de abril de 1985 cuando me zambullí en la edición recién llegada de mi adorada revista Swimming World. En la portada había una foto del equipo de Stanford, subidos en lo más alto del podio del campeonato de la primera división de la NCAA de 1985 celebrando la victoria con amplias sonrisas y con el puño en alto. No pude evitar preguntarme cómo sería nadar con esos tipos en la misteriosa California. No pude evitar fantasear y mucho menos podía imaginarme que podría convertirse en una realidad. Vale, yo era un nadador decente, pero estaba lejos de ser genial. Así que me lo quité de la cabeza por considerarlo un sueño imposible, apagué las luces e intenté dormirme. Pero no podía.
Al día siguiente decidí aparcar mis miedos, dudas e inseguridades, cogí el teléfono, llamé a información y pedí el número de la oficina del infame entrenador sargento instructor de Stanford, Skip Kenney. Con el sudor corriéndome por la frente, marqué nervioso. Y entonces, alguien al otro lado respondió.
—Natación de Stanford, el entrenador Knapp al habla.
Ted Knapp era el joven ayudante del entrenador de Stanford, un recién graduado y en su época un buen nadador. Me presenté, le expliqué que estaba interesado en Stanford y que ya me habían aceptado, y le dije cuáles eran mis tiempos en natación.
—No estoy seguro de ser suficientemente rápido. Vosotros tenéis tanto talento. Tanta intensidad. Sólo necesito saber si estoy perdiendo el tiempo.
Me preparé para el inevitable chasco.
—En absoluto, Rich. ¿Cuándo puedes pasarte y hacernos una visita?
No podía creer lo que escuchaban mis oídos.
Jamás olvidaré la primera vez que vi la avenida de palmeras de Stanford, un bulevar absolutamente maravilloso bordeado por palmeras que moría en la arenisca española del patio cuadrangular de Stanford, con su iglesia resplandeciendo bajo el sol que asomaba por detrás de las laderas de Palo Alto. De inmediato supe que no iría a Harvard.
—Son las vacaciones de primavera, así que el campus va a estar bastante tranquilo —me había dicho Knapp por teléfono—. La mayoría de los estudiantes se han ido, pero muchos de los nadadores siguen por aquí. Estoy seguro de que podrás conocer a alguno.
Me valía. Por una vez, el viaje no consistiría en irme de fiesta; consistiría en conectar con un lugar en el que ya me sentía en casa incluso antes de verlo. Los días siguientes los pasé dando vueltas por el campus y pasando el rato con estudiantes en chanclas y camisetas de tirantes jugando al frisbee y paseando en scooters de colores brillantes. Conocí a mis héroes de la piscina y visité las impresionantes instalaciones deportivas, incluida la piscina DeGuerre, el excelente estadio con piscina exterior de Stanford, muy distinta de las sombrías instalaciones de interior en las que había crecido. «¡Podré nadar bajo el sol todos los días!», pensé. Y lo que es más importante, me sentí bien acogido. El mensaje que recibí de los entrenadores y los nadadores fue que, aunque no fuera un campeón mundial ni tuviera una beca de deportista, había un lugar para mí en el equipo. Pero frente a mi experiencia en la Ivy League, lo que más me sorprendió de Stanford fue lo felices y positivos que parecían los estudiantes. Todos los que conocí me contaban con entusiasmo lo mucho que les gustaba Stanford. Mirase donde mirase, encontraba estudiantes felices arremolinados estudiando fuera bajo el sol, haciendo windsurf en Lake Lagunita y paseando en bicicletas de playa.
Me encantaba, era todo lo que no era Landon.
Cuando mis padres me recogieron en el aeropuerto, me lo notaron en la cara.
—Oh, oh —dijo mi madre con miedo de que su único hijo se marchara a California para nunca volver.
Evidentemente, ellos querían que fuera a Harvard. ¿Qué padre no querría? Pero, ante todo, lo que querían era que su hijo fuera feliz. Así que a Stanford. Esa misma semana, con mi carta de aceptación en Harvard en la mano —un documento embriagador parecido a un diploma en pergamino color marfil con mi nombre escrito en caligrafía gruesa—, llamé al entrenador Bernal para decirle que había cambiado de opinión. «¿Quién soy yo para decirle que no a Harvard? ¿Estás loco?», me dije a mí mismo. Pero me mantuve firme y comuniqué la noticia. No estaba contento. De hecho, no volvió a hablarme nunca más. Me sentí mal, pero sabía que había tomado la decisión adecuada. Estaba siguiendo a mi corazón.
Ese otoño, mi padre y yo cargamos la monovolumen Volvo verde y pusimos rumbo al oeste para cruzar el país camino de la universidad. Fue una maravillosa experiencia padre-hijo. Nos tomamos nuestro tiempo, visitamos el país y nos hospedamos en el Yellowstone Lodge, donde mi padre se pasó un verano lavando platos cuando estaba en la universidad. Para familiarizarme con ese entorno extraño, llegamos a la «Granja», un coloquialismo para el campus pastoral de Stanford, un par de días antes de tener que matricularme. Faltaban unas semanas para que empezaran los entrenamientos del equipo de natación, pero estaba decidido a empezar en buena forma. Así que mientras mis futuros compañeros se aclimataban al campus, yo opté por unirme cada día al legendario nadador Dave Bottom en la sala de musculación y en el Stanford Stadium para varias tandas de carrera subiendo las escaleras del estadio a toda máquina.
Llegó el día de matriculación y mi padre me llevó al Wilbur Hall para que me registrara en la residencia de estudiantes.
—Nombre, por favor —me dijo el profesor asistente encargado de inscribir a los nuevos residentes.
—Rich Roll —contesté mientras el personal de la residencia me recibía con sonrisas y risitas.
«Genial —pensé—. ¿Ya se están riendo de mí?». Se me activaron todas las inseguridades que Landon me había instalado con tanta eficacia.
—Por aquí —dijo un profesor asistente con una sonrisa inquietante mientras nos acompañaba a mi padre y a mí al vestíbulo de la primera planta, a una puerta adornada con una etiqueta que anunciaba los nombres de los futuros ocupantes: Rich Roll y Ken Rock.
El personal se arremolinó a nuestro alrededor observando mi reacción. Me llevó unos segundos, pero por fin me di cuenta de la broma. Venga, sí, vale, aquella sería la habitación «Rock and Roll». Aquel infame emparejamiento era una bromita clásica de Stanford, sólo igualada por «los cuatro Johns», a los que se les instalaba a propósito en una gran habitación al otro lado de la calle, en Banner Hall, la residencia de novatos más grande de Stanford. La historia corrió como la pólvora por el campus, lo que me dio una notoriedad instantánea que me perseguiría durante los cuatro años siguientes.
Por fin había dejado Landon atrás y estaba decidido a tener vida social, así que me dispuse a dejar mi impronta. En mi primera noche en Stanford fui a una fiesta en la que conocí a toda la gente que pude, incluidos todos los nadadores nuevos. Y a diferencia de lo que pasaba en Landon, donde el fútbol lo era todo, en Stanford los nadadores ocupaban un lugar especial en el estrato social. Por primera vez tenía la oportunidad de encajar y no pensaba dejarla pasar. Empezaron las clases y también los entrenamientos.
A pesar de no tener el estatus de un becario deportivo, decidí causar impresión en el equipo y en el duro entrenador, Skip Kenney, una figura intimidante que dirigía a su escuadrón de guerreros acuáticos como el general MacArthur comandaba sus tropas en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Así que hice lo que mejor se me daba: ir por el metro extra cada vez que podía. Durante los entrenamientos, compartía la calle de mariposa con el plusmarquista mundial Pablo Morales y con Anthony Mosse, un nadador olímpico neozelandés, los dos especialistas más rápidos del mundo en 200 metros mariposa. ¿Estaba soñando? Por supuesto, eran mucho más rápidos que yo, pero ¿quién mejor para aprender? En la piscina de saltos nos retábamos: veinte tandas de veinte metros mariposa a intervalos de veinte segundos, sin respirar, seguidas de inmediato de veinte repeticiones de veinte metros mariposa a intervalos de quince segundos. En Curl había aprendido a saltar al estanque de los tiburones para pasar a otro nivel, y estaba decidido a volver a hacerlo. Así que ¿qué importaba si no era un deportista becado? Se lo demostraría.
Además, tenía la firme determinación de convertirme en el líder de los nuevos nadadores. Para conseguirlo, cada noche al volver de estudiar en la biblioteca, me pasaba por la residencia de un nadador diferente. Empecé a preocuparme mucho por mis nuevos amigos y me dediqué en cuerpo y alma al equipo. Y durante mis visitas a las residencias, también conocí a los amigos de mis compañeros. De esta forma, mis horizontes sociales se ampliaron de manera exponencial. En un mes tenía más amigos de los que podía contar. Y estaba realmente feliz. Estudiaba en una de las mejores universidades del mundo, nadaba con los mejores atletas del mundo y por primera vez en mi vida encajaba socialmente. La vida no sólo era bella, sino genial.
Una semana antes de la primera competición dual importante contra los Texas Longhorns, el segundo equipo del ranking nacional tras Stanford, en una cálida tarde de octubre asistí al primer partido de fútbol de Stanford. Tras ir a varias fiestas previas al partido con mis compañeros de piscina, ya iba algo borracho antes de entrar en el estadio con mi compañero novato John Hodge, el veterano John Moffet y un paquete de doce cervezas. Por aquella época, en el estadio no había restricciones de alcohol. Los estudiantes arrastraban barriles de cerveza a las gradas y podías empinar el codo todo lo que quisieras.
Esa noche, con nuestra frivolidad intensificándose lentamente, los dos Johns y yo subimos y bajamos las gradas de un barril a otro. Cuando acabó el partido, nuestra alegría acabó en una lucha cuerpo a cuerpo en las gradas. Riendo de manera histérica, vi cómo los dos Johns se metían en la pelea, ambos increíblemente fuertes al unir potencia y músculo.
Y entonces empezó a llover. Mientras corríamos lateralmente entre los asientos resbaladizos de las gradas bajo un cielo oscuro iluminado por los halógenos del estadio, nos dimos cuenta de que era hora de ir en busca de la siguiente fiesta. Y entonces sucedió. Pasando de un asiento a otro cruzando el pasillo, mis chancletas resbalaron en la superficie mojada haciendo que mi cuerpo borracho cayera. ¡Crac! Mi pecho impactó con la afilada esquina metálica del siguiente asiento del banco y me caí. Tirado boca arriba, supe que, por primera vez, me había roto un hueso, una costilla, o quizá dos. No podía creerlo. Una semana antes de mi primera competición contra nuestros peores rivales, y en mi sopor etílico yo me había lesionado. ¡¿Cómo podía haber sido tan estúpido?! Tumbado en el suelo, abrí los ojos mientras la lluvia me caía en la cara y oía las risas histéricas de los dos John. Decidido a que no vieran mi dolor, me puse en pie y, con ayuda del alcohol, fingí que no pasaba nada.
—¿Adónde vamos, chicos?
Al día siguiente, a duras penas si podía respirar, y mucho menos nadar. A cada brazada una descarga de dolor me cruzaba el pecho y subía por la columna. Los rayos X confirmaron que me había fracturado dos costillas. Fue la primera repercusión realmente negativa de beber, pero no la última. Eso sí, no lo suficientemente motivadora como para que cambiara mi comportamiento. Acababa de empezar. Lo que me había pasado podía haberle pasado a cualquiera, ¿verdad? Después de todo, estaba mojado y oscuro, ¿quién podía afirmar que lo que me había pasado tenía algo que ver con el alcohol? Al menos, eso era lo que yo me decía. Pero lo cierto era que sólo una semana antes de que retáramos a los poderosos Longhorns, no podía dar ni una sola brazada. No me quedó otra opción que descansar de los entrenamientos el resto de la semana; no era lo ideal, pero sí la única forma de intentar recuperarme para la competición. Llegó el sábado y yo seguía muerto de dolor, pero no estaba dispuesto a empezar mi carrera deportiva en Stanford quedándome sentado en la primera competición, así que, no sé cómo, convencí a Skip de que estaba bien y me permitió competir sin ser muy consciente de cómo me había lesionado.
Mientras subía a la plataforma de salida de la piscina para los 200 metros mariposa, miré a mi derecha. Allí estaba Bill Stapleton, uno de los mejores de Longhorns y que acabaría compitiendo en los Juegos Olímpicos de 1988 antes de alcanzar la fama como agente de Lance Armstrong. Pero en aquella época sólo lo conocía como uno de los mejores especialistas del mundo en mariposa. En otra calle estaba mi compañero de equipo Anthony Mosse, que estaba considerado el segundo del mundo en este estilo.
Sonó el disparo de salida y empezamos a nadar; la adrenalina del momento hacía que el dolor de costillas fuera soportable. Tras los 50 primeros metros, Bill y Anthony ya me sacaban medio cuerpo. Intenté no entrar en pánico porque sabía que mi fuerte era la segunda mitad. Pero tras 100 metros, la ventaja ya era de un cuerpo entero. Había llegado el momento de tirar la toalla o doblar la apuesta. Así que agaché la cabeza y me puse a trabajar, decidido a no dejar pasar el momento sin dar lo mejor de mí. Cada brazada era como una espada que se me clavaba, pero ignoré el dolor y aceleré mientras mis pulmones clamaban aire. A los 150 metros, ya había reducido la ventaja hasta casi ponerme a la misma altura preparado para dar lo máximo en los últimos 50 metros. «Ha llegado el momento», pensé. Había llegado tan lejos. Y allí estaba, viviendo algo que jamás pensé que podría vivir, sincronizando brazada a brazada con dos de los mejores nadadores del mundo. Cuando hice el giro para los últimos 25 metros, de hecho, iba por delante de Bill y Anthony. ¡Lideraba la carrera! ¡Puedo ganar! ¡¿De verdad está pasando?! Pero mis pensamientos me habían hecho perder la concentración. Durante unos segundos, mi cabeza estuvo fuera de la carrera, una sentencia de muerte en un deporte en el que una centésima de segundo marca la diferencia. Quizá no creía que mereciera ganar a estos chicos; después de todo, sólo era un «figurante» desconocido. Y, bueno, también podía haber sido el dolor de mi caja torácica. O quizá que mi cuerpo se paralizara por haber forzado la máquina. Anthony acababa de adelantarme. Una vez más, segundo.
Pero bueno, le había ganado a Bill. Cogió a todo el mundo, incluidos mis compañeros de equipo y Skip, por sorpresa. Nadie, y cuando digo nadie quiero decir nadie, jamás habría pensado que podría hacer lo que había hecho, sobre todo con dos costillas rotas. Apoyado en las corcheras —del naranja de los Longhorns y el rojo de los Cardinals— para poder agitar las manos, miré al borde de la piscina para compartir la escandalosa alegría de mis nuevos compañeros, emocionados por el esfuerzo de alguien que se esperaba perdedor.
Por unanimidad, recibí el premio a la mejor actuación de la competición. Esa misma semana, Skip nos convocó a John Hodge y a mí a su despacho para comunicarnos que seríamos los próximos líderes del equipo. Nos dijo que el último año seríamos los capitanes del grupo, así que sería mejor que nos fuéramos haciendo a la idea.
No podía creerlo. Unos meses antes ni siquiera creía que pudiera competir con los mejores. Y ahora lo había conseguido. Y mi primer año de carrera no hacía más que empezar. Me vi cegado por el brillo del futuro que se abría ante mí. Pero poco sabía entonces que ese sería el momento más importante de toda mi carrera como nadador. Fue el principio del fin. Pronto el alcohol me lo quitaría todo.