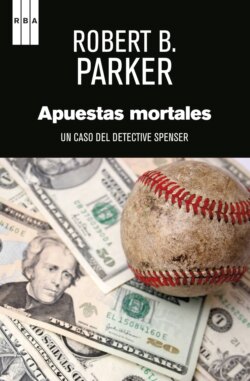Читать книгу Apuestas mortales - Robert B Parker - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеMe tomé dos hamburguesas con queso y un batido de chocolate en el antiguo McDonald’s de ladrillo de Huntington, un poco más allá del Symphony Hall. La comida ahogó bien el whisky, pero salí de allí de forma furtiva. Me arriesgaba a no volver a pisar el LockeOber’s si me veía alguien. Lo peor de todo es que aquellas hamburguesas con queso me gustaban.
Eran un poco más de las seis y aún quedaba algo de tiempo hasta la cita. Tenía la impresión de que cuanto mayor me hacía, más tiempo tenía que matar y más difícil me resultaba hacerlo. Aceleré el paso por Massachusetts Avenue camino del río. Había muchos universitarios en la explanada, y el aire estaba lleno de coloridos discos voladores y olía dulce debido a la hierba. Me senté en un banco cerca del puente de la avenida y me quedé mirando el río. Vi una pareja, un chico y una chica, que compartía una botella de Ripple. Los botecitos de vela viraban y se dejaban llevar por el río, y de vez en cuando aparecía una lancha motora que dibujaba una estela de espuma tras de sí, corriente arriba. Al otro lado del río, el MIT se alzaba como un templo de cemento erigido para honrar al Gran Dios Brown. Una chica negra que debía de medir un metro ochenta, con unos pantaloncitos rojos y sandalias de plataforma, pasó junto a mí en dirección oeste con un lhasa apso atado con una correa corta. La observé hasta que dobló la esquina y desapareció de la vista.
A las siete y cuarto subí por Massachusetts Avenue a buen paso, camino de Church Park. Este es un desarrollo urbanístico enorme, gris, de cemento, asociado con la iglesia de la Ciencia Cristiana que hay al otro lado de la calle. El bloque reemplazó un gran número de edificios de ladrillo anticuados con uno solo muy largo y de doce pisos de altura que tenía tiendas en la planta baja y apartamentos en las demás. El portero me hizo esperar mientras avisaba.
Cuando salí del ascensor, Marty Rabb estaba en la puerta de su casa, al final del pasillo. La manera en la que su cabeza asomaba por la puerta resultaba surrealista, como si violase la temible simetría del vestíbulo.
—¡Por aquí, Spenser! ¡Me alegro de verle!
La puerta principal daba directamente a una sala de estar. A la derecha había un dormitorio, y justo delante, una cocina pequeña. La pared de la izquierda estaba ocupada por ventanas con vistas a la calle desde las que se veía la cúpula de la nave central de la iglesia del Cristo Científico, que quedaba al otro lado de la calle. Las ventanas estaban abiertas y por ellas se colaba el ruido del tráfico. El suelo estaba cubierto con una moqueta beis, y las paredes eran de color caqui. Había fotografías de la carrera de Marty enmarcadas por todas las paredes. En el mobiliario predominaban los tonos marrones y beis, y el conjunto transmitía sensación de modernidad. En una mesita auxiliar de cristal situada junto al sofá había una bandeja con verduras sin aliñar y un bol con crema agria para untarlas.
—Cariño, te presento al señor Spenser, el que está escribiendo el libro. Spenser, le presento a Linda, mi esposa.
Nos estrechamos la mano. Era bajita y morena. Tenía las facciones pequeñas y muy juntas. Los ojos dominaban el rostro. Eran muy redondos y oscuros, con pestañas largas. El pelo le caía por la espalda y lo tenía recogido a la altura del cogote con una pinza de madera. Llevaba una blusa sin mangas de color rosa asalmonado y pantalones blancos. Iba tan bien maquillada que, al principio, pensé que ni siquiera lo estaba.
—Me alegro de conocerle, señor Spenser. Por favor, siéntese en el sofá... que está más cerca de la salsa.
Y sonrió. Tenía los dientes pequeños y un tanto afilados.
—Gracias.
—¿Quiere una cerveza o algo más fuerte? —me preguntó él—. Tengo buena cerveza de Canadá, la Labatt Fifty. ¿La ha probado?
—No solo la he probado, sino que además le doy el visto bueno. Una cerveza estará bien.
—¿Cariño?
—Ya sabes qué me gustaría beber... Algo que hace tiempo que no tomamos... Un margarita. ¿Tenemos lo necesario para prepararlo?
—¡Pues claro! Tenemos de todo.
—Genial. ¡Y ponle mucha sal en el borde del vaso!
La mujer se sentó en uno de los grandes sillones que había frente al sofá, se quitó las sandalias de una patada y recogió los pies debajo de ella.
—Hábleme del libro.
—Bueno, señora Rabb...
—Linda.
—De acuerdo, Linda. Supongo que sería correcto decir que sigue la línea de tantos otros, que observa el béisbol como la expresión institucionalizada de la personalidad humana.
Asintió y me pregunté por qué lo había hecho. Ni siquiera yo tenía ni idea de lo que había dicho.
—Qué interesante, ¿no?
—Me gusta contemplar los deportes como una especie de metáfora de la vida humana: contenida por las reglas y de acuerdo con la tradición.
Estaba en racha.
Rabb volvió con el margarita en un vaso bajo labrado y las cervezas en vasos de Tiffany en los que ponía COCA-COLA. Me dio la impresión de que Linda Rabb se sentía aliviada. Quizá no debería hablar todavía del circuito de programas de debate. Rabb nos acercó las bebidas.
—¿Qué es lo que se ajusta a la tradición, señor Spenser? —me preguntó el deportista.
—Los deportes. Es una manera de imponer el orden en el desorden.
Asintió.
—Sí, claro, tiene razón.
Él tampoco tenía ni puñetera idea de lo que acababa de decirle. Bebió un poco de cerveza y cogió un puñado de anacardos, que se fue llevando a la boca de uno en uno y sin descanso.
—Pero he venido para hablar de usted, Marty. Y también de Linda. ¿Qué le parece este deporte?
—Lo adoro —respondió él al mismo tiempo que Linda decía:
—Lo adora.
Se rieron.
—Jugaría gratis. Llevo practicando este deporte desde que aprendí a andar y me gustaría seguir haciéndolo toda la vida.
—¿Por qué?
—No lo sé... Nunca me he parado a pensarlo. Cuando tenía cinco años, mi padre me regaló un guante autografiado de Frankie Gustine. Aún lo recuerdo. Era demasiado grande para mí y tuvo que comprarme uno de esos pequeños y baratos fabricados en Taiwán; ya sabe, de esos que tienen un par de lazos para que te los ajustes. Pero yo le ponía aceite al dichoso guante de Frankie Gustine, me lo enfundaba y lo golpeaba con el puño. Lo aceité hasta que tuve unos diez años y había crecido lo suficiente como para jugar con él. Todavía lo guardo; por ahí estará.
—¿Ha practicado algún otro deporte?
No sabía adónde quería llegar con aquella pregunta, pero eso era habitual en mí.
—Pues lo cierto es que sí. De hecho, fui a la universidad con una beca de baloncesto. Los Lakers me eligieron en quinta ronda del draft, pero yo no tenía en mente otra cosa que no fuera el béisbol.
—¿Conoció a Linda en la universidad?
—No.
—¿Y a usted qué le parece el béisbol, Linda?
—No me interesó hasta que conocí a Marty. Lo que no me gusta son los viajes. Se tira fuera unos ochenta partidos por temporada. Aparte de eso, me parece bien. Él lo adora. Le hace feliz jugar.
—¿Dónde se conocieron?
—Está en el folleto, ¿no es así? —respondió él.
—Sí, ya me imagino que sí, pero ambos sabemos lo deficiente que suele ser el material publicitario.
—Sí, es cierto —convino.
—Si les parece, vamos a hacer lo siguiente: seguiremos el folleto de prensa e iremos elaborando la historia un poco más a partir de ahí.
Linda Rabb asintió.
—Está todo en el folleto —insistió él.
—Nació usted en Lafayette, en Indiana, en 1944.
Asintió.
—Fue a la Marquette y se graduó en 1965. Firmó con los Red Sox ese mismo año y lanzó un año en Charleston y otro en Pawtucket. Llegó aquí en 1968 y lleva en el equipo desde entonces.
—Más o menos es eso, sí.
—¿Dónde conoció a Linda?
—En Chicago, en un partido de los White Sox. Me pidió un autógrafo y le respondí que sí pero que, a cambio, tenía que salir conmigo. Lo hizo y ¡bingo!
Miré el folleto de prensa.
—Eso debió de ser en 1970, ¿no?
—Así es, sí.
Mi vaso estaba vacío y Marty se levantó a por otra cerveza. Me di cuenta de que él había bebido algo menos de la mitad.
—Nos casamos seis meses después en Chicago —comentó ella con una sonrisa en los labios—, en cuanto hubo terminado la temporada.
—Es lo mejor que he hecho —aseguró él mientras me tendía otra botella.
Me la serví, comí unos cuantos cacahuetes y bebí un poco.
—Linda, ¿es usted de Chicago?
—No, de Arlington Heights, que queda un poco más allá.
—¿Cuál es su apellido de soltera?
—Por amor de Dios, Spenser —saltó él—, ¿para qué quiere saber eso?
—No lo sé. ¿Han visto alguna vez una de esas máquinas que selecciona manzanas, naranjas, huevos y ese tipo de cosas por su tamaño? Se pone todo el producto en una tolva y la máquina lo selecciona por tamaños haciendo que caiga por agujeros de diferente calibre. Yo soy así: hago unas cuantas preguntas, meto las respuestas en una tolva y luego lo ordeno todo.
—Pues ahora no está ordenando huevos, por amor de Dios.
—Venga, Marty, déjale hacer su trabajo. Mi apellido de soltera era Hawkins, señor Spenser.
—De acuerdo. Pues volvamos a por qué adora el béisbol, Marty. Piense en ello. ¿Acaso no se considera un juego para niños? Es decir, ¿a quién le importa qué equipo gana y cuál pierde?
Aquellas palabras sonaban a lo que diría un escritor y pretendía hacerles hablar. Gran parte de lo que hago depende de cuánto conozca a mis compañeros de viaje.
—Por Dios, Spenser, ¡yo qué sé! Es decir..., ¿es que hay algún deporte que no sea para niños? ¿Y escribir historias? ¿Acaso eso es para adultos? Es una profesión como cualquier otra. Se me da bien, me gusta y conozco las reglas. Eres uno más de un equipo de veinticinco tipos que trabajan para conseguir un objetivo común, algo más grande que ellos y, a finales de año, descubres si lo has conseguido o no. Si no lo has conseguido puedes empezar de cero al año siguiente. Y si lo has hecho, tienes la oportunidad de volver a hacerlo. Un beisbolista de antaño dijo que tienes que tener algo de niño para jugar a eso, pero que también tienes que ser un hombre.
—Roy Campanella —precisé.
—Sí, eso es, Campanella. Además es un buen trabajo. Limpio. Eres importante para un montón de chavales. Tienes la posibilidad de influir en las vidas de esos niños y, quizá, ser un ejemplo para ellos. Es mucho mejor que vender cigarrillos o fabricar napalm. Es a lo que me dedico, ¿sabe?
—¿Y cuando sea demasiado mayor para practicarlo?
—Quizá pueda entrenar. Sería un buen entrenador de lanzadores. Quizá, incluso, podría ser el entrenador principal. O ser comentarista. Pero haré algo que tenga que ver con el béisbol cueste lo que cueste.
—¿Y si no puede?
—Me quedan Linda y el chico.
—¿Y cuando el chico crezca?
—Seguirá quedándome Linda.
Me estaba encallando en aquello. Empezaba a perder el rastro. Pero me interesaba aquello. Tal vez alguna de las preguntas me las estuviera haciendo a mí mismo.
—Creo que será mejor que acabe la Labatt Fifty y me vaya a casa, ya les he robado mucho tiempo.
—Oh, no, no se vaya todavía —protestó Linda Rabb—. Marty, tráele otra cerveza. ¡Pero si acabamos de empezar!
Negué con la cabeza, apuré el vaso y me puse de pie.
—No, pero muchísimas gracias, Linda. Volveremos a hablar.
—Marty, dile que se quede.
—Por amor de Dios, Linda, quiere irse, así que deja que se vaya. Hace esto cada vez que tenemos visita, señor Spenser.
Ambos me acompañaron hasta la puerta. Él era mucho más alto que ella. Él había pasado el brazo derecho por encima del hombro y la mujer apoyaba su mano izquierda en la derecha de él. Cogí un taxi y me metí en la cama nada más llegar a casa. Estaba leyendo Historia del pueblo americano de Samuel Eliot Morison y le dediqué dos horas antes de apagar la luz.