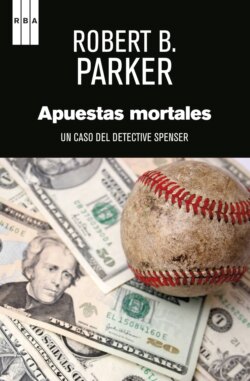Читать книгу Apuestas mortales - Robert B Parker - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеCuando desperté por la mañana, el dormitorio estaba completamente en silencio. El sol vibraba en la habitación y el zumbido del aire acondicionado subrayaba el silencio. Permanecí tumbado boca arriba con las manos en la nuca durante un instante mientras pensaba qué era lo que me preocupaba de Linda Rabb.
Lo que me preocupaba era que había dicho que no le interesaba el béisbol hasta que conoció a Marty pero que en un partido le pidió un autógrafo. Aquello no encajaba. No era gran cosa, pero no encajaba. Era lo único que no encajaba. Lo demás era un cuento de hadas. Un atleta estadounidense de clase media, un chaval con ética y moral, y su amantísima esposa. Seguro que una vez terminada la temporada iba a cazar y a pescar y que se lanzaba con su hijo por el tobogán. ¿Estaría en bancarrota? «Es a lo que me dedico —había dicho. Y había añadido—: Conozco las reglas». Le entendía. Entendía la necesidad de reglas. Y me costaba creer que se las saltase. Pero tampoco creí nunca que Nixon pudiera llegar a presidente. Me levanté, hice cien flexiones y cien abdominales, me di una ducha, me vestí e hice la cama.
En Portsmouth, en New Hampshire, hay un restaurante que hace galletas de nata montada; conseguí la receta cuando fui a cenar allí con Brenda Loring. Preparé unas pocas mientras se hacía el café y mientras estaban en el horno exprimí medio litro de zumo de naranja y me lo bebí. Me comí las galletas con fresas y crema agria y me bebí tres tazas de café.
Cuando salí a la calle eran casi las diez. Afuera olía mucho a verano. Los jardines públicos, al otro lado de Arlington Street, eran una delicia soleada. Pasé por delante de la enorme estatua a caballo de Washington esculpida por Thomas Ball. Los parterres estaban llenos de petunias y fragantes pensamientos junto a floridas bocas de dragón de color escarlata. Las barcas con forma de cisne empezaban ya a navegar por el lago con universitarios tocados con gorras de capitán a los pedales, y seguidas por una ordenada línea de patos hambrientos que solo rompían la formación para lanzarse a por los cacahuetes que lanzaban los turistas. Pasé el puente que cruzaba el lago y me dirigí hacia Common, al otro lado de Charles Street. En el cruce había un hombre que vendía palomitas de maíz con un carrito y otro que vendía helados y otro que vendía globos, monitos que colgaban de un palo y banderines azules en los que ponía BOSTON, MASS. escrito en amarillo. Giré a la derecha y seguí por Charles Street hasta Boylston. En la esquina estaba el anciano que toma fotografías espontáneas con una cámara colocada en un gran trípode. En una maleta que dejaba junto al trípode tenía fotos de muestra ya deslucidas. Cogí Boylston arriba, hacia Tremont, y bajé por allí en dirección a Stuart Street, donde tenía el despacho. No es que mi oficina fuera gran cosa. Como la zona. Sería un lugar ideal para una clínica de enfermedades venéreas o para un fumigador.
Abrí la ventana nada más entrar. Debía haber recordado que no era recomendable hacer flexiones los días en los que me tocaba abrir aquella ventana. Colgué la chaqueta azul, me senté al escritorio, saqué la libreta amarilla y me acerqué el teléfono. Para la una y media ya había confirmado que la biografía de Marty Rabb era cierta. Un funcionario del Ayuntamiento de Lafayette, en Indiana, me confirmó que había residido en la ciudad y que sus padres seguían allí. La oficina del Registro Civil de Marquette corroboró que había asistido a la universidad y que se había graduado en 1965. Llamé a un poli de Providence conocido mío y le pregunté si tenían algo sobre Rabb de cuando estuvo en Pawtucket. Me devolvió la llamada cuarenta minutos después para decir que no. Me prometió que no diría nada acerca de mi pregunta y estuve a punto de creerle. Podía confiar en él tanto como era posible en estos casos.
Linda Rabb, en cambio, supuso todo un reto. En el Registro Civil de Chicago no existía inscripción alguna de su matrimonio con Rabb. Por lo que ellos sabían, Marty Rabb no se había casado ni con Linda Hawkins ni con ninguna otra persona en Chicago, ni en 1970 ni en ninguna otra fecha. Tal vez los hubiera casado algún juez de paz de las afueras. Llamé a Arlington Heights y hablé con el alcalde en persona. Ni un solo dato. «¿Sabe algo de Linda Hawkins o de Linda Rabb?». Nada. Ni certificado de nacimiento ni de matrimonio. Si me esperaba un minuto, comprobaría los vehículos de motor. Esperé. Tardó más bien diez. El aire que entraba desde Stuart Street era caliente y traía arena. El sudor me había empapado el polo, que se me pegaba a la espalda. Consulté el reloj: las tres y cuarto. Aún no había comido. Olí la brisa cálida. Si el viento soplara como Dios manda, alcanzaría a captar el aroma a asado alemán que flotaba en el ambiente y que provenía del Jake Wirth’s que había al otro lado de la calle. Pero lo único que alcanzaba a oler eran las emisiones descontroladas de los tubos de escape de coches y autobuses.
El alcalde de Arlington Heights volvió a ponerse al teléfono.
—¿Sigue usted ahí?
—Sí.
—No me consta que haya ningún permiso de conducir. Ni registro de automóviles. Hay cuatro Hawkins en el directorio de la ciudad, pero ninguna Linda. ¿Quiere los números de teléfono?
—Sí. ¿Y podría darme el número del Departamento de Administración Escolar?
—Deme un minuto, voy a ver.
Me dio todos los teléfonos. Llamé. No conocían a ninguna Linda Rabb o Linda Hawkins. Había habido ocho alumnos apellidados Hawkins en el sistema escolar desde 1960. Seis de ellos eran chicos y las otras dos se llamaban Doris y Olive. Colgué. Muy colaboradores.
Llamé al primer Hawkins de la lista que vivía en Arlington Heights. Nada. Tampoco tuve suerte con los dos siguientes. En el cuarto número no respondían. Pero a menos que fueran familiares suyos cuando finalmente consiguiera dar con ellos, iba a tener que empezar a hacerme algunas preguntas acerca de la buena de Linda. Consulté el reloj: las cuatro y media. Las tres y media en Illinois. No había comido nada desde el desayuno. Crucé la calle y fui al Jake Wirth’s. Pedí un plato de guiso alemán y cerveza negra. Volví a la oficina a las seis menos cuarto y llamé de nuevo al cuarto Hawkins. Respondió una mujer que dijo que nunca había oído hablar de ninguna Linda que llevase dicho apellido.
Me giré con la silla, apoyé los pies en el alféizar y me quedé observando el último piso de la fábrica textil que había al otro lado de la calle. Estaba vacía. Todo el mundo se había ido a casa. Existen muchos motivos por los cuales no es fácil dar con el pasado de una persona, pero la mayoría de ellos tienen que ver con el engaño..., y el engaño casi siempre significa que hay algo que esconder. Dos palomas se posaron en la repisa de una de las ventanas de la fábrica y se quedaron mirando cómo las observaba. Consulté otra vez el reloj: las seis y diez. En verano y, a esas horas, ¡la gente normal ya habría cenado! Se jugaban ligas de béisbol vespertinas. Los chicos y las chicas salían a la calle para pasar el rato en cualquier esquina hasta que anocheciera. Los hombres regaban el césped mientras las esposas se sentaban en una silla de jardín. Yo observaba dos palomas.
Linda Rabb no era quien decía que era, y eso me preocupaba, como me preocupaba el que hubiera conocido a Marty Rabb en un partido, a pesar de que el béisbol no le interesara lo más mínimo hasta que se casó con él. Detalles, pero hacían que la situación chirriara. Las palomas salieron volando. El sonido del tráfico iba a menos. Tendría que descubrir quién se escondía tras Linda Rabb. Los Red Sox jugaban aquella noche, lo que significaba que Marty no estaría en casa. Pero era muy probable que Linda sí estuviera allí, debido al crío. Llamé. Estaba.
—Me pregunto si podría pasarme por ahí un rato. Quiero conocer el punto de vista de la esposa. Ya sabe, cómo es quedarse en casa durante el partido y esas cosas.
Qué buen escritor iba a parecer si conseguía la perspectiva de la esposa. Muy profesional. Quizá debería haber dicho: «el punto de vista de la mujercita».
—Muy bien. Ahora mismo estoy bañando al niño. Si se pasa dentro de una hora o así me pillará viendo el partido por la tele, pero podemos hablar.
Le di las gracias y colgué. Me quedé mirando la repisa de los ventanales de la fábrica durante un rato más. De pronto, se abrió la puerta de la oficina tras de mí. Me di la vuelta con la silla. Un hombre gordo y de baja estatura que llevaba una camisa hawaiana y un sombrero panamá entró y dejó la puerta abierta tras cruzar el umbral. Los faldones de la camisa colgaban sobre sus pantalones color guinda de punto doble. Lucía unas gafas de sol con la montura negra y redondeada y se estaba fumando un puro. Observó el despacho sin decir nada. Puse los pies sobre la mesa y le miré. Se echó a un lado y tras él entró otro hombre que se sentó frente a mí. Vestía un traje de color canela, una camisa marrón oscuro y una corbata ancha con rayas rojas y el fondo en tonos marrones, blancos y amarillos. Sus mocasines marrones relucían. Se había hecho la manicura y estaba muy moreno. Aunque tenía el pelo blanco, le brillaba y llevaba un buen corte, con caracolillos sobre el cuello de la camisa a la altura del cogote y un rizo en mitad de la frente. A pesar del pelo cano, la cara era joven y carecía de arrugas. Lo conocía. Se llamaba Frank Doerr.
—Me gustaría hablar contigo, Spenser.
—Vaya, ¿has oído hablar de mis galletas de nata y tienes la esperanza de que te dé la receta?
El gordo del sombrero panamá había cerrado la puerta nada más entrar Doerr y se apoyaba en ella con los brazos cruzados. Akim Tamiroff.
—¿Sabes quién soy? —me preguntó Doerr.
—¿Eres Julia Child?
—Me llamo Doerr y quiero saber qué negocios tienes con los Red Sox.
Un maestro de los disfraces, el hombre de las mil caras.
—¿Con los Red Sox?
—Con los Red Sox.
—Joder, no pensaba que se correría la voz tan rápido. ¿Cómo lo has descubierto?
—Eso no te importa. Quiero respuestas.
—Claro, claro, señor Doerr. ¿Eres pariente del beisbolista Bobby Doerr?
—No me cabrees, Spenser, estoy acostumbrado a obtener respuestas.
—Vaya, no creía que tuvieras nada en contra de Bobby Doerr. Pensaba que era un segunda base de la hostia.
—Wally —soltó sin mirar siquiera a su alrededor. El gordo de la puerta sacó una pistola de debajo de la camisa floreada—. Déjate de chorradas, Spenser, no quiero pasar ni un minuto más en este nido de cucarachas.
Me pareció que «nido de cucarachas» era un tanto grosero, aunque, pensándolo bien, la pistola que tenía Wally en la mano también lo era.
—Vale, vale, no hace falta que te pongas así. He ganado un concurso de parecidos con Leon Culberson, y los Red Sox querían hablar conmigo para contratarme como bateador.
Ambos se quedaron mirándome. El silencio fue bastante largo.
—¿Es que no encontráis el parecido?
Doerr se echó hacia delante.
—He preguntado por ahí acerca de ti. Me han dicho que te crees la leche en vinagre. Pero yo creo que eres una cucaracha más en este nido de cucarachas. Creo que eres un pedazo de mierda bien grande y que hay que enseñarte modales.
El edificio estaba en silencio y el sonido del tráfico apenas era perceptible ya, a pesar de que la ventana estuviera abierta. Wally me apuntaba sin moverse mientras se lamía uno de los colmillos. Me dolía un poco el estómago.
Doerr prosiguió:
—Estás apareciendo mucho por Fenway Park. Entras en la cabina de retransmisiones, hablas con la gente, te las das de escritor y no le dices a nadie en absoluto que no eres más que un comemierda a quien le gusta meter las narices donde no le llaman, un mierdecilla que no vale nada. Quiero saber por qué, y quiero saberlo ahora mismo o, de lo contrario, Wally se encargará de que desees no haber nacido.
Bajé los pies del escritorio poco a poco y los planté en el suelo. Puse las manos sobre la mesa poco a poco y me levanté. Una vez de pie, solté:
—Frankie, cariño, te gusta apostar y yo voy a hacer una apuesta contigo. En realidad, voy a hacer dos. La primera es que no vas a disparar porque quieres saber lo que está pasando y en qué estoy metido, y es de estúpidos disparar a un tipo sin haber obtenido las respuestas que querías de él. Y la segunda es que si el cerdito que tienes por mascota intenta joderme, le quitaré ese hierro que lleva por pistola y le limpiaré los dientes con él antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Son dos apuestas seguras.
Wally no reaccionó, como si en vez de insultarle a él hubiera insultado a Sam Yorty o al Aga Khan. Ni se inmutó. Ni la pistola tampoco. La cara bronceada de Doerr ya no lo estaba tanto —parecía más bien pálida—, las arrugas que iban desde las aletas de su nariz hasta las comisuras de la boca se habían acentuado, y tenía un tic en el ojo derecho. A mí todavía me dolía el estómago.
De nuevo se hizo el silencio. Si no fuera tan duro me habría dado la impresión de que quizá tuviera miedo. Wally empuñaba una Walther P38. Nueve milímetros. Cargador de siete balas. Una buena pistola. La culata era muy cómoda y el equilibrio era bueno. Y parecía que al cerdito le gustase la suya. Abajo, en Stuart Street, alguien con una de esas bocinas de broma hizo sonar la tonada de «Shave and a Haircut» y se oyó el chirrido de un frenazo.
Doerr se puso de pie de improviso, dio media vuelta y salió del despacho. Wally guardó la pistola, le siguió y cerró la puerta. Respiré aliviado casi todo el aire que había en la oficina y lo solté poco a poco. Me temblaban los dedos. Me senté de nuevo, abrí el último cajón del escritorio, saqué una botella de whisky y bebí a morro. Tosí. Iba a tener que dejar de comprar la marca que vendían en los supermercados Vito.
Miré el despacho vacío. Un armario archivador verde, tres reproducciones de Vermeer que Susan Silverman me había regalado por Navidad y la silla en la que se había sentado Doerr. A mí no me parecía un nido de cucarachas.