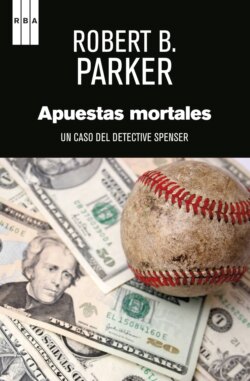Читать книгу Apuestas mortales - Robert B Parker - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEra verano y la vida era sencilla —como en la canción— para los Red Sox porque Marty Rabb lanzaba la bola contra los Yankees de Nueva York con ese estilo al que se había acostumbrado. Y yo estaba allí. En los asientos más altos de la grada, en el gallinero, bebiendo una Miller High Life en un gran vaso de papel, comiendo cacahuetes y pasándomelo en grande. Pero se suponía que no tendría que estar pasándolo en grande. Se suponía que debería estar trabajando. Pero de vez en cuando se pueden hacer ambas cosas a la vez.
Hay pocos lugares mejores que Fenway Park para ver el béisbol como es debido. Los asientos están cerca del terreno de juego, las vallas son de color verde esperanza y los jovencitos vestidos de blanco trabajan sobre césped de verdad —de lo más natural—, bajo el cielo y a temperatura ambiente. No hay césped artificial. Nada de estadio cubierto. Nada de aire acondicionado. No han ganado muchos títulos a lo largo de los años, pero los tejanos con su Astrodone tampoco. La vida es adaptación. Y me encanta la cerveza.
Sandy Koufax era el mejor lanzador que había visto en mi vida; y después venía Marty Rabb. Ambos eran zurdos, pero el segundo era más grande y tenía una curva rápida que no tomaba forma hasta que te confiabas. Mientras pelaba el último de mis cacahuetes en la propia bolsa, le lanzó una bola envenenada a Thurman Munson y los Yankees se quedaron fuera de la octava. Fui a por otra bolsa de cacahuetes y otra cerveza mientras los equipos cambiaban de posición.
Las gradas más altas eran del año 1946, cuando los Red Sox fueron finalistas por penúltima vez y se vieron forzados a construir cabinas adicionales para la prensa de cara a las Series Mundiales. Las situaron en lo más alto de las gradas, entre la primera y la tercera. Como las Series Mundiales no eran algo habitual en Boston, dichas cabinas se convirtieron en asientos cerrados a los que se accedía por una pasarela situada en el techo de alquitrán y gravilla de la grada y en las que había unos lavabos y un puesto donde se podían comprar cacahuetes, cerveza, perritos calientes y programas de mano. Todo estaba conectado con pasarelas. Más relajado, sin multitudes. Llegué a mi asiento justo cuando los Red Sox entraban a batear y apoyé los pies en la barandilla. Finales de junio, sol, calorcito, béisbol, cerveza y cacahuetes. ¡El paraíso! La única pega era que la pistola se me clavaba en la espalda. La ajusté.
Cuando ves un partido de béisbol es como si mirases por una linterna mágica: todo parece más intenso. La hierba es más verde. Los trajes blancos de los jugadores son más brillantes de lo que deberían. Quizá se deba a la contención. El estrechamiento del foco. Aunque, por otro lado, también podría deberse a la tendencia que tengo a beberme entre seis y ocho cervezas en las primeras entradas. Sea como fuere, Alex Montoya, el jugador que ocupaba el puesto de jardinero central en los Red Sox, anotó un jonrón en la última de la octava. En la novena, Rabb cayó sobre los bateadores de los Yankees como un cuchillo de carnicero sobre las chuletas de cordero, y puso fin al partido.
Era miércoles y no había muchos espectadores. Vamos, ni empujones ni atropellos. Bajé poco a poco, a contracorriente, hasta la zona de gradas más baja. Aquello estaba oscuro y lleno de basura. Había un centenar de programas enrollados y tirados por el suelo. Los dependientes de los quioscos de concesiones bajaban las persianas metálicas y daba la impresión de que fueran secreteres. Había muchos padres e hijos. Y muchos viejos con puros casi consumidos e irlandesas caras ajadas que no parecía que tuvieran ninguna prisa por salir. Las cáscaras de cacahuetes crujían bajo los pies.
Una vez fuera, en Jersey Street, giré a la derecha. Junto al estadio hay un edificio de oficinas con una taquilla de venta anticipada tras un cristal y una puertecita en la que ponía: CLUB DE BÉISBOL DE BOSTON PERTENECIENTE A LA LIGA AMERICANA. Entré. Había un tramo de escaleras —de madera oscura—, y las paredes estaban pintadas de color verde pastel. Arriba había otra puerta. Tras ella, un recibidor pintado del mismo color verde, una alfombra verde y una recepcionista con el pelo tieso y azul.
—Me llamo Spenser y vengo a ver a Harold Erskine —le dije a la mujer. Intenté parecer un pobre hombre recién llegado de Pawtucket, pero creo que no se lo tragó.
—¿Tiene cita?
—Sí.
Comentó algo por el intercomunicador, escuchó la respuesta y me dijo:
—Pase.
El despacho de Harold Erskine era pequeño y sencillo. Había dos armarios archivadores verdes, uno junto al otro, en una esquina, un escritorio de pino amarillo frente a la puerta, una pequeña mesa de reuniones, dos sillas de respaldo recto y una ventana que daba Brookline Avenue. Erskine era tan poco pretencioso como su oficina. Era un hombre de corta estatura y regordete que había empezado a quedarse calvo por la coronilla. Llevaba el pelo gris muy corto. Tenía la cara redonda, las mejillas rojas y las manos rollizas. En cierta ocasión leí que había jugado en la posición de torpedero en las ligas de segunda y que un año, en Pueblo, había tenido una estadística de bateo de trescientos veintisiete. Pero de aquello hacía ya mucho tiempo, y ahora parecía Papá Noel sin traje.
—Adelante, Spenser. ¿Ha disfrutado del partido?
—Sí. Gracias por el pase. —Y me senté.
—No hay por qué darlas. Marty es diferente, ¿no cree?
Asentí. Él se recostó en la silla, se limpió la comisura de los labios con el pulgar y el índice de la mano izquierda, y luego deslizó los dedos por el labio inferior.
—Mi abogado dice que puedo confiar en usted.
Asentí de nuevo. No conocía a su abogado. Volvió a frotarse los labios.
—¿Puedo hacerlo?
—Depende de lo que quiera confiarme.
—¿Me garantiza que lo que vamos a hablar aquí será confidencial con independencia de la decisión que tome?
—Sí.
No dejaba de limpiarse las comisuras de los labios ni de deslizar los dedos por el labio inferior. A mí me parecía que tenía la boca lo bastante limpia.
—¿Qué le dijo mi abogado cuando le llamó?
—Que quería usted verme después del encuentro de hoy, y que habría un pase esperándome en la entrada de prensa de Jersey Street si me apetecía ver el partido.
—¿Cuánto cobra?
—Cien diarios y los gastos. Pero esta semana tengo una oferta: le enseño a manejar una cachiporra sin costes adicionales.
—Ya me habían avisado de que es usted ingenioso.
Pero no me quedó claro si de verdad se lo parecía.
—¿Eso también se lo ha dicho su abogado?
—Sí. Un detective del estado llamado Healy le habló de usted. Creo que la hermana del policía está casada con el hermano de la esposa de mi abogado.
—Pues bueno, Erskine, ya sabe todo lo que hay que saber sobre mí. La única manera de saber si puede confiar en mí es comprobarlo. Soy detective privado y tengo licencia para ejercer como tal. No he estado nunca en la cárcel. Y soy un tipo abierto y honrado. Estoy deseando quedarme aquí un rato y dejar que me observe, es lo menos que puedo hacer para agradecerle la entrada para ver el partido, pero antes o después tendrá que decirme qué quiere o pedirme que me vaya.
Siguió mirándome un rato más. Me dio la sensación de que tenía las mejillas más rojas y empezaba a salirle un callo en el labio inferior. De pronto, pegó una palmada sobre la mesa con la mano izquierda y soltó:
—De acuerdo, tiene usted razón. No me queda otra.
—Es una alegría que lo busquen a uno.
—Quiero que investigue si Marty Rabb está amañando partidos.
—Rabb.
Las réplicas ocurrentes son una de mis especialidades.
—Eso es, Rabb. Corre el rumor..., no, no es ni eso, es un susurro, una sospecha velada y débil que dice que Rabb podría estar amañando algún partido de vez en cuando.
—¿Marty Rabb?
Cuando tienes una buena frase, debes aferrarte a ella.
—Lo sé, es difícil de creer. De hecho, yo no lo creo. Pero existe la posibilidad, y he de comprobarlo. Ya sabe usted lo que un mero rumor significa en el béisbol.
—Claro —respondí mientras asentía—. Apostar contra Rabb te puede hacer ganar mucha pasta.
Erskine tragó saliva al oír mis palabras. Se apoyó en la mesa.
—Así es —respondió—. Cuando Marty lanza, las apuestas contra los Red Sox se pagan muy altas. Si pudieras conseguir ese porcentaje adicional teniendo a Rabb de tu parte podrías ganar mucha, pero que mucha pasta.
—No pierde casi nunca. ¿Cuánto hizo el año pasado? ¿Veinticinco a seis?
—Sí; pero cuando pierde, se podría ganar una millonada. Y aunque no pierda, ¿y si uno apostara a la entrada más fuerte? Marty podría relajarse justo en el momento adecuado. No hacemos muchos puntos; somos lanzadores, defensores y tenemos velocidad. Marty no tendría que ceder muchas carreras para que perdiéramos, ni muchas carreras para conseguir una entrada espectacular. Y si uno apuesta como es debido, ni siquiera tendría que hacerlo muy a menudo.
—De acuerdo, lo reconozco, arreglárselas para que Rabb colabore con uno sería una gran inversión, pero ¿qué le hace pensar que alguien lo ha conseguido?
—No lo sé. Se oyen cosas que no significan nada por sí solas. Se ven cosas que no significan nada por sí solas. Ya sabe, Marty lanzándole un caramelito a Reggie Jackson en el peor momento. Le podría pasar a cualquiera. Es probable que a Cy Young también le pasara. Pero después de un tiempo empiezas a tener una sensación extraña. Y yo he comenzado a tenerla. Lo más probable es que me equivoque. No tengo nada palpable..., pero quiero saber si hay algo. No solo por el club, sino también por Marty. Es un chaval estupendo. El que otras personas empezaran a tener esta misma sensación lo destrozaría. Se largaría y ni siquiera habría que demostrarlo. No sería capaz de lanzar ni para los Yokohama Giants.
—Contratar a un detective privado para investigarle no es la mejor manera de tranquilizarlo.
—Lo sé, y por eso tendrá que trabajar de incógnito. De lo contrario, aunque demostrase que es inocente, el daño ya estaría hecho.
—Tengo otra pregunta: ¿y si es culpable?
—Si es culpable, lo perseguiré hasta que deje el béisbol. Cuando la gente no puede confiar en la integridad del tanteo, el sistema entero se va a hacer gárgaras. Pero quiero asegurarme, aunque apuesto lo que sea a que el rumor es falso. Quiero tener pruebas concluyentes. Y debe trabajar en secreto.
—De acuerdo, pero tendré que hablar con gente. Tendré que dar vueltas por el club. No puedo descubrir la verdad sin hacer preguntas u observar.
—Lo sé. Va a haber que pensar en una tapadera. Me imagino que no sabe jugar.
—Fui el segundo bateador de los Hawks de Vine Street en 1946.
—Ya, pero me refiero a si ha pisado el plato alguna vez, o algún jugador de las Ligas Mayores le ha lanzado una bola con efecto.
Negué con la cabeza.
—Yo sí. En 1952 asistí a los entrenamientos de primavera de los Dodgers, y Clem Labine me lanzó unas diez bolas rápidas en el primer partido. Me sirvió para llegar a las oficinas principales. Y, además, es usted demasiado viejo.
—Creía que no se notaba.
—Para ser un jugador que está empezando, me refiero.
—¿Y escritor?
—Los chicos conocen a todos los periodistas.
—No. No le estoy sugiriendo periodista deportivo, sino escritor. Podría ser un tipo que está escribiendo un libro sobre el béisbol. Ya sabe... Los chicos del verano, El juego del verano, algo de eso.
Erskine se lo planteó.
—No está mal. Nada mal. No es que parezca usted un escritor pero ¡qué demonios!, ¿qué aspecto tienen los escritores? Sí, ¿por qué no? Acompáñeme abajo. Voy a explicarles a los chicos que está escribiendo usted un libro y que va a estar un tiempo por el club, que les hará preguntas y todo eso. Es perfecto. ¿Sabe algo de escritores?
—He leído un poco.
—Me refiero a si podrá pasar por escritor. Parece usted el matón de un gimnasio.
—Puedo evitar resultar tan estúpido como parezco.
—Ya, bueno, con eso es suficiente. Pero, por amor de Dios, tiene que ser usted discreto. La hostia de discreto, ¿entendido?
—Como solemos decir los escritores, mi nombre es discreción. Necesito un pase de prensa o las credenciales que acostumbre a facilitar el club. Y, ciertamente, sería buena idea que me llevara abajo y me presentara.
—Sí, me encargaré del pase. —Se quedó mirándome y volvió a limpiarse las comisuras de los labios—. Que esto quede entre usted y yo. Nadie más debe saberlo. Ni el entrenador, ni los dueños, ni los jugadores. Nadie.
—¿Y su abogado?
—No tiene relación con el club. Cree que quiero contratarle por un asunto personal.
—De acuerdo. ¿Cuándo voy a conocer al equipo?
Erskine consultó el reloj.
—Hoy ya es tarde. La mitad de los chicos ya se habrán duchado y se habrán marchado. ¿Qué le parece mañana? Bajaremos antes del partido y le presentaré.
—Entonces vendré mañana a eso del mediodía.
—Muy bien. ¿Ya tiene título para el libro que se supone que está escribiendo?
—Busco algo muy comercial. ¿Qué le parece La sensualidad del béisbol?
Erskine repuso que no le gustaba y me fui a casa a pensar otro.