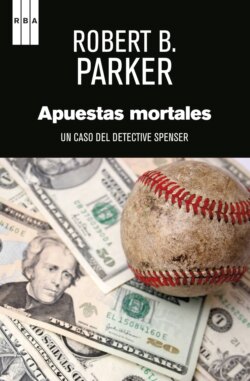Читать книгу Apuestas mortales - Robert B Parker - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеA la mañana siguiente me levanté temprano y salí a correr por la orilla del río. Vi gorriones y estorninos entre las palomas de la explanada, y dos carboneros en el arenero de una de las zonas de juego. Había un par de remeros en el agua, una chica con los vaqueros metidos por dentro de unas botas marrones y altas que paseaba dos corgis galeses y algún que otro corredor más.
Cerca de la laguna, pasada la concha del quiosco de conciertos, un vagabundo vestido con un viejo traje de zapa azul dormía sobre un periódico y el flujo de trabajadores que llegaban a la ciudad iba en aumento a lo largo de Storrow Drive. Yo aún vivía en la zona baja de Marlborough Street, y tardaba unos diez minutos en llegar a la pasarela de la Universidad de Boston. Crucé la pasarela que había sobre Storrow Drive y entré por la puerta lateral del gimnasio de la universidad. Conocía a un tipo que trabajaba en el departamento de atletismo y me dejaba usar la sala de pesas. Me tiré cuarenta y cinco minutos con los hierros y un cuarto de hora más con el saco. Cuando estaba a punto de acabar empezaron a pasar algunas alumnas camino de clase y decidí acabar en la pera y demostrarles la velocidad de mis puños con ademán ostentoso. No me pareció que las impresionara.
Volví haciendo footing. El sol calentaba más a esa hora y ya no había rocío en la hierba. El tráfico estaba en su apogeo. Llegué a mi apartamento a las nueve menos cinco, reluciente por el sudor, apestando a tubo de escape y con un hambre atroz.
Me hice un poco de zumo de naranja y me lo bebí. Encendí la cafetera y fui a darme una ducha. A las nueve y cuarto estaba de nuevo en la cocina, vestido con la bata rojiblanca de felpa que me había regalado Susan Silverman por mi último cumpleaños. Tenía mangas cortas y un paraguas de golf bordado en el bolsillo del pecho y en la etiqueta decía: JACK NICKLAUS. Cada vez que me lo ponía, me daban ganas de gritar: «¡Bola va!».
Me bebí la primera taza de café mientras preparaba una tortilla de setas al jerez. La segunda me la bebí mientras degustaba la tortilla con una rebanada templada de pan de pita y leía la edición matutina del Globe. Cuando terminé, metí los platos en el lavavajillas, hice la cama y me vestí. Calcetines grises, pantalones grises, mocasines negros y una camisa ceñida de color caqui con pequeños hexágonos rojos. Ajusté la pistolera por encima del cinturón, justo sobre la cadera derecha. El revólver de color azul acerado combinaba a la perfección con la funda negra y los pantalones grises. En cambio, quedaba fatal cuando iba de marrón. Para cubrir el arma me puse una chaqueta vaquera grisácea con las puntadas de los bolsillos y de las solapas rojas. Me miré en el espejo. Encantador. Qué suerte que no fuera el día de las damas... ¡Porque me acosarían por el parque!
Hacía unos treinta grados y el sol brillaba en lo alto cuando volví a salir a la calle. Caminé una manzana en dirección a Commonwealth y dejé atrás el centro comercial camino de Fenway Park. Aún era demasiado temprano como para que la multitud empezase a aglomerarse, pero empezaban a verse signos de que había partido. El anciano que vendía cacahuetes en un carrito ambulante lo empujaba hacia Kenmore Square con una tela vieja sobre los frutos secos. Una pareja de mediana edad había aparcado un Chevrolet granate junto a una boca de riego cerca de la plaza y se disponía a vender los globos que llevaba en el maletero, que estaba abierto. Había un tanque de aire apoyado contra el parachoques trasero. El marido, que llevaba una visera de tenis roja y azul, abría en aquel momento una gran caja de cartón que había en el maletero. Cerca de la esquina de Brookline Avenue, junto al quiosco del metro, un joven con el pelo rubio que le llegaba por los hombros vendía banderines en los que ponía RED SOX en letras rojas sobre fondo azul. Consulté el reloj: las doce menos veinte. Desde la plaza no se veía el estadio, pero las torres de focos se cernían sobre los edificios, por lo que era evidente que estaba cerca. Cuando tomé Brookline Avenue camino del campo experimenté una sensación ya olvidada... porque mi padre y yo solíamos ir así de pronto a ver cómo calentaban los equipos.
Recorrí las dos manzanas de la avenida, doblé la esquina en Jersey Street y subí las escaleras hasta la oficina de Erskine. Lo encontré leyendo lo que parecía un documento legal, recostado en la silla y con un pie apoyado en el cajón de abajo del escritorio. Cerré la puerta.
—¿Ha pensado ya en otro título?
La máquina de aire acondicionado, situada en una de las ventanas laterales, zumbaba.
—¿Qué le parece El valle de los niños del bate?
—Joder, Spenser, lo digo en serio. Algo tendrá que responder si se lo preguntan.
—¿Las bolas son para el verano?
Erskine respiró hondo, soltó el aire, agitó la cabeza como si tuviera un tábano en ella y cerró el cajón de una patada.
—Da lo mismo. Acompáñeme.
Mientras bajábamos las escaleras me tendió un pase de prensa.
—Guárdelo en la cartera. Con él podrá entrar y salir por donde quiera.
Mientras pasábamos, un acomodador con gorra azul que había en la puerta A saludó a mi acompañante:
—¿Qué hay, Harold?
Los vendedores empezaban a prepararse. Un hombre con un mono de sarga verde descargaba cajas de cerveza sobre una plataforma móvil. Entramos en el vestuario.
Lo primero que sentí fue decepción. Se parecía a la mayoría de los vestuarios. Taquillas abiertas con una estantería arriba, bancos corridos delante y la placa con el nombre encima. A la derecha había una zona de relajación con un jacuzzi, una camilla para masajes y un armarito con puertas acristaladas que parecía un botiquín y estaba lleno de vendas y linimento. Un hombre con una camiseta blanca y pantalones blancos de algodón le daba unos golpecitos en el tobillo izquierdo a un negro corpulento en pantalones cortos que se estaba fumando un puro sentado en la camilla.
Los jugadores se estaban vistiendo. Uno de ellos, un chaval bajito y pelirrojo, le gritó algo a alguien que se encontraba al otro lado de las taquillas.
—¡Eh, Ray!, ¿puedo calentar en el corral? ¡Hay una muchachita que se sienta por allí y me lanza miraditas cada vez que jugamos!
—¿Era a ella a quien buscabas el otro día en Detroit cuando hiciste aquella falta? —preguntó una voz tras las taquillas.
—¡Venga, hombre! ¡A Bill Dickey también se le caía alguna bola de vez en cuando! ¡Recuerdo que cuando yo era pequeño y tú eras mi ídolo, también se te cayó una!
Un hombre alto y esbelto salió de detrás de las taquillas con las manos en los bolsillos traseros. Debía de tener unos cuarenta y cinco años y llevaba el pelo —moreno, pero con algunas canas— corto y con raya a la izquierda. No tenía patillas, y era evidente que iba a un barbero que hacía la mayor parte de su trabajo con una maquinilla eléctrica. Tenía la cara bronceada, no llevaba camiseta interior por debajo de la del equipo y las venas del brazo le sobresalían muchísimo. Erskine le hizo un gesto para que se acercara.
—Ray —le dijo—, quiero presentarte al señor Spenser. Spenser, Ray Farrell, el entrenador principal.
Nos dimos la mano.
—Spenser está escribiendo un libro sobre el béisbol y va a estar dando vueltas por el club durante una temporada. Entrevistará a los jugadores y ese tipo de cosas.
Farrell asintió.
—¿Cómo se llama el libro?
—Temporada de verano —respondí, y Erskine pareció aliviado.
—Me gusta. —Se volvió hacia los jugadores—. Escuchadme. Este tipo se llama Spenser. Está escribiendo un libro y estará un tiempo por aquí para haceros preguntas y tomar notas. Quiero que cooperéis. —Y dio media vuelta—. Es un placer, Spenser. ¿Quiere que le presente a alguien en particular?
—No, descuide, ya iré presentándome yo poco a poco.
—Muy bien, como quiera. Lo dicho: un placer. Si puedo ayudarle en algo, pídamelo con toda libertad.
Y se fue.
—Ahora es todo cosa suya —señaló Erskine—. Vaya informándome.
Y se marchó.
El negro de la camilla gritó por encima del pelirrojo:
—¡Eh, Billy, será mejor que tengas cuidado con lo que dices sobre las nenas! ¡Este va a escribir todo lo que salga por tu boca, y Sally te dará una patada en el culo en cuanto lo lea!
Tenía un tono de voz alto y chillón.
—Nooo. Además, no se lo creería. —El pelirrojo se acercó a mí me tendió la mano—. Soy Billy Carter, me encargo de cogerla cuando Fats anda con resaca.
Y señaló con la cabeza al negro, quien había bajado de la camilla y acudía hacia nosotros.
Era bajo y muy ancho, y la capa de grasa que recubría su cuerpo no era suficiente para esconder la gran elasticidad de los músculos que había debajo.
Le di la mano a Carter.
—Colecciono sus cromos de los chicles —le dije antes de girarme hacia el negro—. Es usted West, ¿verdad?
Asintió.
—¿Me ha visto jugar?
—No, pero le recuerdo de un anuncio de colonia Brut.
Soltó una risotada aguda.
—Nunca juego sin ella, tío. Me la pongo entre entrada y entrada.
Hizo un gesto a lo Flip Wilson y chasqueó los dedos.
Desde lo más alejado de las taquillas salió una voz:
—¡Eh, Holly, en la liga todos dicen que hueles a reinona!
—¡Pero no me lo dicen a la cara! —graznó este.
La mayoría de los jugadores estaban preparados y empezaban a salir al campo. Un hombre de corta estatura y delgado, vestido con un traje de lino azul y gafas de sol con la montura de carey, se acercó a mí.
—¿Spenser?
Asentí.
—Soy Jack Little. Relaciones públicas de los Red Sox. Hal Erskine me ha dicho que lo encontraría aquí.
—Encantado de conocerle.
—Cuente conmigo para todo lo que necesite. ¡Es mi trabajo!
—¿Tiene biografías de los jugadores?
—¡Por supuesto! Tengo folletos promocionales de todos ellos. Pase por mi oficina y le diré a mi muchacha que le dé el lote completo.
—¿Qué edad tiene su muchacha?
—¿Millie? ¡Por Dios, ni idea! Lleva mucho tiempo en el club. Esas cosas no se le preguntan a las mujeres de su edad... a menos que uno quiera meterse en problemas, ¿no le parece?
—Sí, tiene razón.
—Vamos, acompáñeme al banquillo y le presentaré a alguno de los jugadores. Digamos que... voy a aclimatarle, ¿qué le parece?
Asentí.
—Aclimáteme.