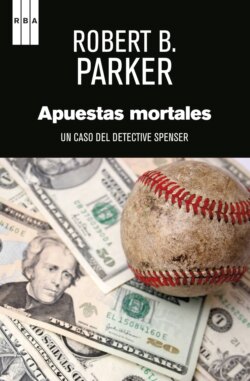Читать книгу Apuestas mortales - Robert B Parker - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеMe senté en el banquillo y observé cómo los jugadores practicaban el bateo. Little se puso a mi lado y empezó a fumar Chesterfield Kings uno detrás de otro.
—Ese es Montoya —señaló—. Alex Montoya fue jugador del año en Pawtucket en 1968. El año pasado bateó doscientos noventa y tres y corrió veinticinco jenrones.
Asentí. Marty Rabb estaba en la zona exterior, practicando. Cogía bolas altas a lo Willie Mays y las devolvía a la zona interior por debajo del brazo.
—Ese es Johnny Tabor. Es ambidiestro. Mire qué tamaño tiene, ¿eh? No parece que sea capaz siquiera de coger el bate. ¿Sí o no?
—Es poca cosa. Ni siquiera parece capaz de coger el bate.
—¿Sabe? Le pagamos por su guante. Es muy bueno en la zona intermedia. Eso es lo que siempre dice Ray. Tabor sabe manejar el cuero. ¿Sí o no?
—Sí.
La multitud empezaba a llenar las gradas y el nivel de ruido iba en aumento. Los Yankees entraron en el campo con su uniforme gris y se pusieron en la zona interior. La mayoría de ellos eran críos. Pelo largo bajo el casco y chicle. Mucho más jóvenes que yo. ¿Qué fue de Johnny Lindell?
Rabb entró en la zona del banquillo con la sudadera de entrenamiento puesta.
—Ese es Marty Rabb; el del portapapeles —comentó Little—. Lanzó ayer, así que hoy le toca anotar los lanzamientos.
Asentí.
—Es muy bueno —añadió—. El chaval más majo que puedes echarte a la cara. No tiene mal carácter, ni tiene ego, ¿sabe? Le encanta este deporte. Me refiero a que hoy en día hay muchos chavales que se meten en esto por la pasta, pero Marty no. Es el chaval más majo que puedes echarte a la cara. Le encanta este deporte.
Un hombre con varias papadas salió del callejón que daba a la sede del club y se quedó en el escalón más alto del banquillo mientras miraba el diamante. Llevaba el pelo largo y a la moda, y lo tenía rubio y entrecano. Era evidente que iba a un buen peluquero. Estaba gordo y tenía una nariz aguileña que sobresalía de su cara redonda y sonrosada. Vestía una camisa roja a cuadros con los dos botones superiores abiertos y le colgaba un gran estómago como señal de su voraz apetito. Llevaba pantalones de color azul oscuro y acampanados, y zapatos blancos relucientes con hebillas de latón.
—¿Quién es ese? —le pregunté a Little.
—¿No lo conoce? Joder, es Bucky Maynard. Es el mejor comentarista deportivo del ramo, ¡ahí es nada! Que no se entere de que no lo ha reconocido. Tío, le crucificaría.
—Parece que no entrena mucho con el equipo.
Maynard sacó un puro de color verde pálido y lo encendió muy despacio, dándole la vuelta mientras lo chupaba para que ardiera de manera homogénea.
—Y, por Dios, tampoco diga nada de su peso. ¡Se lo comería vivo!
—¿Pasa algo si me aclaro la garganta en su presencia?
—Bromee usted todo lo que quiera, pero como no le caiga bien a Bucky Maynard tendrá usted un problema grave. Es que... ¡puede destruirle en directo! Y no se cortaría un pelo.
—Creía que trabajaba para el club.
—Y así es, pero es tan popular que no podríamos deshacernos de él ni aunque quisiéramos. Y Dios sabe que la idea se nos ha pasado por la cabeza en unas cuantas ocasiones. —Se quedó callado y empezó a mirar a un lado y a otro del banquillo. Me preguntaba si habría visto algún bicho—. A ver, no me malinterprete, Buck es un gran tipo, solo que es demasiado orgulloso... y no es buena idea tenerlo en tu contra. A ver, que no es bueno tener a nadie en contra... ¿Sí o no?
—Sí, tiene más razón que un santo —respondí. A Little le encantó la frase, seguro que la utilizaría a lo largo del día. Hay que ver cómo domino el lenguaje.
Maynard se acercó a nosotros y el relaciones públicas se puso de pie.
—¿Qué hay, Buck? ¿Cómo va?
El comentarista lo miró pero no dijo nada. Little tragó saliva y soltó:
—Me gustaría presentarte al señor Spenser. Está escribiendo un libro sobre los Red Sox.
Maynard hizo un gesto con la cabeza y dijo:
—Spenser. —Su acento del sur hizo que arrastrara la última sílaba y que se dejase la erre.
—Me alegro de conocerle —respondí, con la esperanza de que no se ofendiera.
—Seguro que querrá hablar contigo, Buck. No hay libro sobre los Red Sox que valga gran cosa si el viejo Buck no sale en él. ¿Sí o no, Spenser?
Y Litte encendió otro cigarrillo a partir de la colilla del anterior.
—Pues claro.
—¿Por qué no sube a la cabina más tarde para ver el partido? —sugirió Maynard—. Así verá cómo funciona el equipo de retransmisiones.
—Muchas gracias. Me encantaría.
—Tan solo tenga en cuenta que allí arriba no va a encontrar ninguna bazofia predigerida. En la mi cabina, le juro por Dios que llamamos a las cosas por su nombre. Nada de comunicados de prensa, ni chorradas de esas. Si un tío la está cagando, decimos que la está cagando, por amor de Dios, y punto. ¿Me sigue?
—Hasta ahí llego.
Me miró con los ojos entrecerrados. Los tenía pálidos, pequeños y sin brillo, como dos obleas.
—Créame, porque todo el que me conoce sabe que no miento. ¿Verdad, Jack?
Little respondió antes de que Maynard acabara la pregunta.
—Por supuestísimo, Buck, todo el que te conoce lo sabe. Bucky dice las cosas como son, Spenser. Por eso lo adoran los aficionados.
—Suba cuando quiera. Jack le dirá cómo.
Hizo girar el puro en el centro de la boca, me guiñó el ojo y salió camino de la cueva de los Yankees.
Bill Carter gritó desde el final de nuestro banquillo:
—¡Por ahí sopla!
Y se volvió hacia las gradas que quedaban a la derecha del campo mientras Maynard se giraba y miraba hacia la cueva.
Ray Farrell había salido del vestuario y estaba colgando la alineación en la parte más alejada del banquillo. No hizo caso ni a Carter ni a Maynard. Este último siguió mirando la cueva al menos durante un minuto mientras que el primero observaba la línea de limitación derecha bajo la visera de su gorra con los pies apoyados en uno de los soportes de la cueva. Silbaba «Turkey in the Straw». Maynard dio media vuelta y siguió hacia el banquillo de los Yankees.
Little respiró aliviado.
—Algún día, ese imbécil de Carter se va a buscar un problema. Siempre con sus puñeteros comentarios graciosos. ¡Siempre haciendo el payaso! No es tan bueno. Es decir, puede que se ponga a atrapar bolas en unos treinta partidos al año. Lo normal sería que fuera un poco más humilde, pero es un bocazas.
Se le cayó un poco de ceniza en la camisa y se la sacudió con vigor.
—Yo también estaba pensando en algo gracioso relacionado con Moby Dick cuando Maynard estaba ahí de pie, tapando el sol.
—Como la cague con Bucky jamás escribirá su libro, Spenser, se lo aseguro. No se anda con chiquitas.
Y me miró como si le doliera algo, con la cara contorsionada por tanta sinceridad.
Farrell subió los escalones del banquillo y se dirigió al plato con la alineación en la mano. El entrenador de los Yankees hizo lo mismo desde el otro lado y, por primera vez, vi a los árbitros. Eran mayores que los jugadores. Más voluminosos.
—Voy a subir a la cabina de retransmisión —anuncié—. Si Maynard la toma conmigo y me mata de sinceridad, por favor, quiero que se lo comunique a mi mamá.
Little ni se dignó en responder. Me llevó hasta la entrada de la cabina de prensa por la pasarela, bajo el techo de gravilla, y me dirigí hacia Maynardlandia.
El lugar era un laberinto de cables dispuestos de forma provisional, monitores de televisión y cables para micrófonos. También había una enorme cámara de televisión en color apuntando a una pared vacía que había en la parte trasera de la cabina. Supuse que era para los anuncios en directo. Eso le da la oportunidad a Bucky Maynard de decir las cosas tal y como son acerca de la cerveza embotellada de alguna marca. Allí había dos personas. A una de ellas la reconocí. Doc Wilson, que había jugado de primera base para los Minnesota Twins y ahora trabajaba como comentarista en los partidos de los Red Sox. Era un hombre alto y anguloso, llevaba unas gafas sin montura y tenía el pelo castaño y rizado. Estaba sentado en la mesa de retransmisión y consultaba el libro de estadísticas; bebía un café solo en un vaso de papel. El otro hombre era joven —puede que unos veintidós años—, de altura media y esbelto, con el pelo rubio que le llegaba a los hombros y un bigote a lo Oakland A’s. Llevaba un salacot blanco con una banda de leopardo ancha, gafas de piloto, una camisa de seda blanca desabotonada hasta la cintura —como Herb Jeffries— y unos vaqueros blancos metidos por la caña de unas botas Frye de color óxido. El cinturón de cuero tenía tachones de latón del mismo color que las botas y el chico lucía un brazalete de cobre en la muñeca derecha. Estaba recostado en una silla de director de tela roja y tenía los pies apoyados en la mesa de retransmisiones. Leía un ejemplar de la National Star al tiempo que mascaba chicle.
Wilson levantó la vista en cuanto entramos.
—¡Eh, Jack! ¿Qué tal te va, chico?
—Doc, te presento a Spenser. Es escritor y tiene entre manos un libro acerca de los Red Sox. Bucky le ha invitado a subir a echar una ojeada.
Wilson se incorporó y nos dimos la mano.
—Y cuando Buck dice arre, es arre. Encantado de conocerle. Si necesita ayuda, no tiene más que pegar una voz.
El chico del salacot ni siquiera levantó la vista. Se lamió el pulgar, pasó una página y sus mandíbulas siguieron trabajando con lentitud. Los músculos de sus articulaciones se hinchaban y relajaban a intervalos regulares mientras masticaba.
—Ese de ahí es Lester Floyd —comentó Little—. Lester, te presento al señor Spenser.
Lester alzó la cabeza ligeramente, levantó un dedo sin soltar la revista siquiera y siguió leyendo.
—¿A qué se dedica?, ¿canta «Flamingo» durante las pausas publicitarias?
Entonces sí que levantó la cabeza. No fui capaz de verle los ojos tras las lentes ambarinas de sus gafas de aviador. Hizo un gran globo con el chicle, lo explotó con los dientes y fue metiendo la goma en la boca poco a poco.
—Lester es el chófer de Bucky —me iluminó Little—. Lester, Spenser está escribiendo un libro sobre los Red Sox y sobre Bucky.
El chico volvió a hacer otro globo y a metérselo en la boca tras explotarlo.
—Pues que se ande con cuidado, porque como vuelva a pasarse de listo conmigo va a tener que escribir con el culo.
Tenía las mejillas coloradas.
—Vaya, pues parece que no canta «Flamingo», no —le comenté a Wilson.
—Venga, Lester, el señor Spenser solo bromeaba —comentó Little mientras se retorcía nervioso. Wilson miraba el diamante del terreno de juego fijamente. Lester mascaba el chicle con más fuerza.
—Y yo solo digo que es mejor que no lo haga.
—Tranquilo, Lester —dijo una voz tras de mí. Era Maynard—, el señor Spenser es el mi invitado y he sido yo quien le ha dicho que suba a escuchar la mi retransmisión. Es el mi invitado.
—Es que ha hecho un chiste diciendo que si canto o no sé qué. No me gusta que me hablen así.
—Lo sé, y no te lo puedo reprochar. Señor Spenser, le agradecería que se disculpara ante el mi ayudante. Es buen chico, pero muy sensible. Además, es cinturón negro en taekwondo y no me gustaría que le estropease la su mano buena antes incluso de que se pusiera a escribir.
Bailar el vals con Lester en la cabina de retransmisiones no iba a decirme nada acerca de Marty Rabb. Si el chico era bueno, la pelea diría algo acerca de mí, pero no era para eso para lo que me pagaban. Y yo ya me conocía. Además, si era escritor, no sería lógico que fuera metiéndome en pendencias con cinturones negros. Quizá podría enfrentarme a José Torres en un programa de debate, pero pelearme durante un partido de béisbol...
—Lo siento, Lester. A veces hago lo imposible para resultar gracioso.
El chico hizo otro globo sin quitarme la vista de encima y siguió leyendo la National Star. Maynard sonrió solo con los labios y se sentó a la mesa de retransmisiones en una enorme silla giratoria tapizada. Se puso unos auriculares acolchados y dijo algo por el micro. El pequeño monitor empotrado en la mesa que quedaba a su derecha parpadeó y cobró vida con imágenes de la caja de bateadores. Frente a él, en un sujetapapeles, había una larga lista mimeografiada y el hombre comprobó los dos primeros puntos mientras hablaba.
—Burt, quiero empezar con Stabile calentando el lanzamiento de nudillos sin efecto para destacar el movimiento errático de la bola. ¿De acuerdo?... Sí, después metes la sintonía de inicio.
Wilson me miró y comentó:
—Habla con los compañeros que tenemos en el camión.
Asentí. Lester volvió a lamerse el pulgar y pasó otra página. Little se inclinó sobre mí y me susurró:
—Tengo que largarme. Si necesita alguna cosa, avíseme.
Asentí de nuevo y el hombre se marchó de puntillas como cuando alguien sale de misa antes de tiempo. Maynard seguía hablando con los del camión:
—No tengo nada que hacer aquí en directo, ¿no?... Pues no veo nada en la mi hoja... No, maldita sea, eso ya lo grabé ayer por la tarde... De acuerdo, chico, pues vamos a hacerlo cuanto antes.
En el monitor apareció un dibujo de un jugador de los Red Sox con un aspecto un tanto tosco.
—Veinte segundos —le dijo Maynard a Wilson.
Abajo, a la derecha, en la línea de primera base, había un lanzador diestro y corpulento que se llamaba Rick Stabile. Estaba calentando. Le lanzaba la bola al receptor sin esfuerzo.
Wilson dijo por el micro:
—Buenas tardes a todos desde Fenway Park, en Boston, donde los Red Sox van a enfrentarse a los Yankees en el partido decisivo de una serie de tres encuentros. Les habla Doc Wilson, acompañado de Bucky Maynard, quien les va a contar todo lo que sucede ahí abajo.
En el monitor apareció un anuncio de cerveza y Wilson se inclinó hacia atrás.
—¿Quieres centrarte en Stabile, Buck?
—Eso es.
Wilson le tendió la hoja de estadísticas y se inclinó hacia delante justo cuando el logotipo de la empresa cervecera llenaba la pantalla del monitor. Lester había acabado de leer la revista y se arrebujó en la silla con la aparente intención de echar una cabezada. Parecía una serpiente tranquila. ¿Taekwondo? Nunca me había enfrentado a nadie que lo practicara. Lo miré con severidad. No se movía. El aliento que le salía por las fosas nasales agitaba ligeramente el bigote. Lo más probable era que estuviera paralizado de miedo.
—¿¡Qué tal lo lleváis, aficionados de los Red Sox!? —comentó Maynard—. Aquí está el viejo vaquero y estáis viendo la mariposa de Rick Stabile...
A la altura de la sexta entrada, los de Boston ya tenían el partido perdido. Por lo visto, el estilo de lanzamiento de Stabile había decepcionado cuando debería haber fascinado, y resulta que los Yankees ganaban 11 a 1. Hice dos escapadas; una a por cerveza y perritos calientes, y otra a por cacahuetes. Lester dormía y Maynard y Wilson intentaban ponerle algo de emoción a lo que, en realidad, estaba siendo una paliza.
—Stabile tiene que quitarse un poco de grasa de la tripa, ¿eh, Doc?
—Es un buen chico, Bucky, pero este año se le ha visto un poco pesado en los partidos.
—Doc, hay que decir las cosas como son: llegó a los entrenamientos de primavera hecho un cerdo y todavía no se ha puesto en forma. Tiene las condiciones necesarias, pero tiene que aprender a retirarse de la mesa a tiempo o será la liga la que se lo meriende a él.
Y consultó la hoja de estadísticas.
—Ahí tienen a Graig Nettles, quien hoy ha hecho dos de dos, incluida la del centro con los neoyorquinos ocupando todas las bases.
Me levanté y salí de allí. Wilson me guiñó el ojo. Me detuve en el despacho de Little para recoger los folletos de prensa de Marty Rabb y de otros cuatro jugadores. La muchacha que había mencionado Little llevaba dentadura postiza.