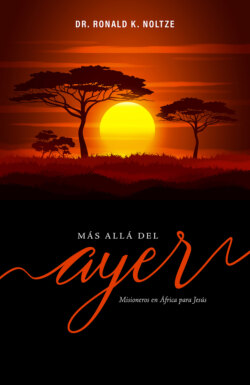Читать книгу Más allá del ayer - Ronald K. Noltze - Страница 14
Un misionero se despide
ОглавлениеLa figura de Karl, erguida con firmeza en la cubierta superior del SS-Wadai, podía divisarse con claridad. Con ambas manos sostenía la blanca barandilla de cubierta. El barco estaba listo para zarpar. Por tercera y por última vez, se escuchó la ronca bocina del barco en señal de despedida para las personas que se habían acercado al puerto de Hamburgo. Las vibraciones de esta bocina de niebla parecieron atravesar las entrañas de Karl y llevaron a su estado de ánimo, de por sí inestable, al límite de lo tolerable. En realidad, él no era una persona muy sentimental. Pero las vivencias de las últimas horas, tantas palabras sentidas de despedida y los obligados abrazos que las acompañaban habían afectado notablemente su equilibrio emocional.
Sigilosamente, su mano buscó el pañuelo que, con sabia precaución, había colocado en su bolsillo. “Nunca se sabe”, había pensado. Y, aunque esperaba no tener que usarlo, lo tranquilizó saber que aún estaba allí, quizá para, en caso de ser necesario, esconder cualquier emoción que le brotara por los ojos. Hubiese sentido vergüenza ante los demás pasajeros que estaban en cubierta si lo veían llorar. No se percataba de que ellos también batían pañuelos y secaban disimuladamente lágrimas.
Abajo, en el muelle, se veían los pañuelos agitados por un grupo mixto de jóvenes. Conocía personalmente a casi todos ellos. Allí se encontraba su mentor, el Pastor Drangmeister, rodeado de hombres y mujeres jóvenes de los grupos juveniles de las iglesias adventistas de Hamburgo. También estaban allí los empleados de la casa publicadora de la iglesia junto con otros amigos que agitaban sus pañuelos. Todos se habían acercado al puerto, porque de corazón se sentían ligados a él. Querían despedirse, al fin y al cabo, no era algo de todos los días que un joven pastor partiese como misionero al extranjero.
“Qué bueno es no estar solo”, pensó Karl. Qué bien hacía, justo en esta hora, sentir el apoyo de tantas personas cercanas. ¡Qué bien le hacía a su castigada alma! Y qué bueno, claro, poder recurrir al pañuelo que estaba en su bolsillo.
Cuando el personal del puerto sacó los grandes calabrotes de los amarraderos y el casco del barco comenzó a distanciarse casi imperceptiblemente del muelle, se derrumbó hasta el último recurso de estoicismo en Karl. Lenta y sigilosamente, las lágrimas comenzaron a deslizarse, una tras otra, por sus mejillas, mientras las figuras de sus seres amados que se encontraban en el muelle se volvían cada vez más borrosas. Karl llegó a la conclusión de que lo mejor sería, tal vez, darle rienda suelta a esa emoción. Después de todo, nadie lo miraba; todos y cada uno a bordo estaban ocupados consigo mismos.
Los que estaban saludando en el muelle con sus pañuelos, lo veían parado fornido, rubio e inmóvil contra la barandilla, hasta que el cielo y el barco comenzaron a confundirse en la bruma. También para Karl las figuras de los amados se perdían cada vez más, hasta que se desvaneció el contorno del puerto de Hamburgo, ya lejos.
Como si fuese una película, el recuerdo de las vivencias de las últimas semanas y meses pasó por su mente. Aquello había sido una mezcla de estrés y mucha bendición. De seminarista había pasado a misionero, y con esto sus más secretos sueños se habían cumplido. Estaba dispuesto a dar lo mejor de sí. Y estaba convencido de que, con la ayuda del Cielo, iba a cumplir la misión a la cual había sido llamado.
Echó una última mirada a la nebulosa distancia, soltó las manos de la barandilla y caminó lentamente por la cubierta hasta la escalera que lo llevaría a su cabina. No compartía el recinto con nadie, por lo que podía acomodar sus cosas a gusto. Había dos camas. Se decidió por la del lado interno, el opuesto a la ventanilla, que le permitiría tener una libre vista al mar. “Por ahora, todo es muy agradable y cómodo”, pensó el misionero. Entonces, se arrodilló en su pequeña cabina y oró: “Eterno y omnipotente Dios, entrego mi vida en tus manos. Una vez más, quiero dedicarme enteramente a ti y al desafío que me espera. Dame la fuerza y la prudencia para realizar la tarea asignada. Amén”.
Luego, buscó su pequeña Biblia negra y leyó las palabras del Salmo 32:8, aquellas que tantas veces le habían dado fuerza y coraje en momentos difíciles:
“Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; Sobre ti fijaré mis ojos”.