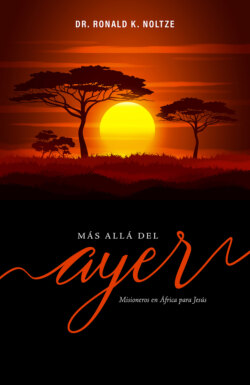Читать книгу Más allá del ayer - Ronald K. Noltze - Страница 17
Monrovia
ОглавлениеEl triple sonido ronco de la bocina lo hizo sobresaltar de su profundo sueño. Era la señal de llegada del SS-Wadai a Liberia. Lejos de la costa, en aguas profundas, habían lanzado las anclas. A unos 5 kilómetros de distancia, recostada sobre una bahía, se encontraba la ciudad Monrovia.
No existían instalaciones portuarias. Como los grandes barcos de ultramar no se atrevían a entrar en las aguas rocosas y sembradas de bancos de arena de la bahía, se anclaba a gran distancia. El transporte de personas y mercancías se efectuaba con embarcaciones especialmente diseñadas.
El triple aviso de la bocina del barco era la forma habitual con que los vapores informaban de su llegada. Todo el mundo distinguía aquella señal. Y eso solía desencadenar de inmediato una dinámica actividad en las habitualmente somnolientas calles de la ciudad. Aquella mañana no fue la excepción.
Karl había solicitado al camarero que lo despertara, porque no quería perderse por nada el momento de la llegada. De todos modos, no hubiese sido necesario: el traqueteo de las cadenas del ancla al caer y la sirena de niebla lo habían sacudido lo suficiente. Se encontraba en la cubierta superior, solo y muy contento de que nadie más intentara compartir ese momento con él.
Todavía era de noche, pero en el horizonte se notaban los primeros rayos del amanecer. El cielo sin nubes hacía suponer que sería un día más tropical y caluroso que los anteriores. Todavía a esta hora temprana se notaba una leve brisa que soplaba desde el mar. De cualquier manera, el aire era denso y húmedo, y el termómetro subiría paulatinamente hasta alcanzar los 35º e incluso los 40º centígrados. Karl liberó sus pensamientos mientras sus ojos distinguían, cada vez más de cerca, los contornos de la costa.
Algo más tarde aparecieron los dos secretarios de la Misión, quienes se sumaron a Karl en la contemplación del espectáculo desde la barandilla. Tostados por el sol y vestidos de impecable blanco, los tres hombres daban un cuadro espléndido. Una imagen que se condecía con su buen humor.
Los tres eran los únicos pasajeros que figuraban en la lista de desembarque del oficial de turno.
Hacia la costa se veía una multitud de pequeños puntos negros. Eran las múltiples embarcaciones que venían en dirección a la nave. Algunos de los botes ya estaban llegando al barco. El cuadro se había animado poco a poco. Karl sentía latir su pulso hasta el cuello: estaba nervioso. Se esforzó para dar la impresión de calma y serenidad. No era un momento para preguntas innecesarias o comentarios inapropiados. Al contrario, la tensión flotaba en el aire.
“Por favor, Señor, haz que esto vaya bien...”, musitó en silencio una oración. “Hasta aquí me has guiado, ¡pero ahora esto se pone serio!”, agregó para sí. Finalmente, se dijo con seguridad: “De alguna manera tendré que salir bien de esta”.
Sus dos secretarios observaban concentrados a la pequeña armada de botes para detectar la embarcación que esperaban. Conscientes de que en África los relojes marchan un tanto diferentes, estaban ansiosos de saber si lo planeado con tanto detalle se iba a cumplir y si podrían seguir el viaje todavía esa mañana.
“¿Habían llegado los correos? ¿Había podido arrendar Helbig la barcaza, tal como se le había indicado? ¿Habrá sido posible contratar una tripulación experimentada de remeros?” Las preguntas se sucedían en la mente de los líderes.
Mientras seguían mirando tensos, Ising comentó a Karl, en alemán:
–También hubiese sido posible tomar el camino por tierra, a través de la selva. No estamos en época de lluvia. Pero, por seguridad, hemos preferido hacer el trayecto por el mar.
Inmediatamente, se explicó:
–Sabemos que traes mucho equipaje con equipamiento necesario para la misión y es muy difícil encontrar en Monrovia hombres honestos para las cargas. En un trayecto largo, de varios días de caminata por la selva, desaparecería más de una carga junto con sus encargados de transportarlas. Será tanto más sencillo y relajado con los hombres que vendrán a buscarnos desde Palmberg.
A la luz de aquel contexto, parecía una decisión sensata. Los marineros bajaron la ya conocida escalera de cuerdas por el casco de estribor. El mar seguía sorprendentemente tranquilo y la superficie del agua se mantenía casi lisa. Entre tanto, había salido el sol y estaba ya bastante alto en el horizonte. Los tres miraban concentrados el hormiguero humano que se había formado al nivel del agua.
–¡Allí!
Los tres misioneros reaccionaron casi al mismo tiempo. Habían divisado entre la maraña de embarcaciones una barcaza algo más grande. Del lado de la popa podía verse a un hombre de pie, delgado y que definidamente se diferenciaba por su vestimenta blanca y el casco tropical de los morenos remeros. Con gafas que lo protegían contra el sol brillante, recorría las cubiertas del barco en busca de los hombres que debía recoger. A su lado estaba el timonel de la embarcación, buscando un camino hacía el barco. Con voz alta de comando, que se escuchaba hasta la cubierta, ordenó replegar los remos y, aprovechando el empuje de la velocidad, hizo deslizar el bote a lo largo del casco directamente hasta la escalera. “Aquí sí que hay una mezcla de habilidad y práctica”, pensó Karl.
El hombre blanco en la barcaza había reconocido ahora también a sus colegas misioneros en la barandilla y agitaba su casco tropical como saludo:
–¡Hola! ¡Hola...!
Recién entonces los tres misioneros que observaban desde la barandilla del SS-Wadai comenzaron a moverse: aquel movimiento con el casco era la señal pautada. Esa era su embarcación. Ese era su hombre. El encuentro había resultado. La tranquilidad los embargó. Y, espontáneamente, se abrazaron entre ellos, con la seguridad de que aquel hombre de blanco era el misionero Helbig, quien venía a buscarlos.
Con mucho cuidado, cruzaron la barandilla y bajaron por la escalera. Primero bajó el mayor del grupo, el inglés, Read, mientras que Karl fue el último.
Al bajar, recordaron una lección que era recurrente en la vida: muchas cosas dependen de la perspectiva desde la cual se las mire. Es que lo que desde arriba aparentaba ser sencillo se convirtió en algo desagradable al comenzar a bajar: la escalera de cuerda se balanceaba de un lado al otro a lo largo del casco. Karl se dio cuenta de que era muy fácil que sus pies zafasen de alguno de esos débiles peldaños. Se sujetaba desesperadamente firme de la soga que hacía de barandilla, y registraba con preocupación cuántos peldaños faltaban todavía hasta llagar a la plataforma. Finalmente, los tres lograron llegar a la plataforma.
“El balanceo del barco es casi imperceptible hoy, no debiera ser tan difícil saltar a la barcaza”, pensó Karl. Esta vez, a diferencia de lo que había presenciado en Freetown, la maniobra fue rápida y, con la ayuda de los musculosos brazos de los marineros, pronto estuvo dentro de la barcaza.
–¡Lo hemos logrado! –se le escapó con evidente alivio.
Apenas después de que subieron al bote, comenzaron a llegar sus pertenencias. Sobre sus cabezas, con la grúa del barco, bajaba una gran red con parte de su equipaje. La misma descendió hasta ser delicadamente depositada junto a ellos, en el medio del bote. Luego, siguieron otras tandas. Maletas de acero, baúles, cajones y bolsas de lona; una carga tras otra bajaban sin contratiempo alguno. Esto también era un motivo para agradecer: no habría sido la primera vez que la carga completa de una red terminara en el agua. Sin embargo, un recuento rápido comprobó que la carga estaba completa. Acto seguido, los remeros guardaron y aseguraron cada una de las piezas en diferentes sectores del gran bote.
Ahora podían relejarse. Una nueva etapa había sido completada y los suspiros de alivio volvieron a escucharse.
Recién entonces comenzaron los saludos, los abrazos y las presentaciones. Karl no conocía a Rudi Helbig.
–Así que tú eres Karl. Te hemos estado esperando ansiosamente. Ernst me ha contado mucho sobre ti –dijo el misionero que los había esperado en Liberia.
–Es genial que todo haya funcionado tan bien y que hayas conseguido esta barcaza. Puedes imaginarte con cuánta curiosidad estoy esperando el encuentro con ustedes dos en Palmberg –respondió Karl.
–¿Has podido traer todas las cosas que habíamos pedido?
–Pienso que sí, ya ves que todo llegó bien.
Rudi y su esposa, Elisabeth, habían llegado apenas ocho meses antes a Liberia. Todavía, muchos aspectos del mundo en suelo africano le resultaban nuevos. Recién más adelante, durante la travesía a Grand Bassa, querría hablar sobre el curso dramático de sus primeros meses en África.
–Estamos listos –le dijo Rudi al timonel.
Los remeros tomaron sus posiciones, y el ritmo constante de los remos surcando el agua comenzó a oírse. La barcaza tomó velocidad y el gran barco donde Karl había pasado sus últimas tres semanas comenzaba a quedar lejano.
El joven dio una última mirada al SS-Wadai, sus pasajeros en las cubiertas y los pañuelos que se agitaban en despedida. Con más de uno de ellos Karl había logrado una sentida amistad. “¿Volveremos a vernos?”, se preguntó. Luego, realizó un nostálgico saludo con las manos y una silenciosa oración: “Eterno Dios, gracias por el largo viaje en barco sin ningún incidente negativo. Sigue acompañándonos ahora, por favor, en esta pequeña barcaza”.