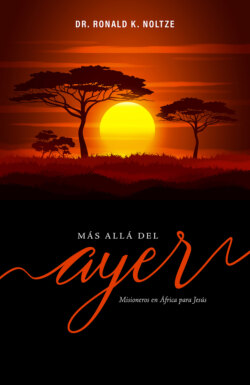Читать книгу Más allá del ayer - Ronald K. Noltze - Страница 9
Gatai, la niñera
ОглавлениеMe desperté demasiado temprano. Una mirada al reloj me confirmó lo que mi cuerpo me decía: no había dormido muchas horas. Eran a penas las seis de la mañana.
Me sentía incómodo y hacía demasiado calor. Noté que estaba bañado en sudor. Mi ropa, inusualmente húmeda, estaba pegada a mi cuerpo (y eso que eran las primeras horas del día). En el aire, denso, se percibía un constante aroma húmedo y mohoso, propio de la selva tropical.
La señora Roberts me invitó a desayunar.
–Hace ya varios años que estamos en África y nos sentimos bastante cómodos aquí –me dijo la joven estadounidense–. Los muchos alumnos y alumnas, junto con el personal docente, son tarea suficiente para llenar nuestros días. Es gente maravillosa. Los amamos sinceramente –agregó.
Luego, Bruce me explicó:
–Konola Academy es una de las cuatro mejores escuelas del país. Pertenece a la Misión de Liberia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuya sede central se encuentra en Monrovia. En el país, quienes se consideran personas de elevado rango social o de un nombre importante, envían a sus hijos a nuestro internado. Realmente tiene una muy buena reputación.
Justo en ese momento, cuando mis anfitriones se aprestaban a escucharme para saber algo más de mí, fuimos sorprendidos por unos extraños golpes en la puerta. Venían de la entrada principal de la casa, y, a juzgar por la reacción de los Roberts, no eran habituales. En realidad, habían sido golpes muy vacilantes, tan tímidos, que personalmente no los había escuchado. Roberts se levantó de un salto, empujó su silla hacia atrás y se fue hacia la puerta.
–¿Quién está ahí? –preguntó.
Pero no hubo respuesta. Un rayo de sol resplandeciente entró cuando abrió la puerta. Protegiendo sus ojos con la mano, comenzó un fluido intercambio de palabras. No alcanzaba a ver a la persona con la que hablaba, pero, por su voz, me di cuenta de que era una mujer. De todas maneras, no podía entender ninguna palabra del dialecto nativo en el que hablaban. Siempre con su mano en el picaporte de la puerta, Bruce giró lentamente la cabeza y clavó sobre mí una mirada larga, inquisitiva. Mientras lo hacía, se mantenía en silencio. Aquello era vergonzoso. Y, aunque no había entendido lo que hablaban, era evidente que el asunto tenía que ver conmigo.
Para complicar la situación aún más, la señora Roberts también se levantó y se sumó a la agitada conversación. Esto continuó por unos instantes. De pronto, el dueño de casa regresó a la mesa visiblemente consternado y, aferrando con ambas manos el respaldo de su silla, me dijo:
–Mi estimado amigo, allí afuera hay una mujer. Yo la he visto muchas veces por aquí, porque es una de las cocineras del internado. O esta mujer está desorientada y confusa, hablando disparates, o en lo que dice hay algo de verdad. A toda costa quiere hablar con usted. Asevera que lo conoce desde hace mucho tiempo. Asegura haber sido la niñera que trabajaba para la Sra. Noltze, su madre. Insiste en haberlo cuidado cuando era pequeño... Su nombre es Gatai.
G - A - T - A - I.
Esta palabra desencadenó una cascada de recuerdos en mi mente. En una fracción de segundo aparecieron ante mi retina imágenes que por un largo tiempo habían estado almacenadas en la profundidad de mi subconsciente. De repente, estas imágenes tomaron forma. Estaba sensiblemente conmovido, y a la vez turbado. Gatai: esa era una imagen amorfa en mi mente a la cual debía dar nuevamente estructura y vida.
–Sí, ¡este nombre tiene significado para mí! –respondí.
Un tanto cohibido por todo ese contexto me levanté y murmuré a mis anfitriones:
–Gatai... Gatai... sí, sí... este nombre me resulta familiar. Mis padres muchas veces han hablado de una muchacha llamada Gatai, ese nombre me suena. He visto más de una foto de Gatai. De alguna manera ella ha estado muy ligada a la vida de nuestra familia y la de la estación misionera. Creo que lo que esta mujer dice puede ser real. Me gustaría hablar personalmente con ella.
Afuera, a pocos metros de la casa, me encontré con una mujer morena, de baja estatura y festivamente vestida. Un elevado turbante amarillo y rojo adornaba su cabeza: aquello era una demostración de que ese encuentro era algo muy especial para ella. Un paño de tela multicolor envolvía su cuerpo desde el cuello, pasando por la cintura y llegando hasta cubrir los tobillos. No había joyas en el cuello. No vi pendientes. Estaba descalza. La expresión de su rostro reflejaba la tensión de su alma. Estaba sola. No había otra persona cerca.
Por supuesto, no la reconocí... Era totalmente imposible que así fuera. Fue ella quien rompió la tensión del momento y logró articular las primeras palabras:
–¿Es usted Míster Bubele? –la escuché decir con el acento típico del inglés de Liberia.
Ahora sí, mi sorpresa llegó al extremo. ¡Su frase logró desconcertarme del todo! Solo con dificultad pude mantener la compostura... ¿Cómo era posible que, a miles de kilómetros de Alemania, en lo más recóndito de África, rodeado por selva virgen y animales salvajes, escuchara de la boca de una mujer no blanca y totalmente desconocida mi apodo de niño en alemán: “Bubele”?
Solamente mi padre y mi madre solían llamarme cariñosamente Bubele en mi niñez. Esto sí que eran aires de antaño, de tiempos muy lejanos.
Muchos años habían transcurrido, y las costumbres habían cambiado. Para cuando nos encontramos con Gatai, ya no se usaba de ninguna manera este diminutivo para referirse a un adulto. Solamente el dialecto suabo, del sur de Alemania, transforma un Bübchen (“muchachito”) en un Bubele.
Gatai y Ronald, Konola (1978).
Sentí que se me escapaban las palabras:
–Sí... efectivamente... ¡Yo soy el Bubele!
–Dígame, por favor, ¿es usted Gatai? –pregunté, aunque la respuesta estuviera implícita.
–Sí, señor, soy yo... yo soy Gatai.
Tan pronto como las palabras salieron de su boca, sin poder –o sin querer– evitarlo, abracé emotivamente a esta pequeña y, en realidad, totalmente desconocida mujer. Gatai respondió sin ninguna timidez: estaba eufórica.
Pero lo que a continuación me esperaba era aun de mayor calibre. En forma totalmente inesperada, Gatai me tomó con ambas manos por la cintura y, sujetándose firmemente, comenzó a pisar el suelo, levantando alternativamente sus pies con un ritmo rápido. Al mismo tiempo, emitía un sonido alto y muy agudo, interrumpido por los labios o la lengua. Sonaba como: “¡Bi... bi... bi... bi... bi... bi...!”
¡Qué extraña situación! ¿Qué podría significar esto? ¿Cómo debía reaccionar? ¿Se trataba acaso de un ritual de alegría? ¿O, tal vez, tenía un significado vergonzoso para mí? ¿Era acaso un homenaje a mi persona?
Por encima del hombro, eché una mirada a Bruce. Pero solo le vi una sonrisa radiante y relajada. Aún más divertida parecía estar su esposa. De modo que de allí no podía esperar gran ayuda para detenerme y entender qué era lo que pasaba.
Mientras tanto, Gatai no cesaba con su baile. Todo este asunto, de alguna manera, se extendía demasiado para mi gusto. Para colmo de males, mientras ella bailaba, venían corriendo desde distintos lugares estudiantes de la escuela. Muy pronto estábamos rodeados por docenas de muchachos y chicas que gesticulaban alegremente y se esforzaban por emitir el mismo chirrido estridente y tan singular: “¡Bi... bi... bi... bi...!” ¡El mundo parecía fuera de control!
Danza: expresión de alegría y bienvenida.
Finalmente, las fuerzas de Gatai se agotaron. Sus manos soltaron lentamente mis caderas y ella se desplomó exhausta en el pasto.
Más tarde supe de qué se trataba aquello. El pataleo rítmico, acompañado por la imitación del grito de un conocido pájaro de la selva, era el más alto homenaje y cordial saludo que su tribu conocía. Era el mensaje de bienvenida bailado de la mujer de la selva; la expresión máxima de su afecto.
¡Liberia me había dado la bienvenida! El director quería mostrarme el campus y las instalaciones de la escuela. Invitó a Gatai a que nos acompañara. La entrada principal del edificio llevaba con letras blancas en relieve la inscripción: “Konola Academy – Seventh-day Adventist Church”. Altas palmeras de la época de los pioneros marcaban todo el trayecto de las calles y, desde el campanario, la vieja campana donada por iglesias alemanas en los años treinta seguía llamando para todos los servicios religiosos.
No muy lejos de allí, se encontraba sobre un pedestal el tambor de 2 metros de altura, un regalo de los nativos de Liiwa –una de las estaciones misioneras fundadas por europeos– a los pioneros. Los recuerdos seguían aflorando en mi mente.
Una gran capilla de arenisca blanca atestiguaba el crecimiento de la iglesia. Los hogares estudiantiles y las aulas constituían el centro neurálgico de la escuela, y la bandera de Liberia ondeaba en un mástil central.
En todas partes nos encontramos con jóvenes bien vestidos con uniforme de estudiante: una camisa de color gris claro con falda o pantalón azul. La disciplina y el orden entre los más de trescientos estudiantes era evidente. En la cocina estaba, como en los viejos tiempos, la olla de hierro negro sobre el fuego abierto, con el almuerzo para los alumnos.
Alumnas con el uniforme de la Konola Academy.
Además de la recorrida por la escuela de Konola, Gatai reservó una visita muy especial para mí: a la casa en la que habíamos vivido junto con mi familia, un lugar en el cual había quedado parte de mi historia y también de la suya. Los recuerdos que me apuntó Gatai resucitaron en mi mente una infinidad de anécdotas que hicieron revivir el pasado y más de una experiencia olvidada volvió a tomar forma. No solo era “mi día”, también era el “día de Gatai”.
Estación misionera Konola: la casa de los misioneros, edificada por pioneros en 1936.