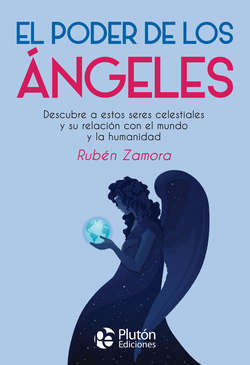Читать книгу El poder de los ángeles - Rubén Zamora - Страница 8
ОглавлениеLa edad de oro y el primer apocalipsis
Quizá las jerarquías celestiales no deseaban la precoz evolución de los hombres porque temían que pasara lo que pasó dos siglos antes del nacimiento de Cristo.
Si echamos una mirada a las historias y leyendas de la humanidad antes de esta fecha, descubriremos la certeza que se tenía de la existencia y coexistencia de los seres divinos con los hombres.
Los profetas bíblicos estaban acostumbrados a hablar con los ángeles, con Jehová, y a menudo se topaban con toda suerte de señales y actos divinos. Los griegos hablaban de sus dioses como si los tuvieran al lado, y no como seres invisibles que solo se manifestaban en la imaginación de los más beatos.
Entre los egipcios la presencia divina era más un hecho cotidiano que una desvelada teoría, y entre los nórdicos, los chinos y los pueblos americanos parecía patente una comunicación intensa y directa con toda clase de seres sobrenaturales.
Y de pronto, de un siglo para otro, los seres divinos empezaron a brillar por su ausencia, dejando tras de sí un cúmulo de leyendas difíciles de corroborar, como si un pacto de silencio se hubiera establecido entre los ángeles y los hombres, o como si las entidades divinas se hubieran decidido a hablar y pactar solo con las cúpulas de las jerarquías religiosas.
¿Perdió el hombre su imaginación religiosa? ¿O las jerarquías religiosas secuestraron su pensamiento mágico?
Cuando se reunieron los Setenta Sabios y recopilaron los más antiguos escritos religiosos para dar forma a lo que ahora conocemos como Biblia, no lo hicieron solo en un intento de conformar lo que sería la religión a partir de entonces. Todo lo contrario, creían firmemente en que el final de los tiempos se acercaba y querían encontrar el medio para contactar con los seres celestiales.
Los textos oficializados de la única religión monoteísta de la época quedaron como la parte externa del conocimiento místico, mientras que los textos más mágicos pasaron a formar parte del bagaje esotérico de los Setenta Sabios, con el escriba Esdras y su séquito a la cabeza de la compilación.
A estos textos no tomados en cuenta, como El libro de Enoc, se les llaman apócrifos, pero no por su falsedad, sino porque conformaban el aspecto interno, mágico y misterioso de las Sagradas Escrituras. Curiosamente, los textos que han pasado a la historia son los oficiales, mientras que los escritos secretos se perdieron o dejaron de tener importancia con la llegada de la Edad de Oro.
En los textos ocultos, como más tarde sucedió con el Nuevo Testamento, lo más importante era el apocalipsis que se venía encima con el cambio de las constelaciones. La famosa Edad de Oro, esperada hasta por los Césares, era contemplada bajo dos prismas bien distintos:
1. La llegada de una nueva era donde los ángeles volverían a la Tierra para convivir con los hombres como sus iguales.
2. El fin de los tiempos con la devastación del planeta. Y en cualquiera de los dos supuestos los jerarcas religiosos y políticos querían estar bien considerados por las jerarquías celestiales.
Hasta los textos mágicos de Oriente hablaban de un final de los tiempos. Brahma cerraría un ojo, Shiva lo destruiría todo, o Visnú despertaría de su sueño, donde existimos nosotros, y todo el universo regresaría al caos del que emergió.
Antes de que la física descubriera el principio de entropía, las antiguas religiones ya hablaban de que si todo había salido del caos y de la nada, todo volvería al caos o a la nada en un momento determinado, y la mayoría de los sabios y religiosos de la época, orientales y occidentales, coincidían en que ese caos llegaría cuando la constelación de Piscis alcanzara, en el retroceso de los equinoccios, la posición que ocupaba hasta entonces la constelación de Aries. Estrellas como Serpentarius y cometas como el Halley y el Kohoutek se encargaron de corroborar las teorías de cambio inevitable sobre el planeta.
Aquellos sesudos sabios creían a pies juntillas en la influencia de los cielos en la Tierra, ya fuera por el movimiento de las luces errantes (los planetas), por el movimiento de las constelaciones o por la implicación directa de los ángeles y los dioses. ¿Cómo iban a imaginar siquiera que un cambio tan importante en el firmamento no iba a tener ninguna consecuencia palpable en el planeta Tierra?
Los jerarcas religiosos se apresuraron a condenar más que nunca las artes mágicas y las brujerías. Los romanos, abanderados por Octavio Augusto, cerraron filas sobre el puritanismo y la asistencia a los templos. La desnudez de los griegos y su afición por consultar oráculos fueron prácticamente prohibidas, las antiguas religiones, más mágicas que místicas, pasaron a ser poco menos que supercherías. Los egipcios, tan aficionados al politeísmo más variopinto, fueron maniatados, y hasta sus aspectos religiosos más serios fueron proscritos y criticados por filósofos, sacerdotes y sabios.
Solo se salvaban algunas creencias orientales, especialmente aquellas que entroncaban de una o de otra manera con las creencias hebreas, semíticas, árabes y romanas. Los preceptos de Zaratustra, por su clara vinculación con el monoteísmo que divide al bien del mal en un solo ser divino, era aceptado. Las religiones de India y China, a pesar de sus laberínticas ideas, contemplaban un pantocrátor más allá de todos los dioses en su primera Tridosha, y en todas ellas había el mismo sentido apocalíptico del destino del hombre.
Y los ángeles, los lares, los elfos y hasta los cotidianos dioses griegos y romanos dejaron de estar presentes como algo sólido y palpable para el pueblo. La Edad de Oro estaba a punto de llegar, y los seres celestiales parecían patrimonio exclusivo de monarcas y sacerdotes.
Los ángeles, a pesar de su majestuosidad divina, no parecían tener más poder que los jerarcas terrestres, ya que, en lugar de alertar a la población, o de ponerse del lado de los hombres como en su día hizo Prometeo, guardaron silencio.
Los magos, ante el enfado de los jerarcas religiosos, ya habían dicho que los seres celestiales eran domesticables y fáciles de dominar y utilizar para los fines personales que el hombre dispusiera, y que por medio de una simple invocación, o de un ritual constreñidor, se podía hacer uso de ángeles y demonios sin el menor problema.
El alcance de lo que hizo Prometeo dando el fuego de la sabiduría a los hombres, iba más allá de la simple capacidad para asar la carne y para quitarse el frío.
El fuego que sacó a los hombres de las tinieblas era, y sigue siendo, un grave inconveniente para las jerarquías.
Por eso, desde el siglo II a. C., los sabios oficiales se apresuraron a ocultar toda clase de información que permitiera a los hombres comunes y corrientes saber el enorme poder mágico y religioso que tienen, tenían y siempre tendrán. Ocultar la información, desde entonces, ha sido un método efectivo para mantener al hombre alejado del fuego divino que puede sacarlo de la ignorancia y de las tinieblas.
¿Por qué han dejado los ángeles de comunicarse con los hombres comunes? Simplemente porque los hombres comunes han dejado de tener contacto con el fuego sagrado que en su día nos regalara Prometen, un fuego que nos fue arrebatado cuando los sabios de toda la tierra creyeron en la llegada de la Edad Dorada, que abriría la puerta de la divinidad a los más preparados, o que les evitaría ser destruidos cuando empezar el apocalipsis final.
Pero la constelación de Piscis pasó a dominar el firmamento sin que nada especial ocurriera. Los dioses no bajaron a la Tierra para reconocer como sus iguales a los hombres poderosos, santos o sabios, ni la Tierra se destruyó entre las flamas del apocalipsis esperado.
El César no se convirtió en un ser divino y eterno, ni los carros de fuego de Shiva bajaron a salvar a los brahmanes, ni Osiris reunió sus huesos para presentarse a su pueblo, ni Jehová entregó el mundo a los judíos, ni el universo explotó en mil pedazos. Todo siguió exactamente igual. El sol volvió a salir por el horizonte y el pueblo llano se levantó a trabajar como todos los días. No pasó nada de nada, ningún dios bajó a depositar su simiente renovadora a la Tierra, ni ninguna orden celestial bajó a barrer a los hombres de la faz del planeta.
Es posible que Prometeo, a pesar de las águilas o buitres que le devoraban las entrañas, dejara escapar una sonrisa al ver que las jerarquías de uno y otro bando no habían podido influir sobre la marcha evolutiva de la humanidad de una manera tajante, obedeciendo a los viejos planes celestiales que se podían ver a simple vista en la marcha de las estrellas.