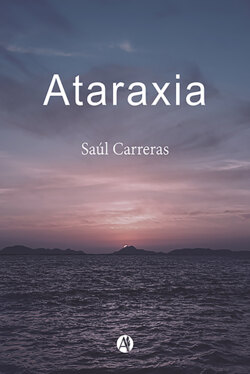Читать книгу Ataraxia - Saúl Carreras - Страница 15
Después del confesionario
Оглавление… y con tu espíritu, podéis iros en paz…
Ese domingo, como tantos otros, la misa se había consumado y los feligreses se disponían a retirarse, cada uno a sus casas para seguir con sus vidas, desde sus alegrías para unos y desde sus pesares y tristezas para otros, como era el caso de María.
Había enviudado luego de 25 años de casada; se había casado muy joven y su esposo, que también cultivaba la fe católica, solía acompañarla cada domingo a la ceremonia de la misa que tan meticulosamente se encargaba de cumplir el sacerdote del barrio, el padre Marcos, (un español que había llegado desde su Galicia natal para predicar la palabra de Dios con tan solo 21 años –hoy andaría más o menos en los 55 años– y después de andar por varios templos de la Argentina, finalmente el destino quiso que el arzobispado lo enviara a la parroquia del barrio de Flores de Capital Federal, Argentina).
Cuando acudían juntos cada domingo a esa cita religiosa, a ella le subyugaba las manos del padre Marcos, cómo las movía, la forma con la que partía la ostia y cruzando cada mitad, la tomaba con ambas manos y elevándolas rezaba, “este es el cordero de dios que quita los pecados del mundo, dichosos los que asisten al cena del señor”, a lo que los feligreses contestaban a unísono, “tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre señor”, y luego manipulaba los ornamentos litúrgicos que están sujetos a las reglas de la iglesia, luego de beber la sangre de cristo, cómo cubría el cáliz con la palia y lo dejaba a un costado del altar, era una ceremonia que a ella le fascinaba y no sabe por qué causa, a su marido nunca se lo había contado.
Durante la ceremonia religiosa, María que siempre se sentaba en las primeras filas, había percibido que el padre Marcos en reiteradas oportunidades, había cruzado su mirada con la de ella como sosteniendo el discurso de la liturgia, casi podríamos decir, como una simbiosis entre ambos, la iglesia toda desaparecía y desde al altar, imaginaba la exclusividad del mensaje.
Aunque solo debería ser su imaginación, seguramente.
Los días transcurrían entre el duelo de María por la pérdida de su esposo, y las misas del padre Marcos, intentando acercar la palabra del señor, al agnóstico.
Fue un domingo lluvioso de los que tanto abundaban en Buenos Aires, la misa había sido de mañana pero el sacerdote había hablado con las fieles informando que esa tarde iba a ofrecer un espacio donde cada uno podía descargar sus miedos, angustias, pesares, mediante una suerte de confesiones a modo de descarga con el fin de alivianar esa cruz que cada uno intenta cargar a diario. Los feligreses asistieron puntualmente ese domingo de tarde, y para cada uno, el padre Marcos tenía la palabra justa, esa que cada alma necesitaba.
Terminaba la tarde, cuando en la puerta de la iglesia aparece la figura de María, el ciclo de descarga, ya había finalizado pero el padre Marcos viendo que se trataba de ella y por el tiempo que se conocían hizo una excepción.
—Buenas tardes, María, sostuvo el padre, dime en qué puedo ayudarte.
Su voz retumbó en la soledad de la sala con sus arcos y su techo ataviados de ángeles e imágenes celestiales.
—He tenido sueños impuros y deseaba confesarle lo que creo que sería un pecado, padre Marcos… –sostuvo María.
—Bien, entonces déjame que busque mi atuendo y te tomo la confesión, mientras tanto pasa al confesionario, espérame un momento que ya regreso –a esa altura todo su indumentaria la había guardado prolijamente en su armario.
María se dirigió al confesionario, posó sus rodillas sobre al taburete dispuesto para las personas que debían entregar a la fe del señor, sus culpas o pecados.
Pasaron unos minutos y escucharon unos pasos que salían de atrás del altar y se dirigían hacia donde ella se encontraba. Escuchó la puerta que se habría y luego desde adentro del confesionario el padre Marcos la cerraba, conformando un ambiente de absoluta intimidad, que a los fines de las confidencias eran condiciones indispensables para llevar adelante la ceremonia de confesiones.
—Bueno, María, ¿qué es lo que tanto te tiene preocupada? Abre tu corazón y deja que tu discurso sea coherente con tus sentimientos, deseos y anhelos y que si en cada mañana sientes que la vida golpea tu puerta y que, a la tentación de atenderla, no la veas como un motivo de culpa ni miedo, sino que, por el contrario, hacerlo debe ser un motivo de fiesta y celebración –sostuvo el padre Marcos, con su voz pausada y tan segura que María percibía el camino allanado y listo para su confesión. Sentía que el padre había penetrado en su psiquis y desde allí no hizo más que adelantarse en el camino hacia todo lo que tenía, esa tarde/noche lluviosa, para confesarle.
—Te escucho, querida María…
Entonces María tomó coraje y se dispuso a desnudar su almita sufrida, aquella que luego de 25 años de saberse una esposa, hoy debía hacer las paces con su viudez y aceptarla, aunque algunas veces, a pesar de sí misma.
Y comenzó su confesión:
—Partiendo de los preceptos religiosos a los que nosotros, los católicos, les debemos el mayor de los respetos y a los que debemos honrar en cada acto de nuestras vidas, debo aceptar que a veces las divergencias con su legado nos enfrentan, y en sueños, (el estado mental, más genuino y puro, donde tus ansias se visten de arrojo y transitan el absurdo con una naturalidad pasmosa), nos liberamos y nos dejamos llevar sin medir consecuencias y adoptamos hasta el mismísimo pecado como bandera.
Al sostener esta última parte del relato, María, a través de la mirilla que tenía el confesionario y que les permitía tener contacto visual al feligrés con su confesor, se había encontrado con los ojos de padre Marcos, esos ojos que en silencio tantos años le habían fascinado y en silencio se lo había guardado solo para ella. Esos ojos de color verde mar, que la miraban desde la lejanía de la posibilidad, ajena a cualquier intención, presa del misterio y desierta de indicios que al menos la acercaran a sus miedos y desataran esos nudos eternos que la teología, había dispuesto entre el mundo de la carne y vuelo onírico del intento.
El padre Marcos inmediatamente después de enterarse del fallecimiento del esposo de María se había acercado en carácter de apoyo espiritual con el fin de que hiciera más liviana su carga de padecimiento y el duelo no pesara tanto en su vida. Hasta había asistido a su casa a modo de ofrecerle una oreja ante su dolor.
El sacerdote escuchaba atentamente lo que María tenía para confesarle, y desde su costado humano, iba tejiendo tramas pecaminosas que hasta lo hacían pensar por qué Dios le situaba en su camino estos momentos de dudas y tentaciones y sentía que no debería permitirse ni siquiera pensarlas, pero que entre el celibato y la ausencia de la excitación provocada, sentía que la procacidad le mostraba su cara y la incontinencia infame y blasfemante, lo estaba haciendo temblar y hasta su vida estaba en ese momento temblando y sus votos caminaban por una débil cuerda que estaba a punto de sucumbir.
Intentaba desde su más íntimo fuero, alejar y controlar sus pensamientos, pero en ese preciso momento María le asestaba el golpe que lo derribaría del altar del juramento y lo convertía en un hereje del cruento autoflagelo, al que en ese momento, se veía sometido.
—Es que anoche tuve un sueño con Ud., padre, señaló María.
Y el padre Marcos en ese punto no encontraba ninguna causa justa que lo hiciera entender lo que su carne le indicaba, estaba como en un sopor de dudas y sortilegios se mecía entre lo que le dictaba su conciencia y lo que le indicaba su instinto natural de la vida, esa contradicción que tanto, en su etapa de formación, situaba en una tela de juicio que nunca había logrado desentrañar, y era el cómo hacer para ir en contra de la corriente natural de las cosas, cómo hacer para no aceptar el lenguaje de tu cuerpo solo por respetar sectariamente un mandato, él siempre había renegado de eso, y la vida le estaba presentando la posibilidad de confirmar su mirada. Nada más y nada menos.
Y hasta intuyendo la respuesta, preguntó:
—Entonces, te escucho, ¿cuál fue ese sueño, mi querida María?
La voz temblorosa de María cargaba en sus recuerdos inmediatos el sueño de la noche anterior, en la que tan feliz se había sentido, esos sueños en los que al despertar, maldices que solo se trate de un cuadro onírico y no sea real. Esos sueños que hasta te hacen sonreír a la hora del recuerdo, se había sentido tan plena que hasta aún podía sentir ese cansancio mágico del final del cuento, donde el esfuerzo te hace gemir de placer, donde la vida te dice, este es el propósito, disfrútalo.
—Anoche estuve en el cielo, padre…
Tratando de negarse al momento, haciendo un esfuerzo titánico para recomponerse de sus pensamientos pecaminosos, de esos nubarrones tormentosos que tantas noches había logrado dominar, pero que esta vez creía no estar dispuesto a repetir la estrategia, contestó.
—Ah, veo que has estado con Dios y debe haber sido muy placentero, me supongo.
Entonces María le daba forma a su pecado, vistiendo su confesión con el traje de la lujuria y dejaba por el suelo cada principio teológico, cada consejo dado, cada momento de oración y retiro, cada promesa al comulgar cada domingo.
—No, padre, anoche soñé con el usted, pero con Marcos el hombre, no el sacerdote.
Y en ese preciso momento sus ojos se buscaron, como al agua busca a la tierra, como el mar sucumbe en cada playa, sus ojos miraron las mismas cosas, hurgaron lugares comunes, se abrazaron sin tocarse, se amaron sin que sus lenguas húmedas y deseosas se besaran, sus mundos se fusionaron, despreciando cada precepto, desobedeciendo dulcemente lo que la virtud, roja de vergüenza les indicaba y el confesionario, como ámbito de la historia, no pudo más de deseo y los manchó de un hermoso pecado.
Y después del confesionario, qué importa del después, toda mi vida es del ayer, que me suspende en un recuerdo… ¿la culpa? La culpa puede esperar…
Fin