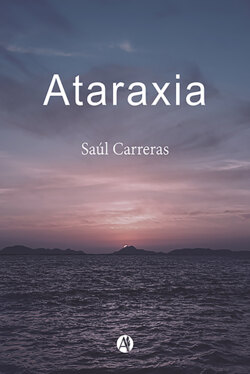Читать книгу Ataraxia - Saúl Carreras - Страница 8
El principio de mis momentos
ОглавлениеMi madre (Emma Esther Lobo Zurita), en el último puje, me entregó a la vida, el llanto irrumpió en la sala, un varón, pronunció alguien, los médicos la asistían con maestría y gran destreza. Las enfermeras iban y venían, para que todo esté en orden; la madre tomó al bebé en sus brazos, miró su carita, sus ojitos hinchados y el corazón le explotaba de alegría. Era el cuarto y la experiencia le indicaba todo lo que tenía que hacer.
En primer lugar, reconocerlo. Mi madre tomaba cada extremidad y comprobaba con ojo de madre si todo estaba en su lugar y como correspondía, cada dedito, cada orejita, cada ojito, ella revisaba y, feliz por tenerlo, lo amamantaba.
La fecha en el almanaque decía 10 de junio de 1960, y la hora creo que eran como las 3 de la mañana.
Y claro, luego seguramente, vinieron mis hermanos a conocerme, mis tíos, mis abuelos, y algunos, seguramente me habrán conocido cuando me llevaron a casa.
La actitud de los padres ante estos acontecimientos es de esperanza, alegría y sobre todo de una profunda sensación de responsabilidad. Hay que darle forma a esa bendita dicha que significa tener un hijo.
Son actos irreversibles en la vida, actos que nos proporcionan obligaciones, derechos y todos los inconvenientes que gustosos tratamos de sortear día a día, para llegar a la meta de esta hermosa carrera que significa la aventura de dar vida y recibir todo lo que ésta nos devuelve.
Cuando nací, mi padre (María Saúl Carreras) estaba en la provincia de Santiago del Estero trabajando, y nosotros con mamá vivíamos en la casa de mis abuelos maternos, en Tucumán.
Mi abuelo Merardo y mi abuela Teresa (hablaré de ellos más adelante).
La silla tenía como tapizado cuero vacuno, curtido en casa, como todos los muebles, y el niño lo usaba de tambor, le arrancaba un sonido sordo, casi necesario para su vocación.
Él necesitaba embarcarse en el ritmo, lo llevaba en la sangre, le surgía en cada paso, todo lo que escuchaba lo trasladaba a su ritmo interior; y sí, cuando el misterioso llamado de nuestros genes pone fin a la espera vocacional, algo nos indica que el turno nos ha llegado, y lo mejor que se debe hacer es ponernos a su disposición para que nuestro mundo interior nos dé la bienvenida al maravilloso espacio que la vida nos proporciona, la imaginación puesta al servicio de la vocación; y esa conjunción, les puedo asegurar, les hará lograr todo cuanto se propongan.
La silla vibraba y sus abuelos reían y disfrutaban de su destreza; corría 1964.
Mi abuelo materno se llamaba Merardo, era un hombre alto, delgado, un gran luchador, comprometido con la vida y con los suyos. La imagen que guardo en mi memoria es la de su figura recostada en un sillón desde el cual dominaba toda vista de las actividades de la casa, él se sentaba en ese lugar por las tardes desde donde también llamaba a mi abuela, ella inmediatamente acudía, previo rezongo por supuesto.
Mi abuela materna, Teresa, ella protestaba, me acuerdo que los días de lluvia, le encantaba salir a hacer cualquier cosa, se ponía una toalla en la espalda y salía a mojarse, era más que una obligación, una necesidad. Quizá la dominaba la nostalgia por algo, cuántas cosas de nuestros abuelos no llegamos a enterarnos jamás, por una cuestión cronológica, por llegar tarde, uno se entera siempre tarde, o no llega a enterarse nunca de sus historias más íntimas.
Mi abuela era una persona de gran carácter, parió en su propia casa y crio a nueve hijos: Celia, Yolanda, Amelia, Emma (mi madre), María Carlota, Miguel, Manuel, Carlos y Antonio, y prácticamente vivió para su familia, me acuerdo de los preparativos para el almuerzo y la cena, éramos tantos que siempre ponían la mesa en el patio, de noche solíamos sentir a lo lejos el ritmo de las procesiones religiosas y a mí me daba mucho miedo. Estas procesiones eran integradas por personas de una gran fe y tocaban bombos, algún instrumento de viento y panderetas. No puedo definir en estos momentos a qué costado de la teología representaban, pero si de algo debo estar seguro es que la manera en la que se manejaban daba pautas de que el representado debía estar orgulloso.
El ritmo es lo que a mí me producía el temor, no sé explicarlo solo que sentía una sensación muy extraña.
Con mis hermanos solíamos escaparnos durante la siesta (algo casi religioso en esa parte del país por sus casi 45 grados de temperatura a la sombra) a las acequias construidas para conectar sectores con el sistema de regadío, eran profundas y para nuestros padres seguramente resultaban peligrosas, no solo por su aspecto, sino por nuestra falta de madurez y la disposición a cometer un error que podía determinar el espacio que existe entre la vida y la muerte.
En una de estas escapadas, uno de nuestros tíos, Antonito (porque en el norte de nuestro país, las personas acostumbran a llamar a sus más allegados por el diminutivo de sus nombres, más que una costumbre, diría que es una muestra de cariño), decidió, seguramente en complicidad con nuestra madre, darnos un escarmiento.
Recuerdo que era una siesta de las más bravas de las que tenga memoria, el calor hacía que todos aquellos que lo conocían debían aceptar que alterarían su rutina, de alguna manera. Y nosotros decidimos, como deciden los chicos, con mucha decisión, pero tal vez, con una gran dosis de arrojo y de irresponsabilidad, que esa siesta iríamos a la acequia a bañarnos.
Roque hacía la punta, lo seguía Carlos, con aire de seguir al líder, seguro de donde iba; Teresa quería tener al menos un poco del coraje y valentía de sus hermanos, los seguía muy de cerca; y yo, mamando toda esa cultura y sin capacidad de ganar con mi razón, no intenté rebelarme y ahí estaba, a merced de estos irresponsables. Lamentablemente debí seguir la inercia de la masa.
Llegamos a un codo que hacía la acequia, donde el sitio estaba rodeado de frondosos árboles que sus brazos inmensos entrelazaban la superficie sobre el cauce, haciendo de puente y hamaca a la vez; era un lugar realmente fantástico y nos disponíamos a divertirnos, pero a nuestros padres y tíos se les había ocurrido que esa tarde sea el último escenario en el que deberíamos pensar a la hora de necesidad de diversión.
Mi tío Antonito es una persona robusta, medirá un metro ochenta, y más o menos lo que tenía, como ventaja con nosotros, era el conocimiento del terreno, él nació, se crio y aún está en el mismo terreno y nosotros solo conocíamos lo que cronológicamente cada uno había vivido. Una mierdita. Para llamarlo de alguna manera.
Él tomó la iniciativa y se adelantó, caminó hacia el lugar que nosotros tan alegremente habíamos elegido. Seguramente se parapetó en una zona a la cual nosotros no tuviésemos acceso visual y desde allí manejaría los tiempos.
Con absoluta seguridad debo señalar que, tal vez, estaría estudiando su método recién ahora, o a lo mejor ya contaba con todos los recursos, para darnos una lección.
Llegamos al lugar de siempre dispuestos a hacer lo que tanto nos gustaba, jugar en el agua.
Quizá la posición del sol nos decía que la hora andaría alrededor de las tres de la tarde, la temperatura era de unos 40 grados aproximadamente. Recuerdo que nos sacamos el calzado (seguramente se trataba de alpargatas o alguna zapatilla “Boyero”) y nos metimos sobre un brazo que hacía la acequia, estábamos los cuatro chapaleando en el agua, ajenos a lo que sucedía a nuestro derredor y precisamente allí es donde radica el temor de nuestros padres al insistir que ese lugar era muy peligroso para nosotros. Pepe, por cierto, al ser mayor, se convertía naturalmente en el líder, y después, estábamos nosotros tres.
No sé cómo sucedió, porque luego de un instante, yo me encontraba corriendo hacia la casa por causas que aún en esas circunstancias no lograba entender. Solo el miedo me impulsaba hacia delante.
Ahora puedo definir con nitidez todo lo que sucedió.
Antonito estaba ya en condiciones más que propicias para llevar adelante su plan, desde su posición, hasta podría ver nuestras caras de urgencias. Creyó que todo estaba en orden, y se dispuso a ejecutarlo.
La voz fue como un gemido, grave, casi gutural, sonó como si viniera de lugares desconocidos, como si no tuviera cuerpo, penetró en nuestros oídos como un llamado de alerta, como un misterioso ente, al cual le merecíamos nuestro más sentido respeto.
Creo que nos dijo algo así como “ahora los voy a comer” o algo por el estilo. Lo que sí sé, era que, en ese momento, no me interesaba para nada saber el texto de lo que esa voz nos trataba de comunicar.
Corríamos los cuatro, Pepe, Carlos, Teresa, y yo, en ese orden.
Algo sucedió, para que alguna pirueta del destino quisiera que la espina se haya encontrado en ese lugar, algo biológico hizo que la maldita espina se situara en ese lugar, donde yo con mi pie derecho, no tuve ninguna otra opción que servirle de techo, haciendo que toda su longitud me manifestara que, a partir de ese momento, debería afrontar la lucha con ciertas desventajas.
Lloré por supuesto, por la voz, que aún retumbaba en mi cabeza, y por la maldita espina que minaba rotundamente mis mínimas posibilidades.
Pepe, como buen líder, detuvo su corrida y viéndome, a lo mejor con mi orgullo de pie, pero con desigualdad de condiciones, me alzó en sus brazos y así llegamos a casa.
No sabíamos cómo encarar el relato porque precisamente no sabíamos qué deberíamos relatar, algo nos había asustado mucho, solo que no sabíamos a ciencia cierta de qué carajo se trataba.
Mamá nos escuchaba y como ella era la coautora del hecho, nos escuchaba con gran atención y a su vez tranquila porque sabía que toda conclusión que cada uno de nosotros llegáramos a sacar nunca llegaríamos a saber lo que ella y su hermano, nuestro querido tío Antonito, nos habían destinado a modo de lección.
Esto, si bien es una anécdota, lo que sería interesante recalcar o resaltar es la forma en la que, más allá de toda pedagogía, se llevaban adelante los sistemas educativos, propios de cada hogar, donde a través del miedo generado reciben la compensación de haber logrado la tranquilidad de saber que al menos ese lugar no representaría a partir de entonces más motivos de preocupación.
No medían consecuencias colaterales, sino que combatían los peligros día a día.
Mis cuatro años no me avalaban, de ninguna manera, ante cualquier intento de autonomía. Era el más chico y contaba con el parámetro de mis hermanos, que me permitía encarar la vida con cierta ventajilla.
El recuerdo me lleva despacito hacia la vivencia de los días en la casa de mis abuelos. Cuando llovía, el aire se llenaba de estados muy particulares en mí. Me hacía ver un poquito más adentro de las cosas y esa diferencia no me permitía compartir plenamente mis juegos, no los entendía, o no los quería entender, era muy extraño. El olor de la tierra mojada en ese lugar no lo olvidaré mientras viva, el olor al pan recién hecho no me lo olvidaré nunca, la ceremonia de la merienda, las travesuras a la siesta, como aquella tarde en que mientras nuestros abuelos y tíos dormían, nosotros quisimos quemar un panal de avispas que pendía desde un puntal del galpón que mi abuelo usaba para secar el tabaco, y provocamos un incendio parcial en el techo de este.
Corría 1964, y en mi infancia, a mi modo era feliz.
El campo, los animales, los juegos, todo era para mí en esa época una aventura y mis tíos alimentaban esa práctica con un amor único y necesario para mi desarrollo.
Mi recuerdo me lleva a hurgar entre las respuestas que me dio la vida y me encuentro con un cúmulo de imágenes que me llenan de palabras y relatos.
Una vez, acompañando a mi abuelo que estaba trabajando en el campo como siempre se lo podía encontrar en cualquier hora del día, yo debía contar solo con cuatro añitos no más, caminaba y le iba haciendo comentarios propios de mi edad, quizás por cansancio, por la temperatura de la tierra recién arada, en algún momento del relato me quedé a esperar a mi abuelo que terminara el surco y volviera por el próximo, y sucedió que sí, en efecto, volvió por el otro surco, solo que tuvo que despertarme, pues me había dormido en el suelo…
Pequeñas perlas que desprendo de mi memoria y enmiendan en parte las etapas que no puedo traer.
Otras de las cosas que me refieren libremente a mi infancia son las noches de los Reyes Magos… cuánta fantasía, cuánto de fábula tiene la vida y qué lindo es cuando en los niños se puede montar este escenario, es muy bonito para todos, fortalece los lazos de cualquier grupo humano, sin dudas.
Esas noches tenían de todo, alegría por las vísperas, la tarea de juntar el pastito y el agua, con la ilusión de que los camellos puedan ser saciados en su sed y hambre.
Nuestra inocencia nos permitía trazar estas posibilidades y qué bien nos hacían…
Recuerdo que, luego de una de las noches donde los Reyes Magos debían pasar, me levanté y cerca de mi almohada había una pelota, era de plástico, hermosa, salgo al patio con mi ilusión de poder patearla, la tiro hacia el piso a modo de hacerla picar y, cuando estaba bajando en dirección a mi pie derecho, este precipitó el encuentro y tomándola de volea, y quizás dibujando en mi mente un arco imaginario, le entré de lleno, el resultado esperado sería el grito de la gente festejando el golazo… pero nada de eso pasó, nada de eso…
En el jardín que mi abuela cuidaba y que daba a la calle, había en alguna oportunidad concebido junto a su marido (mi abuelo) la necesidad de tener una planta de naranja, un naranjo… Si has vivido en el campo o te has enterado a través de los libros que los naranjos desarrollan una espina muy puntiaguda, que antes de florecer están tan erguidas…
Sí… es lo que estás pensando, mi volea que, si bien en mi mente tenía destino de red, sucedió que entre la distancia de mi chute al territorio del naranjo, solo hubo un llanto, que nació en el preciso instante en el que la pelota, luego de su recorrido que era seguido atentamente por mí mientras dibujaba una pirueta luego del remate, le entraba de lleno a una de ellas quedando suspendida y libre de toda intención de volver al juego o de ser nuevamente pateada por mí ni por nadie… (Otra perlita).
Seguramente corría 1965 para 1966 y la historia recién empieza…
En Córdoba las cosas eran muy diferentes a las que me tenían acostumbrado en Tucumán, nos habíamos mudado, toda la familia desde la casa de mi abuela materna, a Córdoba capital. El grupo familiar estaba compuesto de mamá, papá, y nosotros cuatro, en los primeros años y a modo de morigerar el efecto que a mi abuelo Merardo le producía el deprenderse de todos nosotros, mi madre optó por permitir que Carlos, mi hermano, permaneciera en Tucumán con la promesa de que para el año lo iríamos a buscar.
Eran mis primeros años y lo único que conocía eran recuerdos, imágenes que comparaba permanentemente, era la edad de descubrir cosas, de acopiar información, y cuando un nene cuenta con tanta vida interior, como era mi caso, eso le resulta el algún punto a veces hasta inconveniente para sus estados de ánimo, si lo que imagina y compara no llena sus expectativas, corre el riego de cruzarse con la tristeza, y peor aún, dado el caso, no saber explicarla, no entenderla, mientras tanto la vida sigue, los días pasan, escuela nueva, amigos nuevos, barrio nuevo, hasta costumbres nuevas invadían mi andar, zamarreando los recuerdos cada vez más lejanos.
La demanda laboral era inversamente proporcional a la calidad de la mano de obra ofrecida, a mi padre, hasta ese momento, único aportante de la economía de la casa, a veces le resultaba muy pesada la carga. Primero fuimos a una chacra en el siete once, una localidad al noreste de Córdoba capital, donde oficiaba de encargado y a su vez participaba de la huerta y la cría de faisanes, toda una aventura para nosotros, que éramos niños (y acá el relato me obliga a abrir un paréntesis para citar un hecho a través del cual mi padre me enseñó la diferencia que existe entre una acción honesta y una deshonesta, la distancia que existe entre el bien y el mal, con ejemplos como se debe hacer). El dueño de la chacra era un abogado de la ciudad de Córdoba, se llamaba Celis Gigena, y había empleado a mi padre para que oficie de encargado de la chacra y eventualmente participara de las actividades agrícolas que fueran necesarias. Una tarde vemos ingresar un Valiant modelo nuevo al establecimiento, del que desciende el Dr. Celis Gigena, traía intenciones de trabajar la tierra y aprovechar unas semillas que había comprado, no recuerdo de qué, en este momento, Celis era un hombre de unos 55 años, contaba con una estatura de un metro 75, aproximadamente, peinado engominado, parecía que ser doctorado en leyes en esa época fuera una condición de manual, de gran abdomen y usaba tiradores para que este no le impidiera mantener sus pantalones en su sitio.
Mientras él preparaba el arado y las herramientas de labranza, mi padre iba en busca del caballo, un percherón zaino, especial para el tiro del arado. Armaron todo y estuvieron luego de los preparativos en condiciones de comenzar la faena, esa tarde prepararían el terreno arándolo, marcando los surcos y si daba la luz del día sembrarían o de lo contrario reemprendían al día siguiente. Ya habían arado la mitad del predio destinado para la siembra, mientras yo jugaba y caminaba entre los surcos que iban marcando con el arado, Celis llevaba de costado las riendas del percherón zaino, mientras que mi padre manejaba el arado guiándolo y dibujando surcos perfectos, y en ese instante sucedió lo inesperado, que sin saberlo terminaría de dar forma a mi escala de valores a futuro. Celis en un movimiento brusco intentando dominar al percherón zaino que se asustó por alguna causa que no viene al caso narrarla, y en el intento de sujetarlo para que no abandone su línea de surcado, se le cayó su billetera del bolsillo trasero del pantalón, el filo del arado que venía por detrás, manejado por mi padre, la cubrió de tierra, entonces mi padre, que es de buena madera y mientras yo miraba la acción, llamó a Celis indicándole que se la había caído la billetera, quien detuvo el percherón zaino, y giró su vista para ver si era cierto, a primera vista, no descubrió nada, entonces mi padre que sabía dónde la tierra del surco la había sepultado, soltó el arado y caminó hasta el lugar, metió su mano entre la tierra, rescatando la billetera que era de un color marrón oscuro y a juzgar por su forma contaba con muchos billetes, que mal no le hubiesen venido a mi padre en esos tiempos de carencias, Celis agradeció y siguieron con la faena, sin detenerse a pensar que mi proceso mental en ese momento estaba ocupado en discernir, que en ese acto, en ese simple acto, mi padre acababa de entregarme a través del ejemplo lo que estaba bien y lo que estaba mal en la vida. Ni más ni menos. Esa persona es mi padre, y yo vengo de esa madera.
Los días transcurrían con normalidad, mis padres y mis hermanos vivíamos tranquilos, el siete once era un lugar, tranquilo, era una zona rural, donde no había almacenes cercados para adquirir mercaderías, por lo cual el almacenero del pueblo contaba con un vehículo incondicionado con estanterías y divisiones que le permitían acomodar cómodamente diferentes artículos de almacén, y nos visitaba todas las semanas para el aprovisionamiento de los elementos necesarios para la comida, el pan y la carne la conseguíamos de otro proveedor, o bien mi madre horneaba el pan y nos preparaba panes de diferentes formas, las que más amábamos eran las palomitas cuando era día de horneada para nosotros era una fiesta.
Mis hermanos: