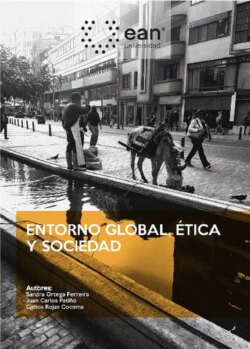Читать книгу Entorno global, ética y sociedad - Sandra Ortega Ferreira - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Perspectivas antropológicas del concepto de cultura
ОглавлениеLa antropología, entendida inicialmente como «ciencia de la cultura», presenta una contextualización histórica no solo desde la construcción epistemológica de la cultura, sino desde la configuración de métodos para abordarla. Desde las propuestas de Clifford Geertz (1991), Franz Boas (1990) y Claude Lévi-Strauss (1993) podremos visualizar cómo se configura el término cultura desde lo epistemológico hasta lo metodológico.
En la actualidad, una de las definiciones de cultura más empleadas es la brindada por Clifford Geertz al retomar a Max Weber en su obra La interpretación de la cultura:
El concepto de cultura que propugno... es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. (1991, p. 20)
El anterior concepto de Geertz es probablemente uno de los más difundidos en las ciencias sociales y humanas por la posibilidad que brinda de comprender al hombre como un ser fusionado a las significaciones y sentidos que él mismo ha creado. A ese tejido, a esa urdimbre como él lo ha denominado se suman diferentes variables relacionadas con sus costumbres, sus hábitos, sus representaciones del mundo, los códigos que ha inventado para representarlo e incluso los imaginarios que comparte con los demás miembros de su grupo social. La metáfora del tejido hace pensar en la posibilidad de rastrear la continuidad de los hilos que lo componen para establecer su importancia dentro del mismo, aunque a la vez, no pueda desligarse de los otros hilos que se entrecruzan porque su esencia y sentido radica precisamente en esa complejidad de su estructura.
Para otro antropólogo como Franz Boas (1990), el método etnográfico fue el instrumento de investigación social que ayudaría a buscar información de los diferentes aspectos de otra cultura y de la vida de otro grupo humano. El trabajo de campo constituía una observación rigurosa del estilo de vida, de las creencias, de las prácticas y costumbres de una comunidad. A partir de este acercamiento, Boas introdujo la idea de la pluralidad como característica esencial de la cultura. Es decir, para poder comprender qué es la cultura primero debemos entender que no es una cultura, sino que son múltiples culturas. Desde la idea de «las culturas», Boas propone que las particularidades y los rasgos de cada una deben llevar al entendimiento de las culturas en sus propios términos y no desde las categorías de otras culturas. Esto se denominó como «relativismo cultural».
El relativismo cultural afirmaba que al existir muchas culturas solo podríamos comprenderlas a partir de sus particularidades y en un marco de un universo específico de sentido. Por ejemplo, solamente podemos comprender el abandono de niños discapacitados o ancianos por parte de tribus indígenas dentro del contexto sociohistórico de dichas tribus y no desde nuestro contexto o visión de mundo occidental. Si imponemos nuestras creencias, nuestras particularidades como universales, es decir, como valores por los cuales todas las culturas se deben estudiar, entonces, desde la perspectiva de Boas, no estaremos observando rigurosamente la vida de otra cultura, sino imponiendo nuestras visiones de mundo a otras culturas.
Claro está que la propuesta de Franz Boas fue recibida con alta crítica no solo por el relativismo implícito en esta, sino también por la imposibilidad que significaría entonces comprender otra cultura desde una aproximación científica como la antropológica. La necesidad de clasificar, ordenar y explicar eran una exigencia de las ciencias sociales y la antropología no podría cumplir con ellas si tomará en cuenta que cada una de «las culturas» es un mundo distinto, un mundo aparte, una sociedad que no comparte generalidades con otra. Estas críticas a los planteamientos de Boas demarcaron lo que hasta hoy se conoce como una muestra más del pensamiento colonizador. Es decir, la necesidad imperiosa de establecer categorías conceptuales –generalmente desde Occidente– desde las cuales analizar e interpretar el mundo de los otros a partir de los andamiajes teóricos desde los cuales ha sido comprendido el mundo propio.
Otro de los antropólogos de gran importancia en la formulación de una teoría sobre la cultura fue Claude Lévi-Strauss (1993), quien propuso la idea de la cultura como lengua, basada en su visión estructuralista. Este autor consideraba que la antropología debía tratar de descubrir cuáles son las estructuras universales que luego se realizan de manera particular, independientes de los sujetos y de sus contextos. Es decir, los antropólogos deben buscar las estructuras o fundamentos detrás de los hechos socioculturales que explican los comportamientos particulares no solo de cada cultura, sino de cada individuo. En este sentido, el antropólogo francés consideraba que la cultura es un sistema de comunicación que se rige por el intercambio de signos y símbolos en el cual podemos hacer un análisis de las estructuras que rigen una cultura como ocurre con una lengua. Para este autor existe la diversidad cultural, en tanto entiende que cada una de las culturas tiene un logos y una forma estructural de explicar su visión de mundo. Para Lévi-Strauss, el logos que configura la estructura es lo que debemos buscar, puesto que, al comprender la eficacia simbólica de cada cultura, podremos desentrañar los fundamentos inconscientes de la vida social.
Algunas de las propuestas anteriores entran en contradicciones complejas. Por ejemplo, si comprendemos la cultura como una lengua desde la postura de Strauss, Clifford Geertz nos demostrará que no debemos descubrir ninguna estructura, sino interpretar el texto que se configura en la cultura. La cultura como texto es entonces una dimensión simbólica de lo humano que se evidencia en la escritura. Como seres humanos construimos interpretaciones todo el tiempo. Estas pueden materializarse en distintas formas o representaciones y a su vez, pueden ser interpretadas de distintas maneras. Por ejemplo, el registro civil de una persona puede ser considerado como la representación material de una interpretación de la vida social y política. Así, ser ciudadano de una nación es una interpretación de un hecho social, pero el registro civil es una representación material de ese hecho social. Para Geertz, esas interpretaciones del mundo nos rodean y configuran nuestra aproximación a la cultura, por lo cual, las ciencias sociales y humanas deben crear un marco para inscribirlas en una red que nos ayude a nombrar las interpretaciones y potenciar nuevas, para así desentrañar las estructuras de significación y poder determinar su campo social y su alcance.
En este sentido, la descripción densa funciona como el método apropiado para explicar las interpretaciones que hacemos de aquello que vemos que se interpreta en la cultura. Esta interpretación de segundo orden propende a explicar la cultura a través de la interpretación de expresiones sociales por medio de la comprensión del entramado simbólico que compone una representación. Por ejemplo, para poder entender por qué una imagen del siglo XIX incluye ciertos elementos u objetos específicos, debo tener en cuenta el entramado cultural que enmarca dicha imagen. De esta forma, debo cuestionarme por la finalidad con la que se hace la representación, por el público, por los códigos y por los espacios para poder desentrañar dicho entramado.
Para Geertz, lograr conjeturar significaciones y llegar a conclusiones explicativas significa partir de la reflexión de que nuestro conocimiento está situado y no es universal. Quien describe escoge entre las interpretaciones aquella que le parece más plausible, pero jamás llegará a un punto final en donde explique enteramente cómo funciona una cultura y por qué, puesto que la interpretación que se construya siempre estará expuesta a nuevas interpretaciones. En este sentido, para el autor, no se trata de describir para explicar, sino que la descripción incluye la explicación, pero siempre será inscrita en una red de interpretaciones que es maleable. Por esto, el análisis cultural jamás será completo; a medida en que sea más profundo, será más incompleto porque solamente hará referencia a la especificidad de una cultura. Los análisis particulares abrirán la puerta para comprender otros análisis particulares en la medida en que estos se inscriban en el debate, el diálogo y el registro consultable de lo que se ha dicho de estas culturas. Los matices se vuelven más importantes que la generalización porque se puede ver el funcionamiento de las relaciones de poder específicas siempre que la teoría permanezca cercana al territorio estudiado y no busque una generalización.
Finalmente, Geertz critica el análisis estratigráfico de lo humano –un análisis de características superpuestas– en donde se propone que el hombre en primer nivel es un animal, luego en segundo nivel desarrolla una cultura y luego una idea de civilización. Para Geertz, el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido y la cultura está compuesta por estructuras psicológicas que han sido establecidas socialmente por los individuos o comunidades. Los seres humanos actuamos en virtud de ellas, lo que quiere decir que la cultura no sería una «añadidura» en un segundo nivel, sino que todos los seres humanos poseemos cultura. La teoría de Geertz parte de una noción de lo humano en donde no existe homo sapiens sin cultura y en donde el desarrollo humano implicó la cultura como rasgo natural. En este sentido, no hay bases que se superponen, sino que son niveles interrelacionables que demuestran que el hombre requiere de la cultura no solo para orientar su vida, sino también para operar. Así, para Geertz, el ser humano depende de las estructuras simbólicas públicas, puesto que la configuración de una serie de mecanismos de control que gobiernan la conducta de los grupos sociales, ha llevado a que las culturas tengan unos comportamientos particulares como las diferentes acciones sociales, los diversos tipos de artefactos –representaciones– y los distintos estados de conciencia –imaginarios– que hacen de cada cultura un entramado de significaciones.