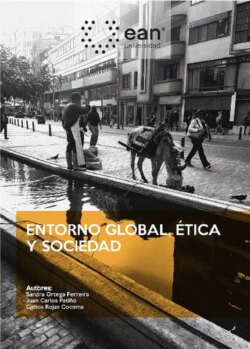Читать книгу Entorno global, ética y sociedad - Sandra Ortega Ferreira - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Conceptos fundamentales y críticas a la antropología posmoderna
ОглавлениеExisten seis categorías básicas de la antropología posmoderna, de las cuales se pueden desentrañar las críticas que han surgido de esta rama de la antropología, y que han abierto el camino para otro tipo de investigaciones de la cultura usando el enfoque antropológico. Estas categorías se refieren a: (i) la retórica realista, (ii) la exotización, (iii) la comunalización, (iv) la primitivización, (v) el presente etnográfico y (vi) las políticas de representación. De acuerdo con las anteriores, se determinan las discusiones acerca de la escritura etnográfica que enmarcan el cuestionamiento presentado por la antropología posmoderna en relación con las ideas de la modernidad.
En este sentido, las críticas que devienen de esta aproximación comienzan con la importancia que se les ha otorgado a las relaciones presentadas en los textos por encima de las relaciones entre los pueblos, las cuales han quedado en un segundo plano. Es decir, las relaciones de poder que se analizan desde lo textual no deberían quedarse en el ámbito de la escritura, sino develarse también en las relaciones entre los pueblos. De acuerdo con lo anterior, la segunda crítica se enfoca en las dicotomías nosotros/ellos y aquí/allá que aún perviven en esta manera de escritura. Finalmente, la hiperreflexividad también ha sido criticada por mostrar un exceso de centramiento en el sujeto que reflexiona, cuyo ensimismamiento se aleja de evidenciar aquellas relaciones entre culturas. A partir de estas críticas es pertinente preguntar cómo debemos seguir hablando de cultura o si debemos construir otras aproximaciones para dar cuenta de esa relación entre pueblos que se ha quedado en el tintero de la antropología posmoderna.
Los diferentes usos del concepto de cultura muestran diversas influencias tanto teóricas como prácticas que ayudan a complejizar cómo y por qué aún se sigue hablando de «cultura». Ejemplos de lo anterior se pueden encontrar en las investigaciones de Paul Feyerabend (2001), las propuestas de Raúl Fornet-Betancourt, Renato Rosaldo, James Clifford y David Whiteman. Veamos algunos de los aspectos más importantes de estos nuevos enfoques.
Paul Feyerabend usa la noción de ambigüedad cultural de Renato Rosaldo (2000) según la cual la cultura no opera por normas coercitivas y tiene un rango de posibilidades de acción a partir de las cuales surge la transformación cultural y social. Así, Feyerabend afirma que la cultura cambia, es maleable, puede comunicarse con otras culturas y tiene la posibilidad de transformarse en cualquier cosa. En este sentido, Feyerabend muestra que «una cultura es potencialmente todas las culturas» (1995, p. 40). Raúl Fornet-Betancourt centra su comprensión histórico-material de la cultura como horizonte de procesos y prácticas, y cómo debemos preguntarnos por quién está construyendo el saber –justicia epistémica–. Para Fornet-Betancourt (1994), los sujetos son libres e intérpretes de su propia cultura, lo cual significa que tienen la posibilidad de relacionarse con otras culturas e incluir influencias de estas en su propia configuración como sujetos. Finalmente, para David Whiteman (2009) aproximarse a la cultura debe darse desde las ideas que se plantean desde la cultura misma, y se cuestiona por la posibilidad de configurar redes temáticas que complejicen el concepto de cultura en vez de seguir incluyendo un sinfín de características al mismo.
Renato Rosaldo (1994) argumenta que la cultura debe ponerse en movimiento, puesto que las ideas, los acontecimientos y las instituciones interactúan y se transforman con el tiempo. Rosaldo aboga por el reconocimiento y la revalorización de la incertidumbre como una forma para desplazar la mirada del análisis social más allá de la dicotomía entre orden/caos, y poder entonces analizar la cultura desde el cambio, desde el no-orden y su poder transformativo. En este sentido, Rosaldo no está de acuerdo con las propuestas de Geertz, en tanto comprender la cultura desde la noción de mecanismos de control, pues si la cultura está en constante movimiento, dichos mecanismos serían ataduras que no permitirían el carácter transformativo de la cultura mediante el constante movimiento.
Según James Clifford, el estudio de la cultura ha llegado a un momento en el cual se debe abrir el debate y ofrecer visiones diferentes a lo que el método etnográfico clásico ha intentado hacer desde el siglo XIX. Para Clifford (1991), el estudio de la cultura debe tener una aproximación inter y transdisciplinaria, en la medida en que nos permita contemplar distintas posibilidades y reflexiones, más allá de la mera exposición de datos tomados en una salida de campo. Es decir, usar distintos métodos y dialogar con otras disciplinas para proponer nuevas formas de descripción cultural. Un ejemplo de lo anterior es el maridaje entre la etnografía y la literatura como una manera de lograr interpretar las relaciones de producción y poder-saber. En este sentido, «el análisis cultural, por lo tanto, se halla inmerso en todo movimiento de contestación al poder» (Clifford, 1991, p. 54). El autor propone entender la cultura como algo vivo que se resiste al reduccionismo y autoritarismo que imponen las disciplinas y sus categorías. La cultura deviene de un proceso histórico y no es un cuerpo unificado que permita ser interpretado de maneras definitivas ni unívocas. Clifford entiende que las interpretaciones que cualquiera haga de una cultura siempre serán «verdades parciales» y jamás deberán pretender ser definitivas ni universales.