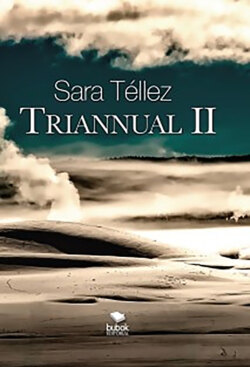Читать книгу Triannual II - Sara Téllez - Страница 9
ОглавлениеTercer comentario: Tomorrowland
Después de mucho tiempo repasando películas ofrecidas una y otra vez en la pantalla de televisión, dadas como programas de relleno, pasan una interesante para mí y que no conocía de antes. Es verdad que el nombrecito del film, Tomorrowland (La tierra del mañana), si lo analizamos desde nuestro punto de vista puede parecer retumbante o rechinante, no sé cómo definirlo, diría que tanto escrito como pronunciado pero así son las cosas al verse desde idiomas dispares. Su historia versa sobre una Tierra del futuro, aunque en relación directa, mediante saltos temporales, con el presente futurista que presenta la historia filmada. La dirigió en 2015 Brad Bird (también realizador, entre otras, de Misión Imposible: Protocolo Fantasma y de Ratatouille) y es de la factoría Disney, cosa que en determinados momentos se nota.
Teniendo en cuenta la realización eran de esperar, y se consiguen, unos efectos especiales muy creíbles y algunos bastante destacables. También son convincentes los actores principales, acreditados por sus muchas interpretaciones fílmicas, como son Georges Clooney y Hugh Laurie. Aunque, para mí, Clooney se me aparece aquí como algo forzado a cumplir con su papel, a veces, y quizá ocasionalmente sobreactuando. En cuanto al otro actor, conocido como el Doctor House por antonomasia, cumple con el suyo, más estático y definido.
Pero realmente los personajes dinámicos, verdaderos impulsores de la acción y con actuaciones francamente bien interpretadas, son las dos jóvenes coprotagonistas quienes —de hecho— concitan toda la atención, al dotar a sus interpretaciones de dinamismo y de calidad realista y creíble. El papel del personaje «humano», asumido por la mayor de las chicas por su apariencia, lo interpreta Britt Robertson, actriz norteamericana nacida en 1990, lo que significaría que durante el rodaje tenía unos veinticinco años, aunque en la filmación pueda parecer más joven.
La otra muchacha resulta ser, en la película, un androide muy evolucionado, autosuficiente, autónomo, imaginativo, dinámico, «femenino», con altas capacidades de acción y reacción, con voluntad propia y con apariencia de niña. De hecho es una avanzada inteligencia artificial (más lo primero que lo segundo) que sobrepasa con mucho el ser definida, nada más, como una variante extrema de la capacidad robótica en un cuerpo símil humano, dado que la interpretación exultante y creativa, impulsiva y simpática de la joven actriz, la británica Raffey Cassidy, nacida en 2001 (con catorce añitos nada más al rodarse la película) consigue centralizar, desde mi punto de vista, el mayor atractivo en el desarrollo del argumento y que habla y convence con el rostro y con unos ojos y mirada tremendamente expresivos.
Una historia de ciencia-ficción, sí, pero nada clásica —aunque los componentes marginales, los saltos en el tiempo y la posible destrucción de la humanidad, etcétera, sí que lo sean— y donde la eventual situación de amenaza contemplada en ella parecería ofrecer uno de los futuros posibles que, en este caso, convierte el clásico «érase una vez…» en un rotundo «y será una vez…». Y la situación —un tanto amenazadora realmente— se remacha en la última parte del film cuando el personaje de Hugh Laurie, convertido en jerarca megalómano, alega, como razón para sus dudosas andanzas, su creencia en que las cosas se habrían degradado tanto en la Tierra, camino de su final, como para requerir de su totalitarismo activo. O de la pura y simple política del «bisturí» demográfico… manejado por un dictador.
Desde luego, la filmación encaja en lo que actualmente se considera cool, en su sentido amplio para definir algo actual, joven, «fresco», dinámico, acelerado, hiperactivo. Me parece que se ve con gusto y sin sobrecargarse en exceso con la acción, abriendo la mente hacia un posible futuro alejado del martillo de Thor, los superhéroes y las agencias despiadadas, tanto si defienden a la población como si pretenden destruirla. Aunque en esta película también hay algo de eso, se concreta de un modo muy distinto que parece más meditado y creíble a pesar de que, especialmente al final, orbita sobre toda la acción algo que puede definirse como el «dulzor» (que no dulzura) o un toque «juguetón» de la sistemática Disney. Además de que, en otro orden de cosas, el título del film coincide con el de las atracciones de algunos parques Disneyland que ofrecen espectáculos de anticipación futurista, idea que fue promovida por el interés personal de su creador, Walt Disney, pocos años antes de su muerte, ocurrida a finales de los años sesenta del siglo pasado.
De vuelta a la película, incluso tras la paliza de carreras sucesivas que se dan los tres protagonistas, el hombre, la chica humana y la chica androide, para evitar los desastres que el «malo» tiene programados, a veces sudando con profusión y con constantes huidas y enfrentamientos, la acción se va contemplando como si estuviéramos convencidos a priori de que son «tropiezos» que finalmente van a desaparecer. Como si el género humano (no sé si también la Tierra, que no me queda claro) nunca estuviera corriendo un verdadero peligro, sino que se trata de simples episodios sectoriales que «algunos» se encargarán de resolver positivamente en la historia, por el bien de la humanidad. O puede inducirnos a pensar que, de darse tales conflictos en la realidad y no en una ficción, lo resolveríamos nosotros mismos, tal vez con el simple desarrollo de nuestras vidas ordinarias, muy alejadas de heroísmos, con la eventual ayuda de personalidades excepcionales, de las que siempre hay alguna. O, de no haberlas, al ignorar voluntariamente el humano común hasta la simple idea de que esos trastornos globales puedan producirse.
Y el film me deja el regusto de que, realmente, por actual, por cool, por fresco y dinámico que parezca… no deja de ser un cuento de la factoría Disney. Repito, un cuento.
Esto es que en este caso —al revés de lo que me sugieren muchos otros— al final sonríes, no te calientas el «coco», no le das más vueltas a la película y su desarrollo, no sacas conclusiones rotundas, ni analizas anticipaciones, ni desastres, ni perspectivas, ni soluciones paralelas porque aquí, aunque haya pasado mucho, finalmente no pasa nada… Y se recupera la rutina, aunque sea habiendo visto un cuento de aventuras realmente anticipador.
1. La robótica en el cine
En un orden de cosas cinéfilo, el personaje de la androide Athena, que es el que interpreta Raffey Cassidy, me ha recordado al protagonista en la obra El hombre bicentenario (The Bicentennial Man), novela de Isaac Asimov, maestro en diseñar literariamente la robótica avanzada y evolutiva y que la escribió en 1976, esto es, con notable anticipación a la realidad actual. La trama gira alrededor de otro androide, en este caso «masculino», con un aspecto más robótico pero igualmente humanizado. Es tratado, de hecho, como un miembro más de la familia con la que convive y, a la vez, interactúa con el entorno y la sociedad como un ente pensante y ético que, por tecnología, sobrevive a las personas inmediatas durante varias generaciones. Llevada al cine en 1999 por Chris Columbus, con el mismo título, la interpretó muy adecuadamente Robin Williams como el robot Andrew, mientras va desarrollando progresivamente todas sus capacidades y actitudes.
En relación con el film la novela original es muy consistente, dado que refleja la sucesiva evolución «humanizada» del robot protagonista a lo largo de muchos años de historia, pasando a resaltar su lógica —y pacífica— pretensión de ser reconocido como ente humano en atención a sus valores básicos, sus emociones adquiridas y su personalidad privativa y única, lo que logra finalmente. Para ello, el autor lo hace recorrer un denso periplo de relaciones familiares, profesionales, sociales, en las que va desarrollando una «mente» única, evolutiva, responsable y autoasumida, mientras interactúa con las personas de su entorno, durante lo que resulta ser una dilatada historia. La edición original de la obra la publicó Random House Inc. en 1976, como consta en la publicación española a la que he tenido acceso, Ediciones Orbis, S.A., de 1985.
En cuanto a la película que adapta la narración citada, se enfrenta con la dificultad de resumir en el metraje tan larga e intensa evolución como la contemplada en la novela, conservando la idoneidad robótica a la vez que la humanidad de su intérprete. Creo que lo consigue de una forma muy lograda aunque pueda parecer que falta el dinamismo «modernista», esto es, de acción violenta, o al menos acelerada, dado que el robot se caracteriza, precisamente, por su lógica, serenidad y pacifismo, en buena armonía con la sociedad en la que transcurre, durante largo tiempo, su periplo en la narrativa.
¡Vaya!, en este momento me sobresalta, en alguna habitación de la casa, un ruido repetitivo e insistente que no reconozco… Ah, es el pequeño robot doméstico autorrodante, limpiador del pavimento y recién estrenado, que ha tropezado en su camino con una cortina larga que hay delante de un ventanal, y la va retorciendo hacia sus tripas, impasible y empecinado en su función, convirtiéndola sucesivamente en un largo y tenso tirabuzón de tela, de techo a suelo… Y eso que se supone que sus «sentidos» lo advierten de que eso no es polvo…
Así que me pregunto cómo habría acabado la cortina o, por su lado, el robotito, si el humano correspondiente no hubiera aparecido para resolverlo.
¿Qué decir? Pues que robots, androides, animatronics, transformers y vete a saber qué más sobre inteligencia artificial, veredes, Sancho…
Y concluyo: como para quitarle (¿quitarles?) la vista de encima. Menudo estropicio.