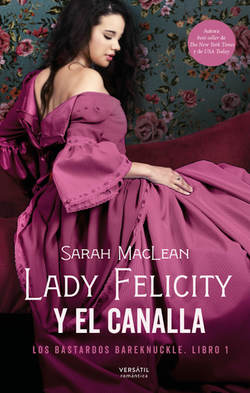Читать книгу Lady Felicity y el canalla - Sarah MacLean - Страница 10
Capítulo 6
ОглавлениеDos noches después, mientras los últimos rayos del sol se desvanecían en la oscuridad, los Bastardos Bareknuckle recorrían las sucias calles de los rincones más apartados de Covent Garden, donde el barrio popular por sus tabernas y teatros daba paso al conocido por el crimen y la crueldad.
Covent Garden era un laberinto de calles estrechas que se retorcían y giraban sobre sí mismas de forma que sus ignorantes visitantes quedaban atrapados en su telaraña. Un solo giro equivocado después de salir del teatro, y cualquier ricachón podía verse despojado de su cartera y arrojado a la cloaca, o algo peor. Las calles que conducían hacia el interior del suburbio del Garden no eran amables con los extraños —en especial con caballeros impecables vestidos con atuendos todavía más impecables—, pero Diablo y Whit no eran impecables ni tampoco eran caballeros, y todo el mundo sabía que era mejor no cruzarse con los Bastardos Bareknuckle fueran como fueran vestidos.
Es más, los hermanos eran venerados en el vecindario, pues ellos también provenían de los bajos fondos, habían peleado, robado y dormido entre la inmundicia con muchos de ellos, y a nadie le gustaba tanto un rico como a los pobres que habían tenido los mismos comienzos. No hacía daño a nadie que la mayoría de los negocios de los Bastardos se cerraran en ese suburbio en particular, donde había hombres fuertes y mujeres inteligentes que trabajaban para ellos y buenos chicos y chicas listas que permanecían atentos ante cualquier cosa extraña que sucediera para informar de sus hallazgos a cambio de una corona de oro fino.
Allí, una corona podía alimentar a una familia durante un mes, y los Bastardos se gastaban el dinero en la chusma como si fuera agua, lo que los convertía a ellos —y a sus negocios— en intocables.
—Señor Bestia. —Una niña pequeña tiró de la pernera del pantalón de Whit, usando el nombre que él utilizaba con todos menos con su hermano—. ¡Aquí! ¿Cuándo vamos a tomar helado de limón otra vez?
Whit se detuvo y se agachó, su voz áspera por el desuso y con el profundo acento de su juventud, que solo regresaba cuando estaba allí:
—Escucha, muñeca. No se habla de helado en la calle.
Los brillantes ojos azules de la niña se abrieron de par en par.
Whit le revolvió el pelo.
—Guarda nuestros secretos y tendrás tus dulces de limón, no te preocupes. —Un hueco en la sonrisa de la niña indicó que acababa de perder un diente. Whit le indicó que se marchara—. Ve a buscar a tu mamá. Dile que iré a buscar mi ropa limpia cuando termine en el almacén.
La niña corrió como un rayo.
Los hermanos reanudaron su camino.
—Está bien que le des a Mary tu ropa sucia —dijo Diablo.
Whit gruñó.
El suyo era uno de los pocos arrabales de Londres que disponía de agua fresca comunitaria, porque los Bastardos Bareknuckle se habían asegurado de ello. También se habían asegurado de que hubiera un cirujano y un sacerdote, y una escuela donde los pequeños pudieran aprender las letras antes de verse obligados a salir a las calles y encontrar trabajo. Pero los Bastardos no podían conseguirlo todo y, de todas formas, los pobres que vivían allí eran demasiado orgullosos para aceptarlo.
Así que empleaban a tantos como podían, una combinación de viejos y jóvenes, de fuertes y listos, de hombres y mujeres de todos los rincones del mundo: londinenses y norteños, escoceses y galeses, africanos, hindúes, españoles, americanos. Si llegaban hasta Covent Garden y podían trabajar, los Bastardos los colocaban en uno de sus numerosos negocios. Tabernas y rings de pelea, carnicerías y pastelerías, curtidurías y tintorerías, y otra media docena de comercios repartidos por todo el barrio.
Por si no fuera suficiente que Diablo y Whit hubieran medrado de entre la mugre del lugar, el trabajo que proporcionaban —con salarios decentes y en condiciones seguras— compraba la lealtad de los residentes del suburbio. Era algo que los propietarios de otros negocios nunca habían comprendido sobre los barrios bajos: pensaban que podían traer a trabajadores de otros lugares mientras había barrigas a tiro de piedra que se morían de hambre. El almacén que había en el extremo más alejado del vecindario, y que ahora pertenecía a los hermanos, se usó una vez para producir brea, pero había sido abandonado mucho tiempo atrás, cuando la compañía que lo construyó descubrió que los residentes no les tenían lealtad y robaban todo lo que no estaba bajo vigilancia.
Pero no había ocurrido lo mismo cuando el negocio había empleado a doscientos hombres locales. Al entrar en el edificio que ahora servía como almacén centralizado para todo tipo de negocios de los Bastardos, Diablo saludó con la cabeza a la media docena de hombres diseminados por la oscuridad que vigilaban los contenedores de licores y dulces, de cuero y de lana; si la Corona cobraba impuestos por algo, los Bastardos Bareknuckle lo vendían, y barato.
Y nadie les robaba por temor al castigo que prometía su nombre, uno que les había sido adjudicado décadas antes, cuando eran mucho menos corpulentos, cuando solían luchar con unos puños más rápidos y fuertes de lo que deberían para reclamar su territorio y no mostrar misericordia ante los enemigos.
Diablo fue a saludar al hombre fornido que dirigía la vigilancia.
—¿Todo bien, John?
—Todo bien, señor.
—¿Ha nacido el bebé?
Los dientes blancos y brillantes brillaron con orgullo sobre la piel marrón oscura.
—La semana pasada. Un niño. Fuerte como su padre.
La sonrisa satisfecha del flamante padre brilló como la luz del sol en la habitación poco iluminada, y Diablo le dio una palmada en el hombro.
—No tengo ninguna duda al respecto. ¿Y tu esposa?
—Sana, gracias a Dios. Es demasiado buena para mí.
Diablo asintió y bajó la voz.
—Todas lo son, hombre. Mejor que todos nosotros juntos.
Le dio la espalda al sonido de la risa de John para encontrarse con Whit, que estaba ahora con Nik, la capataz del almacén, una chica joven —poco más de veinte años— y con una capacidad de organización que Diablo no había conocido en otra persona. El pesado abrigo, el sombrero y los guantes de Nik escondían la mayor parte de su piel, y la escasa luz ocultaba el resto, pero extendió una mano para saludar a Diablo cuando él se acercó.
—¿Dónde estamos, Nik? —le preguntó Diablo.
La rubia noruega miró a su alrededor y luego les hizo señas para que se acercaran hacia el rincón más alejado del almacén, donde un vigilante se agachó para abrir una compuerta en el suelo que daba paso a una oscura y enorme caverna.
Diablo sintió un escalofrío de inquietud y se volvió hacia su hermano.
—Después de ti.
El gesto de Whit con la mano fue mucho más expresivo que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar, así que se agachó y se introdujo en la oscuridad sin dudarlo.
Diablo entró después, estiró una mano para aceptar una lámpara apagada que le ofreció Nik mientras los seguía, y miró al vigilante de arriba solo para ordenarle que cerrara la puerta.
El vigilante obedeció sin dudarlo, y Diablo estuvo seguro de que la negrura de aquella gruta solo rivalizaba con la de la muerte. Se esforzó por controlar la respiración. Por no recordar.
—Joder —gruñó Whit en la oscuridad—. Luz.
—La tienes tú, Diablo —añadió Nik con un pronunciado acento escandinavo.
¡Jesús! Se había olvidado de que la llevaba en la mano. Buscó a tientas la abertura de la lámpara, pero la oscuridad y su propia inquietud hicieron que tardara más de lo habitual. Finalmente, localizó el pedernal y se hizo la bendita luz.
—Rápido, pues. —Nik le quitó la lámpara y le indicó el camino—. No queremos provocar más calor del necesario.
El área de almacenamiento, oscura como boca de lobo, daba a un estrecho corredor. Diablo siguió a Nik y, a mitad del pasillo, el aire comenzó a enfriarse. La mujer se giró hacia ellos.
—Sombreros y abrigos, por favor.
Diablo se cerró el abrigo, abotonándoselo hasta arriba, tal y como hizo Whit, y se caló el sombrero hasta las cejas.
Al final del pasillo, Nik extrajo un aro repleto de llaves de hierro y comenzó a afanarse con una larga línea de cerraduras que había en una pesada puerta de metal. Cuando todos los cerrojos se abrieron, la puerta cedió y se afanó con otra tanda de cerrojos; doce en total. Se dio la vuelta antes de abrir la puerta.
—Entremos rápido. Cuanto más tiempo dejemos la puerta…
Whit la cortó con un gruñido.
—Lo que mi hermano quiere decir —intervino Diablo— es que hemos llenado esta bodega durante más tiempo del que tú llevas viva, Annika. —Ella entrecerró los ojos ante el uso de su nombre completo, pero abrió la puerta—. Adelante, entonces.
Una vez dentro, Nik cerró la puerta de golpe y de nuevo quedaron a oscuras, hasta que ella se giró y levantó la luz para iluminar la enorme y cavernosa sala, llena de bloques de hielo.
—¿Cuánto ha sobrevivido?
—Cien toneladas.
Diablo silbó por lo bajo.
—¿Hemos perdido el treinta y cinco por ciento?
—Estamos en mayo —explicó Nik, quitándose el pañuelo de lana de la parte inferior de la cara para que pudieran oírla—. El océano se calienta.
—¿Y el resto del cargamento?
—Todo está contabilizado. —Sacó un albarán de embarque de su bolsillo—. Sesenta y ocho barriles de brandy, cuarenta y tres cubas de bourbon americano, veinticuatro cajas de seda, veinticuatro cajas de naipes y dieciséis cajas de dados. Además, una caja de polvos de maquillaje y tres cajas de pelucas francesas, que no están en la lista y que voy a ignorar, aunque supondré que quieres que se entreguen en el lugar habitual.
—Exactamente —le respondió él—. ¿No hay daños por el deshielo?
—Ninguno. Estaba bien empaquetado en la otra punta.
Whit emitió un gruñido de aprobación.
—Gracias a ti, Nik —dijo Diablo.
Ella no ocultó su sonrisa.
—A los noruegos les gustan los noruegos. —Hizo una pausa antes de continuar—. Hay algo que quería contaros.
Dos pares de ojos oscuros se posaron en ella.
—Había un vigía en los muelles.
Los hermanos se miraron el uno al otro. Aunque nadie se atrevería a robar a los Bastardos en el suburbio, su transporte terrestre había corrido peligro dos veces en los últimos dos meses; sus caravanas habían sido asaltadas a punta de pistola al salir de la seguridad de Covent Garden. Era parte del negocio, pero a Diablo no le gustaba el aumento de los robos.
—¿Qué tipo de vigía?
Nik inclinó la cabeza.
—No podría describirlo con seguridad.
—Inténtalo —insistió Whit.
—Por sus ropas, diría que pertenecía a la competencia del muelle.
Tenía sentido. Había un gran número de contrabandistas que trabajaban con los franceses y americanos, aunque ninguno tenía un método de importación tan impenetrable.
—¿Pero…?
Ella apretó los labios.
—Sus botas estaban demasiado limpias para tratarse de un chico de Cheapside.
—¿La Corona?
Siempre era un riesgo en las operaciones de contrabando.
—Puede ser —respondió Nik, pero no parecía segura.
—¿Y los contenedores? —inquirió Whit.
—Ocultos todo el tiempo. El hielo se desplazó con carros de plataforma y caballos, y los contenedores estaban seguros en su interior. Y ninguno de nuestros hombres ha visto nada fuera de lo común.
Diablo asintió.
—El producto se quedará aquí durante una semana. Nadie puede entrar ni salir. Diles a los chicos de la calle que estén atentos a cualquier persona fuera de lo común.
Nik asintió.
—Hecho.
Whit dio una patada a un bloque de hielo.
—¿Y el embalaje?
—Impecable. Lo suficientemente bueno como para venderlo.
—Asegúrate de que las tiendas de despojos del barrio reciban algo esta noche. Nadie debe comer carne rancia cuando tenemos cien toneladas de hielo para repartir. —Diablo se detuvo—. Y Bestia prometió a los niños helado de limón.
Las cejas de Nik se alzaron.
—Muy amable por su parte.
—Eso es lo que todo el mundo dice —replicó Diablo en tono cortante—. Oh, ese Bestia, es tan amable.
—¿Vas a mezclar el jarabe de limón también, Bestia? —preguntó ella con una sonrisa.
Whit gruñó.
Diablo se rio y puso una mano en un bloque de hielo.
—Envía uno de estos a la oficina, ¿quieres?
Nik asintió.
—Ya está hecho. Y una caja de bourbon de las colonias.
—Me conoces bien. Tengo que regresar.
Después de un paseo por el barrio iba a necesitar un baño. Tenía negocios que atender en Bond Street.
Y después tenía otros negocios que atender con Felicity Faircloth.
Felicity Faircloth, que tenía una piel que se tornaba dorada a la luz de una vela y unos grandes e ingeniosos ojos castaños, llenos de miedo, fuego y furia. Y era capaz de discutir como nadie que hubiera conocido hasta donde la memoria le alcanzaba.
Quería volver a discutir con ella.
Se aclaró la garganta ante ese pensamiento y se volvió para mirar a Whit, que lo observaba con una mirada cómplice.
Diablo lo ignoró y se apretó el abrigo contra el cuerpo.
—¿Qué? Hace un frío de cojones aquí.
—Vosotros sois los que habéis elegido comerciar con hielo —terció Nik.
—Es un mal plan —le dijo Whit sin dejar de mirarla.
—Bueno, es un poco tarde para cambiarlo. Se podría decir que el barco —agregó Nik con una sonrisa burlona— ha zarpado.
Diablo y Whit no sonrieron ante aquel mal chiste. Ella no sabía que Whit no estaba hablando del hielo; estaba hablando de la chica.
Diablo les dio la espalda y se dirigió hacia la puerta de la bodega.
—Vamos, Nik —exhortó—. Trae la luz.
Lo hizo, y los tres salieron. Diablo evitó encontrarse con la astuta mirada de Whit mientras esperaban a que Nik cerrara con llave las puertas dobles de acero y los guiara hacia el almacén a través de la oscuridad.
Continuó esquivando la mirada de su hermano mientras recogían la colada de Whit y se dirigían de nuevo al corazón de Covent Garden, abriéndose camino a través de las calles empedradas hasta sus oficinas y apartamentos en el gran edificio de Arne Street.
Después de un cuarto de hora de caminata silenciosa, Whit habló finalmente.
—Le estás tendiendo una trampa a la chica.
A Diablo no le gustó aquella acusación.
—Les estoy tendiendo una trampa a los dos.
—Todavía tienes la intención de seducir a la chica delante de sus narices.
—A ella y a todas las que vengan después, si es necesario —respondió él—. Es tan arrogante como siempre, Bestia. Piensa tener su heredero.
Whit agitó la cabeza.
—No, él quiere tener a Grace. Piensa que se la entregaremos para evitar que le endiñe un pequeño duque a esta chica.
—Está equivocado. No conseguirá ni a Grace ni a la chica.
—Dos carruajes que se abalanzan, a gran velocidad, el uno contra el otro —refunfuñó Whit.
—Él girará.
Los ojos de su hermano se encontraron con los suyos.
—Nunca antes lo ha hecho.
Un recuerdo le vino a la mente. Ewan, alto y delgado, con los puños levantados y los ojos hinchados, el labio partido y negándose a ceder. Poco dispuesto a echarse atrás. Desesperado por ganar.
—No es lo mismo. Nosotros hemos pasado hambre durante más tiempo. Hemos trabajado más duro. El ducado le ha reblandecido.
Whit resopló.
—¿Y Grace?
—No la va a encontrar. Nunca la encontrará.
—Deberíamos haberlo matado.
Matarlo habría hecho que todo Londres se les echara encima.
—Demasiado arriesgado. Ya lo sabes.
—Sí, lo sé, y también que le hicimos una promesa a Grace.
Diablo asintió con la cabeza.
—Eso también.
—Su regreso es una amenaza para todos nosotros, para Grace más que para nadie.
—No —le contestó Diablo—. Su regreso hace que la amenaza se cierna sobre él. Recuerda, si alguien descubre lo que hizo… Cómo consiguió su título… Terminará colgando de una soga. Es un traidor a la Corona.
Whit negó con la cabeza.
—¿Y si está dispuesto a arriesgarse para tener una oportunidad con ella?
Con Grace, la chica que una vez amó. La chica cuyo futuro había robado. La chica a la que habría destruido si no hubiera sido por Diablo y por Whit.
—Entonces lo sacrificará todo —replicó—, y no conseguirá nada a cambio.
Whit asintió.
—Ni siquiera herederos.
—Herederos, nunca.
Después, su hermano continuó.
—Siempre está el plan original. Le damos una paliza al duque y lo enviamos a casa.
—No detendrá el matrimonio. Ahora no. No cuando cree que está cerca de encontrar a Grace.
Whit flexionó una mano y el cuero negro de su guante crujió con el movimiento.
—Sería gloriosamente divertido, eso sí.
Caminaron en silencio durante varios minutos, antes de que Whit prosiguiera.
—Pobre chica, no podría haber imaginado que su inocente mentira la llevaría a la cama contigo.
Era una absurda fantasía, por supuesto, pero la imagen le sobrevino igual, y Diablo no pudo resistirse a ella: Felicity Faircloth, con el pelo oscuro y las faldas rosas extendidas frente a él. Inteligente, hermosa y con una boca que incitaba al pecado.
Arruinar a la chica sería un placer.
Ignoró el atisbo de culpa que lo atravesó. La culpa no tenía cabida aquí.
—No será la primera chica arruinada. Bañaré a su padre en dinero. A su hermano también. Se pondrán de rodillas y llorarán de gratitud por haberse visto salvados.
—Muy amable por tu parte —interpeló Whit—. Pero ¿qué hay de la salvación de la chica? Será imposible. No solo estará arruinada, sino que además se verá obligada al exilio.
«Quiero que deseen que vuelva».
Lo único que deseaba Felicity Faircloth era volver a ese mundo. Y nunca lo conseguiría. Ni siquiera después de que él se lo prometiera.
—Será libre de escoger a su próximo marido.
—¿Acaso los aristócratas hacen cola para conseguir a solteronas arruinadas?
Algo desagradable le recorrió el cuerpo.
—Podrá conformarse con alguien menos aristocrático.
El corazón se le desbocó.
Y entonces su hermano habló.
—¿Alguien como tú?
Dios. No. Los hombres como él estaban tan por debajo de Felicity Faircloth que la idea era para echarse a reír.
Al ver que no respondía, Whit volvió a gruñir.
—Grace no puede enterarse.
—Por supuesto que no —respondió—. Y no lo hará.
—No podrá mantenerse al margen.
Diablo nunca se había alegrado tanto de ver la puerta de sus oficinas. Mientras se acercaba, buscó una llave, pero antes de que pudiera abrir la puerta, una pequeña ventana se abrió y luego se cerró. Finalmente, la puerta se movió y entraron.
—Ya era hora.
La mirada de Diablo se centró en la mujer alta y pelirroja que cerró la puerta tras ellos para después apoyarse sobre ella, con una mano en la cadera, como si hubiera estado esperándolos durante años. Inmediatamente Diablo escrutó a Whit, con gesto petrificado. Whit lo miró con toda calma.
«Grace nunca puede saberlo».
—¿Qué ha pasado? —preguntó su hermana, mirándolos.
—¿Qué ha pasado con qué? —preguntó a su vez Diablo, quitándose el sombrero.
—Tenéis el mismo aspecto que cuando éramos niños y decidíais empezar a pelear sin decírmelo.
—Era una buena idea.
—Era una idea de mierda, y lo sabes. Tuvisteis suerte de que no os mataran en vuestra primera noche, erais demasiado pequeños. Tuvisteis suerte de que subiera al ring. —Se balanceó sobre los talones y cruzó los brazos sobre el pecho—. Bueno, ¿y qué ha pasado ahora?
Diablo hizo caso omiso de la pregunta.
—Volviste de tu primera noche con la nariz rota.
Ella sonrió.
—Me gusta pensar que el bulto me da carácter.
—Definitivamente, algo te da.
Grace resopló, indignada, y cambió de tema.
—Tengo tres cosas que deciros, y después me espera trabajo de verdad, caballeros. No puedo quedarme holgazaneando por aquí, esperando a que vosotros dos regreséis.
—Nadie te pidió que nos esperaras —le respondió Diablo mientras pasaba por delante de su arrogante hermana y se dirigía a las escaleras traseras que llevaban a sus apartamentos.
No obstante, ella lo siguió.
—La primera es para ti —le dijo a Whit, pasándole una hoja de papel—. Hay tres peleas fijadas para esta noche, cada una en un lugar diferente en el plazo de una hora y media; dos serán justas, pero la tercera será sucia. Las direcciones están aquí, y los chicos ya están fuera, haciendo apuestas.
Whit gruñó su aprobación y Grace continuó.:
—Segunda, Calhoun quiere saber dónde está su bourbon. Dice que si tenemos demasiados problemas para colarlo, encontrará a uno de sus compatriotas para hacer el trabajo. De verdad, ¿hay alguien más arrogante que un estadounidense?
—Dile que ya está aquí, pero que no se moverá todavía, así que, o bien espera como el resto o es libre de aguardar los dos meses que tardará en recibir un pedido de ida y vuelta a los Estados Unidos.
Ella asintió.
—Supongo que lo mismo se aplica a la entrega en el Ángel caído.
—Y a todo lo demás que debamos entregar de este cargamento.
Grace lo observó con los ojos entrecerrados.
—¿Nos están vigilando?
—Nik cree que es posible.
Su hermana frunció los labios durante un momento antes de replicar.
—Si Nik lo piensa, es probable que sea cierto. Lo cual me lleva a la tercera pregunta: ¿han llegado mis pelucas?
—Junto con más polvos de maquillaje de los que vas a necesitar en toda tu vida.
Ella sonrió.
—Bueno, las chicas podemos intentarlo, ¿no?
—No puedes usar nuestros cargamentos como mula de carga personal.
—Ah, pero mis artículos personales son legales y no necesitan pagar impuestos, hermanito, así que no es lo peor del mundo que recibas tres cajas de pelucas. —Extendió la mano para frotar la cabeza rasurada de Diablo—. Tal vez te guste alguna… No te vendría mal algo más de pelo.
Se quitó la mano de su hermana de la cabeza.
—Si no fuéramos de la misma sangre…
Ella volvió a sonreír.
—De hecho, no somos de la misma sangre.
Lo eran en lo que más importaba.
—Y sin embargo, por alguna razón, te sigo soportando.
Ella se inclinó.
—Porque gano dinero a raudales para vosotros dos, patanes. —Whit gruñó y Grace se rio—. ¿Ves? Bestia lo sabe.
Whit desapareció en sus habitaciones al otro lado del pasillo, y Diablo se sacó una llave del bolsillo y la introdujo en la puerta de la suya.
—¿Algo más?
—Podrías invitar a tu hermana a tomar una copa, ya sabes. Te conozco, y seguro que habrás encontrado la forma de que tu bourbon llegue a tiempo.
—Pensaba que tenías trabajo que hacer.
Ella levantó un hombro.
—Clare puede ocuparse de todo hasta que llegue.
—Apesto a los suburbios y tengo que ir a otro lugar.
Frunció el entrecejo.
—¿Adónde?
—No hace falta que me interrogues. Como si nunca tuviera nada que hacer por las noches.
—¿Entre el atardecer y la medianoche? No sueles tenerlo.
—Eso no es cierto. —Era casi cierto. Giró la llave en la cerradura mientras miraba a su hermana—. El hecho es que ahora tienes que marcharte.
Cualquier respuesta que Grace estuviera a punto de dar —y Dios sabía que Grace siempre tenía una respuesta— murió en sus labios cuando sus ojos azules miraron por encima del hombro de Diablo, hacia el interior de la habitación, y entonces se abrieron tanto como para hacer que él se preocupara.
Se volvió para seguir la dirección de aquella mirada, aun sabiendo, de alguna forma y por imposible que fuera, lo que iba a encontrar.
A quién se iba a encontrar.
lady Felicity Faircloth estaba junto a la ventana que había en el otro extremo de la habitación, como si tal cosa.