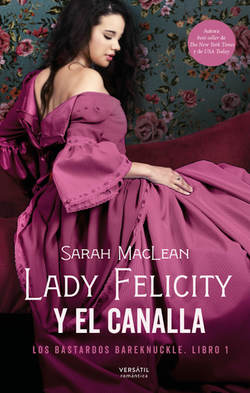Читать книгу Lady Felicity y el canalla - Sarah MacLean - Страница 6
Capítulo 2
ОглавлениеEl corazón de Felicity Faircloth había estado latiendo con fuerza durante tanto tiempo que pensó que quizá necesitara un médico.
Había empezado a acelerársele cuando se escabulló del reluciente salón de baile de Marwick House y había mirado hacia la puerta cerrada que había delante de ella, ignorando el deseo casi irrefrenable de tocarse el peinado y quitarse una horquilla.
Y sabía que de ninguna manera debía quitarse una horquilla, y mucho menos dos, ni tampoco meterlas en la cerradura que había a poco más de diez centímetros ni después forzar los seguros con paciencia.
«No podemos permitirnos otro escándalo».
Podía escuchar las palabras de su gemelo, Arthur, como si estuviera junto a ella. Pobre Arthur, desesperado por que otro hombre más dispuesto que él se ocupara de su hermana soltera, de veintisiete años y ya casi para vestir santos. Pobre Arthur, cuyas plegarias nunca serían escuchadas, ni aunque dejara de forzar cerraduras.
Hubo otras palabras que ella escuchó aún con más fuerza. Los comentarios burlones. Los apodos. Felicity, la abandonada. Felicity, la inepta. Y el peor de todos… Felicity, la acabada.
—¿Por qué ha venido?
—Espero que no piense que alguien la va a aceptar.
—Su pobre hermano, desesperado por casarla.
—… Felicity, la acabada.
Hubo un tiempo en el que una noche como esa habría sido el sueño de Felicity: un nuevo duque en la ciudad, un baile de bienvenida, la seductora promesa de un compromiso con un desconocido y apuesto soltero y, además, un buen partido. Habría sido una velada ideal. Vestidos, joyas y orquestas al completo; cotilleos, charlas, tarjetas de baile y champán. Felicity apenas habría tenido espacio libre en su tarjeta de baile y, de haberlo tenido, habría sido porque se lo habría reservado para sí misma, para poder disfrutar de su posición en ese maravilloso mundo.
Pero eso se acabó.
Ahora, si podía, evitaba los bailes, pues sabía que pasaría horas merodeando por las esquinas del salón en lugar de bailar atravesándolo. Y también estaba la profunda vergüenza que sentía cada vez que se tropezaba con alguno de sus viejos conocidos. El recuerdo de cómo era reír con ellos, de sentirse superior, como ellos.
Pero no había manera de evitar un baile al que acudía un nuevo y flamante duque, así que se había embutido en un viejo vestido, subido al carruaje de su hermano y permitido al pobre Arthur que la arrastrara hasta el salón de baile de Marwick. Y había desaparecido en el momento en que él había mirado hacia otro lado.
Felicity había huido por un oscuro pasillo y, mientras el corazón le retumbaba, se había quitado las horquillas del peinado y las había doblado con cuidado para insertarlas de una en una dentro de la cerradura. Cuando sonó un pequeño chasquido y el cerrojo saltó como si de un querido viejo amigo se tratase, el corazón amenazaba con salírsele del pecho.
Y pensar que todos esos golpeteos fueron antes de que conociera a ese hombre.
Aunque «conocer» no era precisamente la palabra adecuada.
«Encontrarse» tampoco era del todo correcta.
Quizá el término que más se acercaba era «sentido». En el momento en que él habló, su voz grave y rasgada la había envuelto como la seda en una oscura brisa primaveral, tentándola de una manera pecaminosa.
Las mejillas se le tiñeron de rubor al recordarlo, al rememorar la forma en que parecía atraerla hacia él, como si estuvieran conectados por un hilo invisible. Como si pudiera tirar de ella. Y ella accediera a acercarse sin oponer resistencia. Había hecho más que atraerla. Le había sacado la verdad, y ella se la había ofrecido sin más.
Había catalogado sus propios defectos como si de un cambio climatológico se tratase. Casi lo había confesado todo, incluso las partes que nunca había contado a nadie. Las que mantenía bien ocultas. Porque lo cierto era que no le había parecido una confesión, sino como si él ya lo hubiera sabido todo de antemano. Y quizá fuera así. Quizá no se tratase de un hombre en la oscuridad. Quizá se trataba de la misma oscuridad, efímera, misteriosa y tentadora… Mucho más tentadora que la luz del día, en la que todos los defectos, marcas y errores quedaban al descubierto y era imposible ignorarlos.
La oscuridad siempre la había tentado. Las cerraduras. Las barreras. Lo imposible.
Ese era el problema, ¿no? Felicity siempre había deseado lo imposible. Y no era el tipo de mujer que pudiera conseguirlo.
Pero cuando ese hombre misterioso sugirió que ella era una mujer importante… Por un momento, le creyó. Como si no fuera ridícula la mera idea de que Felicity Faircloth —la sosa hija soltera del marqués de Bumble, ignorada por unos cuantos buenos partidos debido a su mala suerte y completamente fuera de lugar en bailes como ese, en los que un atractivo duque reaparecía para buscar esposa— fuera a salir vencedora.
Completamente imposible.
Así que había huido, había regresado a sus viejos hábitos y se había sumergido de nuevo en la oscuridad, porque todo parecía mucho más fácil en la oscuridad que bajo la fría y cruda luz.
Y ese extraño también parecía saber todo eso. Por lo menos, lo suficiente como para que a ella le hubiera costado dejarlo a solas en la oscuridad. Lo suficiente como para que Felicity casi lo acompañara entre las sombras. Porque durante unos breves y fugaces instantes se había planteado no regresar a su mundo, sino a uno nuevo y oscuro donde poder empezar de cero. Donde pudiera ser alguien que no fuese Felicity, la acabada, una florero solterona. Y el hombre del balcón parecía el tipo de hombre que podía hacer aquello realidad.
Lo cual era, evidentemente, una locura. La gente no se fugaba con extraños que acababa de conocer en un balcón. En primer lugar, porque así era como uno terminaba siendo asesinado. Y en segundo lugar, porque su madre no lo aprobaría. Y luego estaba Arthur. El formal, perfecto, y pobre Arthur, con su máxima: «No podemos permitirnos otro escándalo».
Y por eso había hecho lo que uno hace después de un momento de locura en la oscuridad: se había dado la vuelta y había regresado hacia la luz, ignorando la punzada de arrepentimiento que sintió nada más girar la esquina de la lujosa fachada de piedra y entrar en el resplandor del salón de baile que había tras los enormes ventanales, donde todo Londres daba vueltas y danzaba mientras reía, chismorreaba y competía por captar la atención de su atractivo y misterioso anfitrión.
Donde el mundo del que una vez formó parte seguía girando sin ella.
Se quedó observando durante un buen rato y hasta pudo vislumbrar al duque de Marwick al otro lado de la sala, alto, rubio e innegablemente apuesto, con una apostura aristocrática que debería de haberla hecho suspirar pero que, en realidad, no le causaba ningún impacto.
Su mirada se apartó del hombre del momento y se posó durante un instante sobre los reflejos cobrizos de su hermano, que estaba en la otra esquina del salón conversando de manera animada con un grupo de hombres más serios que los de su entorno. Se preguntó de qué estarían hablando. ¿De ella? ¿Estaba Arthur tratando de convencer a otra tanda de hombres sobre las competencias de Felicity, la acabada?
«No podemos permitirnos otro escándalo».
Tampoco habían podido permitirse el último. Ni el anterior. Pero su familia no quería admitirlo. Y allí estaban, en el baile de un duque, fingiendo que no era esa la verdad, que todo era posible.
Atreviéndose a creer que la sosa, imperfecta y repudiada Felicity podía ganar el corazón y la mente y —lo que era más importante— la mano del duque de Marwick, sin importar que fuera un ermitaño asocial.
Sin embargo, ella misma podría haberlo creído tiempo atrás, que un duque ermitaño caería de rodillas para suplicar a lady Felicity que se fijara en él. Bueno, tal vez no tanto como caer de rodillas y suplicar, pero sí que habría bailado con ella. Y ella le habría hecho reír. Y tal vez…, se hubieran gustado.
Pero eso podría haber sido cuando ni siquiera podía imaginar que observaría a la sociedad desde fuera, que ni siquiera existía un fuera. Ella estaba dentro, después de todo, y era joven, de buena posición, con título e ingeniosa.
Tenía docenas de amigos y cientos de conocidos, al igual que montones de invitaciones para visitas y fiestas y paseos por el Serpentine. No valía la pena asistir a ninguna velada si ella y sus amigas no estaban presentes. Nunca había estado sola.
Y entonces…, todo cambió.
Un día, el mundo dejó de brillar. O mejor dicho, Felicity dejó de brillar. Sus amigos se desvanecieron y, lo que es peor, le dieron la espalda sin siquiera intentar ocultar su desdén. Habían disfrutado rechazándola. Como si no hubiera sido una de ellos antes. Como si nunca hubieran sido amigos.
Lo cual suponía que era cierto. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo no se había percatado de que nunca la habían apreciado de verdad?
Y la peor de todas las preguntas: ¿por qué no la habían apreciado? ¿Qué había hecho?
Felicity, la tonta, en efecto.
La respuesta ya no importaba, pues había pasado tanto tiempo que dudaba de que alguien lo recordara. Lo que importaba era que ya casi nadie se fijaba en ella, excepto para mirarla con lástima o desdén.
Después de todo, a nadie le gustaba menos una solterona que a la sociedad que la había convertido en una.
Felicity, que una vez fue un diamante de la aristocracia —bueno, puede que no un diamante, pero quizá un rubí o un zafiro, seguro, porque era hija de un marqués y tenía una dote a su nivel—, era una verdadera solterona destinada a llevar sombreritos de encaje y a esperar con ansias invitaciones enviadas por lástima.
Si al menos consiguiera casarse, como solía decir Arthur, podría evitar todo aquello.
Si al menos consiguiera casarse, como solía decir su madre, ellos podrían evitarlo. Porque aunque la soltería fuera humillante para la mujer en cuestión, también lo era para la madre, y más cuando esta había conseguido atrapar a un marqués.
Por tanto, la familia Faircloth ignoraba la soltería de Felicity y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirle un buen matrimonio. También ignoraban los verdaderos deseos de Felicity, aquellos por los que el hombre entre las sombras había sentido instantánea curiosidad.
La verdad era que deseaba la vida que le habían prometido. Deseaba formar parte de todo ello de nuevo. Y si no podía conseguirlo —lo cual, francamente, veía imposible, porque después de todo no era tonta—, quería algo más que el consuelo de un matrimonio. Ese era el problema con Felicity. Siempre había querido más de lo que podía conseguir.
Lo cual la había dejado sin nada, ¿verdad?
Felicity lanzó un suspiro impropio de una dama. Su corazón ya no palpitaba con fuerza. Suponía que eso era bueno.
—Me pregunto si podré marcharme sin que nadie se dé cuenta.
Justo acababa de decir aquellas palabras cuando se abrió la enorme puerta de cristal que daba al salón de baile y asomaron por ella media docena de invitados con una sonrisa en los labios y una botella de champán en las manos.
Ahora le tocó a Felicity esconderse entre las sombras y apretarse contra la pared mientras se acercaban a la balaustrada entre risas estridentes y casi sin aliento. Los reconoció.
«Por supuesto».
Eran Amanda Fairfax y su esposo, Matthew —lord Hagin—, junto con Jared —lord Faulk— y su hermana menor, Natasha, y dos más, una pareja joven, rubia y reluciente como juguetes nuevos. A Amanda, Matthew, Jared y Natasha les gustaba captar a nuevos discípulos. Al fin y al cabo, ya habían captado antes a Felicity.
Ella fue una vez la quinta de su cuarteto. Amada, hasta que dejó de serlo.
—Ermitaño o no, Marwick es terriblemente apuesto —dijo Amanda.
—Y rico —señaló Jared—. He oído que llenó esta casa de muebles la semana pasada.
—Yo también lo he oído —dijo Amanda con voz alterada y casi jadeante—. Y también he escuchado que está haciendo la ronda de los salones de té de las matronas más influyentes.
Matthew gimió.
—Si eso no lo convierte en sospechoso, no sé qué lo hará. ¿Quién quiere tomar el té con una veintena de viudas?
—Un hombre que busca esposa— respondió Jared.
—O un heredero —añadió Amanda, con anhelo.
—Ejem, esposa —bromeó Matthew, y todo el grupo rio, haciendo que Felicity recordara por un segundo cómo era ser acogida entre sus bromas, chistes y chismes. En una parte de su resplandeciente mundo.
—Tuvo que reunirse con las viudas para atraer a todo Londres aquí esta noche, ¿no? —intervino la tercera mujer del grupo—. Sin su aprobación, nadie habría venido.
Se hizo un silencio, y luego el cuarteto original rio, pero aquel sonido pasó de la camaradería a la crueldad. Faulk se inclinó hacia delante y le dio unos golpecitos en la barbilla a la joven rubia.
—No eres muy inteligente, ¿verdad?
Natasha atizó a su hermano en el brazo y fingió regañarle.
—Jared, vamos. ¿Cómo va a saber Annabelle cómo funciona la aristocracia? ¡Se casó tan por encima de sus posibilidades que nunca le hizo falta!
Antes de que Annabelle pudiera asimilar aquellas hirientes palabras, Natasha se inclinó.
—Todo el mundo habría venido a ver al duque ermitaño, querida —susurró con claridad y lentitud, como si la pobre mujer fuera incapaz de comprender el más simple de los conceptos—. Podría haber aparecido desnudo y todos habríamos estado encantados de bailar con él y fingir no darnos cuenta.
—Con la fama de loco que tiene —añadió Amanda—, creo que casi esperábamos que apareciera desnudo.
El marido de Annabelle, heredero del marquesado de Wapping, se aclaró la garganta e intentó ignorar el insulto a su esposa.
—Bueno, ya ha bailado con un buen puñado de damas esta noche. —Se giró para mirar a Natasha—. Incluyéndola a usted, lady Natasha.
El resto del grupo soltó una risita nerviosa mientras Natasha se acicalaba; bueno, todos menos Annabelle, que miró a su marido con los ojos entrecerrados. Felicity encontró esa respuesta profundamente gratificante, ya que el marido en cuestión seguramente se merecía cualquier perverso castigo que su esposa estuviera maquinando por no haber saltado en su defensa.
Y ahora era demasiado tarde.
—Oh, sí —continuó Natasha, que se asemejaba cada vez más a un gato atusándose los bigotes después de comer—. Y debo añadir que es un conversador brillante.
—¿De verdad? —preguntó Amanda.
—Sí, lo es. Ni un indicio de locura.
—Eso es interesante, Tasha —respondió lord Hagin, como quien no quiere la cosa, para después darle un trago al champán y hacer más dramática su intervención—. Os observamos bailar y no nos pareció que te hablara ni una sola vez.
El resto del grupo se mofó y Natasha enrojeció.
—Bueno, estaba claro que deseaba hablar conmigo.
—Como el agua, por supuesto —bromeó su hermano, brindando hacia ella con su copa de champán.
—Y —continuó la joven—, me sostuvo con bastante fuerza. Era evidente que estaba luchando contra sus instintos para no estrecharme más de lo apropiado.
—Oh, sin duda… —La sonrisa de Amanda dejaba claro que no se había creído nada de lo que ella había dicho.
Puso los ojos en blanco mientras el resto del grupo se reía. Es decir, el resto del grupo menos uno.
Jared, lord Faulk, estaba demasiado ocupado mirando a Felicity.
Maldición.
Su mirada estaba llena de hambre y placer, e hizo que el estómago de Felicity cayera directamente hasta las piedras que había bajo sus pies. Había visto esa expresión mil veces antes. Solía quedarse sin aliento cuando aparecía, porque significaba que estaba a punto de ensartar a alguien con su malvado ingenio. Ahora se quedó sin aliento por una razón muy distinta.
—¡Escuchad! Pensaba que Felicity Faircloth se había marchado del baile hace siglos.
—Creía que la habíamos echado —dijo Amanda, que no podía ver lo que Jared sí estaba viendo—. De verdad. A su edad, y sin amigos con quien hablar, debería haber dejado de asistir a los bailes. Nadie quiere a una solterona merodeando por ahí. Es francamente deprimente.
Amanda siempre había tenido una habilidad asombrosa para hacer que las palabras hirieran como el viento de invierno.
—Y sin embargo, aquí está —respondió Jared con una mueca, mientras señalaba con la mano en dirección hacia donde ella estaba. Todo el grupo, junto con sus seis respectivas sonrisas, cuatro bien ensayadas y dos ciertamente incómodas, se volvió con espantosa lentitud—. Acechando entre las sombras, escuchando a escondidas.
Amanda observó una pequeña mota que había en uno de sus guantes, blancos como la espuma de mar.
—En serio, Felicity. Qué agobiante. ¿No hay nadie más a quien puedas espiar?
—¿Quizás un lord ignorante cuyas habitaciones desearías explorar? —añadió Hagin, quien sin duda pensaba que era muy inteligente.
No lo era, aunque el grupo pareció no darse cuenta, pues seguía con sus risitas y muecas. Felicity odió la ola de calor que se extendió por sus mejillas, una combinación de vergüenza por el comentario y por su propio pasado, por la forma en que ella también solía reírse y hacer muecas.
Se pegó a la pared, deseando poder desaparecer a través ella.
El ruiseñor que había escuchado antes volvió a cantar.
—Pobre Felicity —dijo Natasha al grupo con un tono de falsa compasión que hizo que la piel de Felicity se erizara—, siempre deseando ser alguien de importancia.
Y así, con aquella única expresión —de importancia—, Felicity descubrió que ya había tenido suficiente. Se acercó a la luz, con los hombros erguidos y la columna vertebral recta, y dirigió su mirada más fría hacia la mujer que una vez había considerado una amiga.
—Pobre Natasha —dijo, imitando el tono que ella acababa de emplear—. Vamos, ¿crees que no te conozco? Te conozco mejor que ninguno de los presentes. Soltera, igual que yo. Sosa, justo como yo. Muerta de miedo por quedarse sola. Como estaba yo. —Los ojos de Natasha se abrieron de par en par ante aquella descripción. Felicity se lanzó a dar la estocada final, deseando castigar a esa mujer más que a nadie, la mujer que había fingido tan bien ser su amiga para después herirla profundamente—. Y cuando lo estés, todos estos no te querrán.
El ruiseñor volvió a silbar. No. El ruiseñor no. Era un silbido diferente, grave y largo. Nunca había oído un pájaro así.
O tal vez fuera el tamborileo de su corazón el que hacía que el sonido fuera extraño. Envalentonada, se volvió hacia las últimas incorporaciones al grupo, cuyos ojos abiertos de par en par estaban fijos en ella.
—Sabéis, mi abuela solía decirme que tuviera cuidado. Le gustaba decirme que se podía juzgar a un hombre por sus amigos. Ese refrán es más que cierto con este grupo. Y deberíais tener cuidado de no mancharos con su hollín. —Se giró hacia la puerta—. Yo, por mi parte, me considero afortunada de haber escapado de ellos cuando lo hice.
Mientras se dirigía a la entrada del salón de baile, orgullosa de sí misma por haberse enfrentado a esas personas que la habían consumido durante tanto tiempo, las palabras que había escuchado antes resonaban en su interior: «Eres una mujer de importancia».
Una sonrisa se dibujó en sus labios al recordarlas.
En efecto. Lo era.
—¿Felicity? —Natasha la llamó cuando llegó al umbral.
Ella se detuvo y después se giró.
—No te escapaste de nosotros —dijo la otra mujer—. Nosotros te expulsamos.
Natasha Corkwood era… tan… desagradable.
—Ya no te queríamos y te echamos —añadió Natasha, en un tono frío y cruel—. Igual que lo ha hecho el resto. Igual que lo seguirán haciendo siempre. —Se giró hacia sus amigos con una risa de extrema alegría—. ¡Mírala, pensando que puede competir por un duque!
Tan desagradable.
«¿Es lo mejor que puedes hacer?».
No. No lo era.
—El duque que tú quieres conseguir, ¿verdad?
Natasha sonrió con suficiencia.
—El duque que yo conseguiré.
—Me temo que llegas demasiado tarde —replicó Felicity sin pensárselo dos veces.
—¿Ah, sí? ¿Y por qué? —terció Hagin. Hagin, con su cara engreída y su sofocante perfume y su pelo como el de un príncipe de cuento de hadas. Hizo aquella pregunta con sumo desdén, como si casi no se dignara a hablar con ella.
Como si no hubieran sido amigos antes.
Más tarde, culparía al recuerdo de aquella amistad por haberla obligado a dar esa respuesta. El susurro de la vida que había perdido en un instante, sin entender siquiera por qué. La devastadora tristeza que sintió después. La forma en que la habían catapultado a la ruina.
Después de todo, tenía que haber alguna razón para que dijera lo que dijo, considerando el hecho de que era una completa idiotez. Una locura absoluta.
Una mentira tan enorme que eclipsaba el sol.
—Llegas demasiado tarde para el duque —repitió aun a sabiendas de que debía impedir que aquellas palabras salieran de su boca. Pero eran como un caballo desbocado, que se había liberado de sus ataduras y corría libre y salvaje—. Porque ya lo he cazado yo.