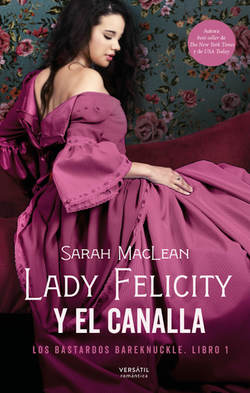Читать книгу Lady Felicity y el canalla - Sarah MacLean - Страница 5
Capítulo 1
ОглавлениеEn la actualidad. Mayo de 1837.
Diablo permanecía en el exterior de Marwick House, bajo la negra sombra de un antiguo olmo, observando a su hermano bastardo que estaba en el interior.
Las velas vacilantes y los cristales moteados distorsionaban la imagen de los invitados que había al otro lado del cristal, dentro del salón de baile, y convertían a la multitud allí reunida —aristócratas y burguesía adinerada— en una turbamulta en movimientos que le recordaba la marea del Támesis, con las mismas bajadas y subidas y distintos colores y olores.
Los cuerpos sin rostro —los caballeros con oscura vestimenta formal y las damas con sedas y satenes de tonos más claros— estaban pegados los unos a los otros, casi incapaces de moverse, a excepción de los cuellos estirados y los abanicos que se agitaban para propagar chismes y especulaciones a través del aire estancado del salón de baile.
Y en el centro, el hombre que estaban desesperados por ver: el ermitaño duque de Marwick, tan nuevo y flamante a pesar de que había ostentado el título desde que su padre muriera. Desde que el padre de los dos muriera.
No. Padre no. Progenitor.
Y el nuevo duque, joven y apuesto, había regresado como el hijo pródigo de Londres. Sobrepasaba una cabeza en altura al resto de los allí reunidos, tenía el cabello rubio, el rostro como cincelado en piedra y los ojos color ámbar de los que los duques de Marwick habían hecho gala durante generaciones. Estaba en forma, era soltero y representaba todo lo que la alta sociedad deseaba de él.
Aunque no era nada de lo que la alta sociedad creía que era.
Diablo podía imaginar los susurros ignorantes que estarían recorriendo el salón de baile.
—¿Por qué un hombre de tal prominencia actúa como un ermitaño?
—¿A quién le importa, mientras sea un duque?
—¿Crees que los rumores son ciertos?
—¿A quién le importa, mientras sea un duque?
—¿Por qué nunca ha venido a la ciudad?
—¿A quién le importa, mientras sea un duque?
—¿Y si está tan loco como dicen?
—¿A quién le importa, mientras sea un duque?
—He oído que ha entrado en el mercado, necesita un heredero.
Fue eso último lo que había obligado a Diablo a emerger de la oscuridad.
Veinte años atrás, cuando eran hermanos de armas, habían hecho un trato. Y aunque habían sucedido muchas cosas desde que se forjara ese trato, había algo que todavía seguía siendo sagrado: nadie incumplía un trato con Diablo.
No sin castigo.
Y por eso, Diablo esperaba con infinita paciencia, en los jardines de la que había sido la residencia en Londres de muchas generaciones de duques de Marwick, a que llegara el tercero con quien había hecho el trato en cuestión. Habían pasado décadas desde que él y su hermano Whit —ambos conocidos en los rincones más nefastos de Londres como los Bastardos Bareknuckle— vieron al duque por última vez. Décadas desde que escaparon de la residencia campestre del ducado en mitad de la noche, dejando atrás secretos y pecados, para construir su propio reino de secretos y pecados, aunque de distinta clase.
Pero quince días antes se habían entregado las invitaciones en los hogares más fastuosos de Londres —los que tenían los nombres más venerables—, e incluso llegaron a Marwick House sirvientes armados hasta los dientes con plumeros, cera de abejas, planchas y cuerdas para tender. Una semana antes se habían entregado cajas —que contenían velas, mantelería, patatas y oporto— y media docena de divanes para el enorme salón de baile de Marwick, cada uno de ellos adornado con los volantes de las candidatas más eminentes de Londres.
Tres días antes, La voz de Londres aterrizó en el cuartel general de los bastardos en Covent Garden y allí, en la cuarta página, un titular en tinta emborronada rezaba: «¿Se va a casar el misterioso Marwick?».
Diablo había doblado cuidadosamente el papel y lo había dejado encima del escritorio de Whit. Cuando regresó a su lugar de trabajo a la mañana siguiente, lo atravesaba una daga, clavándolo en la madera.
Y así se había decidido.
Su hermano, el duque, había regresado y había aparecido sin previo aviso en ese lugar ideado para los mejores hombres y repleto de los peores, en la tierra que había heredado en el momento en que reclamó su título, en una ciudad que ellos habían convertido en suya. Y al hacerlo, había puesto en evidencia su codicia.
Pero la codicia, en ese lugar, en esa tierra, no estaba permitida.
Por eso, Diablo esperaba y observaba.
Después de unos minutos que se hicieron eternos, el aire cambió y Whit apareció a su lado, silencioso y mortal como un soldado de refuerzo. Como debía ser, puesto que aquello se parecía bastante a una guerra.
—Justo a tiempo —saludó Diablo en voz baja.
Un gruñido.
—¿El duque busca esposa?
Hubo un asentimiento en la oscuridad.
—¿Y herederos?
Silencio. No por ignorancia, sino por rabia.
Diablo observó como su hermano bastardo se movía entre la multitud que había en el interior y se dirigía al extremo más alejado del salón de baile, donde un oscuro pasillo se adentraba en las entrañas de la casa. Volvió a asentir.
—Pondremos punto final a ello antes de que empiece. —Dio unos golpecitos a su bastón de ébano, cuya cabeza de león plateada estaba ya desgastada por el uso y encajaba perfectamente en su mano—. Entraremos y saldremos, provocando los daños suficientes como para que no pueda seguirnos.
Whit asintió, pero no dijo lo que ambos estaban pensando: que el hombre al que Londres llamaba Robert, duque de Marwick, el muchacho al que una vez habían conocido como Ewan, era más animal que aristócrata, y el único que casi había conseguido superarlos. Pero eso había sido antes de que Diablo y Whit se convirtieran en los «Bastardos Bareknuckle», los reyes de Covent Garden, y aprendieran a empuñar las armas con precisión y a vencer cualquier amenaza.
Esa noche le demostrarían que Londres era su territorio, y le harían regresar al campo. Tan solo era cuestión de entrar y recordarle la promesa que habían hecho mucho tiempo atrás.
El duque de Marwick no engendraría herederos.
—Buena caza.—Las palabras de Whit sonaron como un gruñido, pues su voz sonaba rasgada por el desuso.
—Buena caza —respondió Diablo, y los dos se desplazaron en completo silencio hacia las oscuras sombras del largo balcón. Sabían que tendrían que actuar con presteza para evitar ser vistos.
Con una elegante agilidad , Diablo escaló el balcón, saltó por encima de la balaustrada y aterrizó con sigilo en la oscuridad que había al otro lado, con Whit siguiéndole los pasos. Se dirigieron hacia la puerta; sabían que la galería estaría cerrada y, por tanto, vedada a los huéspedes, lo que la convertía en el perfecto punto de acceso a la casa. Los bastardos habían escogido un atuendo formal para poder mezclarse entre la multitud hasta que encontraran al duque y asestaran el golpe.
Marwick no sería ni el primero ni el último aristócrata en recibir un castigo de los Bastardos Bareknuckle, pero Diablo y Whit nunca habían deseado aplicar uno tan a conciencia.
La mano de Diablo apenas había rozado el picaporte cuando este giró solo. Lo soltó al instante y retrocedió para volver a desvanecerse en la oscuridad mientras Whit volvía a saltar el balcón y caía sobre el césped sin emitir sonido alguno.
Y entonces apareció la joven.
Cerró la puerta a toda velocidad y apoyó la espalda en ella, como si así, solo porque lo deseara, pudiera evitar que otros la siguieran.
Curiosamente, Diablo pensó que sería capaz de hacerlo.
Se aferraba con fuerza a la puerta y apoyaba la cabeza contra ella. La palidez de su cuello destacaba bajo la luz de la luna, y su pecho subía y bajaba, mientras una solitaria mano enguantada se apoyaba sobre la piel del escote que las sombras cubrían para tratar de calmar su agitada respiración. Años de observación le revelaron a Diablo que los movimientos de la joven no eran calculados, sino naturales: no sabía que estaba siendo observada. No sabía que no estaba sola.
La tela de su vestido brillaba a la luz de la luna, pero era demasiado oscura como para adivinar su verdadero color. Azul, tal vez. ¿Verde? La luz la volvía plateada en algunos lugares y negra en otros.
«Luz de luna». Parecía estar vestida de luz de luna.
Aquella extraña idea se le ocurrió mientras ella se acercaba hasta la balaustrada de piedra y, en un instante de locura, Diablo sintió deseos de salir a la luz para poder observarla mejor.
Fue un impulso fugaz, hasta que escuchó el trino suave y bajo de un ruiseñor: era Whit avisándolo. Recordándole su plan, en el que no entraba esa joven. Lo único que ella estaba consiguiendo era evitar que lo pusieran en marcha.
Ella no sabía que el pájaro no era tal y giró la cara hacia el cielo, apoyando las manos en la barandilla de piedra mientras lanzaba un largo suspiro y bajaba la guardia. Sus hombros se relajaron.
La habían perseguido hasta allí.
Una sensación desagradable le recorrió el cuerpo al pensar que ella había huido hasta una habitación oscura y había salido a un balcón todavía más oscuro donde había un hombre que podía ser mucho peor que todos lo que había dentro. Y entonces, como si de un disparo en la oscuridad se tratara, escuchó su risa. Diablo se envaró, los músculos de sus hombros se tensaron y agarró con más fuerza el mango plateado de su bastón.
Tuvo que hacer uso de toda su fuerza de voluntad para no acercarse a ella. Para recordar que había estado esperando ese momento durante años, tantos que apenas podía traer a su memoria un instante en el que no estuviera preparado para luchar contra su hermano.
No iba a permitir que una mujer lo desviara de su camino. Ni siquiera podía verla con claridad y, aun así, no podía despegar los ojos de ella.
—Alguien debería decirles lo horribles que son —dijo mirando al cielo—. Alguien debería plantarse frente a Amanda Fairfax y contarle que nadie cree que su lunar sea real. Y alguien debería decirle a lord Hagin que apesta a perfume y que no le vendría mal un baño. Y me encantaría recordarle a Jared aquella vez en que se cayó de espaldas en un estanque en la fiesta de la casa de campo de mi madre y tuvo que depender de mi amabilidad para poder secarse la ropa sin que lo vieran.
Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que Diablo creyera que había terminado de hablar al aire.
Pero en vez de eso, volvió a la carga.
—¿Y de verdad tiene Natasha que ser tan desagradable?
—¿Y solo se le ocurre hacer esto, lady Felicity? —Se sorprendió a sí mismo al decir esas palabras; no era el momento de ponerse a conversar con una charlatana solitaria en un balcón.
Y todavía asombró más a Whit, a juzgar por la estridente llamada del ruiseñor que sonó justo después de que las pronunciara.
Pero la que más se asombró de todos fue la joven.
Con un pequeño chillido de sorpresa, se giró para enfrentarse a él y se cubrió con la mano la piel que asomaba por encima del corpiño. ¿De qué color era ese corpiño? La luz de la luna seguía haciendo de las suyas y era imposible distinguirlo con claridad.
Ella inclinó la cabeza a un lado y entrecerró los ojos para mirar hacia la oscuridad.
—¿Quién está ahí?
—Eso es lo que me preguntaba yo, querida, teniendo en cuenta que está hablando como una cotorra.
Ella frunció el ceño.
—Estaba hablando conmigo misma.
—¿Y ninguna de las dos puede encontrar un insulto mejor para esa Natasha que el de desagradable?
Dio un paso hacia él, pero entonces pareció pensarse mejor el acto de acercarse a un extraño en la oscuridad. Se detuvo.
—¿Cómo describiría usted a Natasha Corkwood?
—No la conozco, así que no lo puedo hacerlo. Pero teniendo en cuenta que ha arremetido con descaro contra la higiene de Hagin y ha resucitado las vergüenzas pasadas de Faulk, seguramente lady Natasha merezca un nivel de creatividad similar.
Ella miró fijamente hacia las sombras durante un buen rato, pero su mirada estaba fija en algún punto más allá de su hombro izquierdo.
—¿Quién es usted?
—Nadie importante.
—Dado que está en el oscuro balcón de una sala desocupada de la casa del duque de Marwick, yo diría que podría ser un hombre de bastante importancia.
—Si seguimos esa misma lógica, usted también debe de ser una mujer de bastante importancia.
Su risa, alta e inesperada, les sorprendió a ambos. Ella negó con la cabeza.
—Pocos estarían de acuerdo con usted.
—No suelo interesarme por las opiniones de los demás.
—Entonces no debe de ser miembro de la aristocracia —respondió con frialdad—, puesto que, para ellos. las opiniones de los demás son tan preciadas como el oro. De extrema importancia.
¿Quién era esa joven?
—¿Por qué estaba en la galería?
Ella parpadeó.
—¿Cómo sabe que es una galería?
—Mi oficio es saber cosas.
—¿Sobre casas que no le pertenecen?
«Esta casa fue casi mía, una vez». Se tragó aquellas palabras.
—Nadie usa esta habitación. ¿Por qué lo hacía usted?
Ella levantó un hombro y después lo dejó caer.
Ahora le tocó a él fruncir el ceño.
—¿Ha venido a reunirse con un hombre?
Ella abrió los ojos como platos.
—¿Disculpe?
—Los balcones oscuros son perfectos para los encuentros amorosos.
—No tengo ni idea de qué me habla.
—¿Sobre balcones? ¿O sobre encuentros amorosos? —Tampoco era que a él le importara.
—Sobre ninguna de las dos cosas, con toda sinceridad.
No debería haberse sentido satisfecho con esa respuesta.
—¿Me creería si le dijera que me gustan las galerías? —prosiguió ella.
—No, no lo haría —respondió—. Y además, está prohibido acceder a esta.
La joven inclinó la cabeza a un lado.
—¿De verdad?
—La mayoría de la gente entiende que no se puede acceder a las salas oscuras.
Ella agitó la mano.
—No soy muy inteligente. —Eso tampoco se lo creía—. Yo podría hacerle la misma pregunta, ¿sabe?
—¿Cuál? —No le gustaba la forma en que ella le daba la vuelta a la conversación para llevarla a su terreno.
—¿Ha venido usted aquí por un encuentro amoroso?
Durante un único y loco instante tuvo una visión sobre el encuentro amoroso que podrían protagonizar ambos allí mismo, en ese balcón oscuro, en pleno verano. De lo que ella podría permitirle hacer mientras la mitad de Londres bailaba y chismorreaba no muy lejos.
O de lo que él podría permitir que ella le hiciera.
Se imaginó alzándola para sentarla sobre la balaustrada de piedra, descubriendo el tacto de su piel, su aroma. Escuchando los sonidos de placer que emitiría. ¿Suspiraría? ¿Gritaría?
Se quedó congelado. Esa mujer, con su rostro sencillo, su cuerpo nada memorable y que hablaba consigo misma, no era el tipo de mujer que Diablo se imaginaba poseyendo contra la pared. ¿Qué le estaba ocurriendo?
—Me tomaré su silencio como un sí, entonces. Y le doy permiso para que continúe con su encuentro amoroso, señor. —Comenzó a caminar por el balcón alejándose de él.
Debería dejarla marchar.
Y sin embargo no pudo evitar replicarle.
—No estoy aquí por ningún encuentro amoroso.
El ruiseñor otra vez. Más rápido y más fuerte que antes. Whit estaba enfadado.
—Entonces, ¿por qué está aquí? —preguntó la mujer.
—Tal vez por la misma razón que usted, querida.
Ella sonrió.
—Me cuesta creer que sea una solterona de cierta edad que se ha visto obligada a ocultarse en la oscuridad después de que se burlaran de ella aquellos a los que una vez llamó amigos.
Ajá. Estaba en lo cierto. La habían perseguido.
—Tengo que estar de acuerdo con usted, lo que ha descrito no tiene nada que ver conmigo.
Ella se apoyó en la balaustrada.
—Salga a la luz.
—Me temo que no puedo hacer eso.
—¿Por qué no?
—Porque se supone que no debo estar aquí.
Ella levantó un hombro y lo encogió levemente.
—Yo tampoco.
—Usted no debería estar en el balcón. Pero yo no debería estar en todo este lugar.
Sus labios se abrieron hasta formar una pequeña «O».
—¿Quién es usted?
Él ignoró la pregunta.
—¿Por qué es una solterona? —Tampoco era que le importara.
—Porque no estoy casada.
Reprimió las ganas de sonreír.
—Me lo merecía.
—Mi padre le diría que fuera más específico con sus preguntas.
—¿Quién es su padre?
—¿Quién es el suyo?
No era la mujer menos obstinada que había conocido.
—No tengo padre.
—Todo el mundo tiene un padre —le replicó ella.
—Ninguno que merezca la pena reconocer —afirmó con una calma que no sentía—. Así que volvamos al principio. ¿Por qué es una solterona?
—Nadie desea casarse conmigo.
—¿Por qué no?
La respuesta llegó al instante.
—Es que… —Cuando ella se interrumpió y extendió las manos, él habría dado toda su fortuna por escuchar el resto. Y a la vista de lo que dijo a continuación, marcando cada punto con uno de sus largos dedos enguantados, habría valido la pena—. Se me ha pasado el arroz.
No parecía vieja.
—Soy sosa.
Eso se le había ocurrido a él, pero no lo era. En realidad, no. De hecho, parecía ser justo todo lo contrario..
—Soy poco interesante.
Eso no era cierto.
—Fui desechada por un duque.
Pero todavía no decía toda la verdad.
—¿Y ahí radica el problema?
—Su mayor parte —respondió—. Aunque realmente no es del todo cierto, porque el duque en cuestión nunca pretendió casarse conmigo, para empezar.
—¿Por qué no?
—Estaba locamente enamorado de su esposa.
—Vaya, eso sí que es una desgracia.
Ella le dio la espalda y volvió a mirar hacia el cielo.
—No para ella.
En su vida había deseado tanto acercarse a alguien. Aun así, Diablo permaneció en las sombras, observándola.
—Si no puede casarse por todas esas razones, ¿por qué pierde el tiempo aquí?
Ella soltó una suave carcajada, un sonido grave y encantador.
—¿Acaso no lo sabe? El tiempo de cualquier mujer soltera está bien empleado cuando se encuentra cerca de caballeros disponibles.
—Ah, así que no ha renunciado al matrimonio…
—La esperanza es lo último que se pierde —contestó.
Casi se rio ante la ironía que teñía aquellas palabras. Casi.
—¿Y entonces?
—Es difícil, porque a estas alturas los requisitos que mi madre impone a cualquier pretendiente son muy estrictos.
—¿Por ejemplo?
—Debe latirle el corazón.
Aquello sí le hizo reír, y su risa fue un único y estridente ladrido que lo dejó pasmado.
—No me sorprende que, con tan elevados estándares, haya tenido esos problemas.
Ella sonrió, y el blanco de sus dientes brilló a la luz de la luna.
—Es un milagro que el duque de Marwick no se haya desvivido para llegar hasta mí, lo sé.
Aquello le recordó, al instante y con toda dureza, cuál era el propósito de aquella noche.
—Quiere cazar a Marwick.
«Sobre mi cadáver en descomposición».
Ella hizo un gesto con la mano.
—Cosas de mi madre, igual que el resto de madres de Londres.
—Dicen que está loco —señaló Diablo.
—Tan solo porque no pueden imaginarse por qué alguien prefiere vivir alejado de la sociedad.
Marwick vivía alejado de la sociedad porque mucho tiempo atrás había hecho un pacto para no vivir en ella. Pero Diablo no se lo contó; buscó otra réplica.
—Apenas han tenido tiempo de echarle un vistazo.
Su sonrisa se convirtió en un gesto de suficiencia.
—Han visto su título, señor. Y es terriblemente apuesto. Un duque ermitaño también puede convertir a una mujer en duquesa, después de todo.
—Eso es ridículo.
—Así es el mercado matrimonial. —Se detuvo antes de continuar—. Pero no importa. No soy la adecuada para él.
—¿Por qué no? —No le importaba.
—Porque no estoy hecha para un duque.
«¿Por qué diablos no?».
No expresó la pregunta en voz alta, pero ella contestó de todas formas, con frivolidad, como si estuviera hablando en un salón repleto de damas a la hora del té.
—Hubo un tiempo en el que pensé que sería posible —dijo más para sí misma que para él—. Y entonces… —Se encogió de hombros—, no sé qué pasó. Supongo que todas esas otras cosas. Sosa, poco interesante, demasiado mayor, florero, solterona. —Se rio—. Supongo que no debería haber perdido el tiempo pensando que podría encontrar un marido, porque no sucedió.
—¿Y ahora?
—Y ahora —continuó en tono resignado—, mi madre busca una apuesta fuerte.
—¿Qué es lo que busca usted?
El ruiseñor de Whit arrulló en la oscuridad y ella respondió nada más terminar el sonido.
—Nadie me ha preguntado eso nunca.
—¿Y? —insistió, a sabiendas de que no debería hacerlo. A sabiendas de que debería dejar a esa joven a solas en el balcón, con lo que fuera que el destino tuviera previsto para ella.
—Yo… —Miró hacia la casa, hacia la oscura galería, el pasillo y el reluciente salón de baile que había al otro lado—. Deseo ser parte de todo esto otra vez.
—¿Otra vez?
—Hubo un tiempo en el que yo… —comenzó, para detenerse después y negar con la cabeza—. No importa. Tiene usted cosas mucho más importantes que hacer.
—Es cierto, pero como no puedo hacerlas mientras esté usted aquí, milady, estoy más que dispuesto a ayudarla a resolver el problema.
Ella sonrió por el ofrecimiento.
—Es usted divertido.
—Nadie que me conozca estaría de acuerdo con eso.
Su sonrisa se ensanchó.
—No me suelen importar las opiniones de los demás.
Se percató de que había repetido lo mismo que él había dicho antes.
—Ni por un segundo he creído lo que acaba de decir.
Ella agitó la mano.
—Hubo un tiempo en que formé parte de todo esto. Estaba justo en el centro de todos los salones de baile. Era increíblemente popular. Todos querían conocerme.
—¿Y qué ocurrió?
Volvió a extender las manos, un movimiento que comenzaba a resultarle familiar.
—No lo sé.
Levantó una ceja.
—¿No sabe qué la convirtió en una florero?
—No, no lo sé —respondió por lo bajo, y su tono denotaba confusión y tristeza—. Ni siquiera me acercaba a las paredes. Y entonces, un día —se encogió de hombros—, allí estaba yo. Adherida como la hiedra. ¿Todavía desea preguntarme qué es lo que busco?
Se sentía sola. Diablo conocía la soledad.
—Quiere volver a entrar.
Ella soltó una leve risa de desesperanza.
—Nadie vuelve a entrar a menos que atrape al mejor partido de todos.
Asintió.
—El duque.
—Las madres tienen derecho a soñar.
—¿Y usted?
—Yo quiero volver a entrar. —Whit emitió otro aviso, y la mujer miró por encima de su hombro—. Es un ruiseñor muy persistente.
—Está irritado.
Ella inclinó la cabeza, curiosa, pero cuando él no se explicó, volvió a hablar.
—¿Va a decirme quién es usted?
—No.
Asintió tan solo una vez.
—Supongo que es lo mejor, ya que solo salí para buscar un poco de tranquilidad lejos de sonrisas arrogantes y comentarios maliciosos. —Señaló hacia el lugar que estaba más iluminado del balcón—. Debería volver y encontrar un lugar adecuado donde esconderme, y usted podrá volver a husmear, si lo desea.
No respondió, pues no estaba seguro de sus palabras. No confiaba en que diría lo que debía decir.
—No le diré a nadie que le he visto —añadió.
—No me ha visto —respondió él.
—Entonces tendremos la ventaja adicional de estar diciendo la verdad —contestó con amabilidad.
El ruiseñor otra vez. Whit no se fiaba de lo que estuviera haciendo allí con aquella mujer.
Y quizá tenía razón.
Ella hizo una pequeña reverencia.
—En fin, ¿regresa pues a sus viles asuntos?
El tirón de los músculos en la comisura de sus labios le era desconocido. Una sonrisa. No podía recordar la última vez que había sonreído. Esta extraña mujer la había provocado como por medio de un hechizo.
Se marchó antes de que pudiera responderle, y sus faldas desaparecieron al girar la esquina para adentrarse en la luz. Le costó la vida no seguirla para poder quedarse con una imagen de ella, del color de su cabello, del tono de su piel, del brillo de sus ojos.
Todavía no sabía cuál era el color de su vestido.
Lo único que debía hacer era seguirla.
—Diablo.
Su nombre lo devolvió al presente. Miró a Whit, que volvió a saltar el balcón y se colocó a su lado, entre las sombras.
—Ahora —dijo.
Era el momento de regresar a su objetivo, el hombre al que juró matar si alguna vez se le ocurría poner un pie en Londres. Si alguna vez se le ocurría reclamar aquello que una vez robó. Si alguna vez osaba romper el trato que habían cerrado décadas atrás.
Y acabaría con él. Pero no sería con los puños.
—Vamos, hermano —susurró Whit—. Ahora.
Diablo sacudió una vez la cabeza, pero mantuvo la mirada fija en el lugar por donde habían desaparecido las misteriosas faldas de la mujer.
—No. Todavía no.