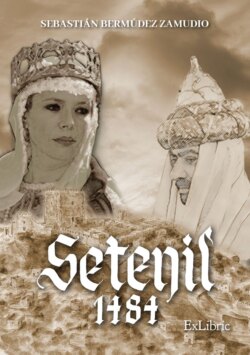Читать книгу Setenil 1484 - Sebastián Bermúdez Zamudio - Страница 10
REAL DE SAN SEBASTIÁN
ОглавлениеMantuve las manos enterradas en la tierra embarrada, observando desde la distancia cómo se elevaba el humo negro de las casas quemadas en dirección al cielo, en busca de esos dioses que acababan de mandar a sus tropas a combatir bajo pena de muerte por una tierra manchada para siempre. Sangraba mi alma, despacio y sin detenerse, queriendo expulsar a través del dolor todo lo sufrido y padecido esos días. Un Reino devastado por la llegada de una supremacía diferente, un nuevo tiempo al que pronto todos serviríamos como bien quisieran sus reyes. En pos de una idea que a base de sangre se materializaba como real, el cristianismo vencía a cada oponente que no considerara arrodillarse y postrarse ante su fe. Comenzaba una lucha atroz, partiendo desde una fortaleza que había sido imposible de conquistar jamás, una roca que mantiene sobre ella a la más feroz de las murallas y al único ejército que contuvo durante años a los rumís tras la frontera. Unos soldados sujetos a un derroche de valor extremo, confiados en su amor a esta tierra que consideraban suya y al convencimiento de que su profunda fe lograría la salvación de todos ellos. Ningún dios puede detener al más devastador de los animales, ni siquiera puede dominarlo o imponerle cualquier regla, esa bestia incapaz de controlar sus ansias de poder y dominio es el hombre, el peor animal que los dioses enviaron a este mundo.
Setenil cayó en manos cristianas, en nuestras manos, las mías, que yacían en esa tierra que sangraba mientras cerraba los puños con fuerza estrujando los terrones. Sentía la soledad como parte de mi alma herida, arrodillado, consternado por una situación que pude evitar y que el destino no quiso que así fuese, me sentía culpable, no era ese el final que deseaba para quienes me acogieron como a un hermano. Pensaba en esas casas ardiendo, en las cenizas sobrevolando las calles repletas de cadáveres y en esas piedras de las murallas manchadas de sangre. Recordando a esos amigos caídos, la suave voz dulce y cariñosa de quien fue mi compañera durante ese tiempo que pasé en la villa de Setenil, Zoraima, mi amor eterno, mi amor celestial. Cerré los ojos, comencé a llorar dejando que las lágrimas llegaran hasta la tierra que aún apretaba con fuerza entre mis dedos. Sentí entonces una mano que se apoyaba en mi hombro, mansa, casi sin querer tocarme, volví la mirada rota por el lloro que me apenaba y vi a don Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, a mi espalda, tendió su mano para ayudarme a erguir mi cuerpo y luego me abrazó con fuerza.
—No existe la justicia para los inocentes, somos lo que somos y de nada quedamos exentos.
Lo dijo porque comprendía el estado en el que me encontraba, no quiso festejar la victoria, vino a buscarme para abrazarme y ser partícipe del dolor que por dentro me corroía.
Esa noche fue festiva, repleta de vino y comida, los soldados merecían el descanso y ese premio, la victoria fue sufrida, quedando en el camino muchos compañeros y amigos junto a algún familiar. A lo largo del campamento Real se encendieron fogatas que sirvieron para iluminar la oscura noche que se aproximaba con lenta agonía, decidida a envolver a todos los que en Setenil nos encontrábamos, porque la noche no entiende de conflictos ni de creencias. Las cuevas donde nunca entraba el sol y en las que nunca descansaba la sombra, fueron cercadas por ambas salidas y vigiladas por las Guardias Viejas de Castilla, cuerpo a las órdenes de don Gonzalo que custodiaba el lugar para que los prisioneros pasasen la noche en el sitio, allí debían esperar decisión sobre su incierto futuro. Familias incompletas la mayoría de ellas, fueron trasladadas en una procesión entre antorchas hasta las cuevas, allí les esperaban unas calles transformadas en jaulas al aire libre, con portones de madera rejada como cercas de caballos. El miedo en sus rostros reflejaba lo padecido durante el asedio y asalto, los poderosos truenos de las bombardas y sus cañonazos golpeando paredes y tejados, dejó a los vecinos que se encontraban encerrados tras la protección que brindaba la villa, despavoridos y fuera de todo ser que antes eran, apenas si levantaban la mirada del suelo, no se dirigían palabras por temor a un castigo mayor, solo esperaban. Angustiados todos al haber visto morir a los suyos sin el respaldo de su Reino, una Granada que los abandonó, que no quiso venir en su ayuda dejando a merced del enemigo una fortaleza de la que presumían como la más fuerte de la frontera, la única inexpugnable durante cientos de años.
Como dijo Abû ʿAbd Al·lâh «az-Zughbî» Mohammed ben Abî al-Hasan ʿAlî, conocido como Muhámmad XII, Boabdil para los cristianos, a su madre Aïsha al-Hurra, Aixa la honesta: si cae Setenil, caerá Granada.
Habían pasado muchas cosas en esos días de la toma de Setenil, muchas situaciones que se fueron dando a mi llegada y durante la batalla. Alcancé, horas después de encontrarme con el Gran Capitán y su abrazo eterno, a rememorar algunas de ellas. Siempre dudé de la valía de las personas, fui desconfiado por los motivos de mi abandono en préstamo humano como garantía, jamás volvieron a recogerme, me sentí desahuciado por los míos y comprendía a esos que durante el enfrentamiento esperaron la llegada de refuerzos que nunca llegaron. La frontera, la línea que lo marca todo, ese lugar donde puedes ser lo que en otro lugar quisiste no ser, tierra de límites y de miradas de soslayo. En ese lugar se encontraba Setenil, apoyado sobre una roca en espera de un devenir que quedaba en manos de dos personas, dos reyes para un nuevo amanecer en tierras de al-Ándalus.
Fuimos citados ante los reyes de Castilla y Aragón, esperando que su majestad doña Isabel atendiera nuestras explicaciones sobre lo sucedido en el sitio. El asedio dio pie a un pillaje extremo, muriendo muchos inocentes durante el sitio, para la reina no era el proceder en nombre de Castilla y en el de Dios Nuestro Señor. No estaba dispuesta a ser tachada de violenta o asesina en ningún caso, al acuerdo de unificación debía llegarse a través del consenso y el respeto de todos los implicados, vencedores y vencidos.
Permitió que don Fernando cargase, bajo petición de este, con todo el peso de la guerra, mientras ella se encargaba con sutil habilidad de los temas sociales y premiosos del Reino. Era de su conocimiento que el Reino de Granada iba a caer pronto en su poder, pero no a peso de sangre y dolor, lo que realmente pretendía era un Reino en paz.
La Iglesia les apretaba pidiendo colaboración en su lucha contra el infiel, por otro lado las deudas contraídas con la nobleza castellana y en tercer lugar, los gastos previstos para esta larga contienda.
Con el botín conseguido las deudas serían menores, oro y plata procedente seguramente de Sevilla, nunca se pudo confirmar, junto con tres millones de maravedíes entre dírhams de plata y muchas doblas de oro. Cómo llegó ese tesoro a Setenil no lo imagino, pero supongo, por todo lo que oí hablar en el sitio durante mi estancia, que fue trasladado de una a otra fortaleza hasta llegar a Setenil, quedando allí debido al asedio que sufría Ronda, destino del caudal.
A su vez, los cristianos, luchaban por recuperar lo que decían era suyo, sus tierras, sus minas, su ganado, el mar y lo más importante, su orgullo herido desde ocho siglos atrás con la invasión árabe. Una conquista en pos de una tierra y unas aguas, las del Mediterráneo, que son la envidia del mundo. Unas aguas que vieron navegar los tiempos pasados y ven los presentes, que se prestan para el nuevo futuro y que, desde su calmo oleaje, mantenía encendida la llama de la negociación y el comercio entre países que en el Mare Nostrum convivían. Batallas e intercambios, viajes y naufragios, abordajes y rescates, todo dentro de sus sabias aguas, las que vivieron epopeyas y las que se rebelaron contra quienes quisieron hacerlo suyo.
La realidad de toda esta guerra-cruzada solo tenía un fin, conquistar Granada y, por petición de Roma, evitar que la gran potencia del temido turco encontrase un aliado en estas tierras desde donde arremeter contra la cristiandad. La estrategia de los reyes era simple, machacar al infiel, con impuestos primero para terminar expulsándolos o, en caso de querer quedarse, la obligación de convertirse al cristianismo, la verdadera fe del Reino. Era así, buscar la paz a través de la guerra, una nueva diplomacia, combatir comenzando por el desgaste del enemigo.
Para miles de personas que seguían a los ejércitos era su modo de subsistencia, la elección de un medio de vida, seguirlos hasta donde se encontrasen. Algunos recorrían los reinos en busca de batallas, buscando un ejército al que seguir y ofrecer sus servicios, herreros, panaderos, carpinteros, mujeres que alquilan sus encantos por dinero (a veces hasta por un bocado que echarse a la boca), escribientes, bailarinas, cocineras y muchísimos oficios más, un pueblo en movimiento. Gente que convivió con nosotros durante años, necesarios en las batallas y en las guerras.
Éramos peones dentro de un juego de señores, cada uno con su función alrededor de los reyes, grande y misteriosa red de convivencia que siempre me entusiasmó, formar parte de ese pueblo caminante, junto a los señores de la guerra, la aventura de no saber dónde se dará el mañana, dónde acabaremos el día de hoy.
La intención de unificar los reinos peninsulares y crear una monarquía duradera que pueda estabilizar la soberanía y, tal vez, quién sabe, extenderse por Europa. Doña Isabel mantiene una pasión por la familia, el orden y la política, todo en concordancia de importancia que su Dios, al que venera de forma incondicional y que, según todo lo que he llegado a conocer, es exactamente igual que el de nuestros enemigos.
—Por mucho que rece —dice don Fernando—, los moros también rezan, y con más pasión.
“… habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a
misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad”.
1Ti 1:13
Se combatió contra otras poblaciones sin causar tantas bajas ni teñir el combate tan sangriento, luego aquí, en Setenil, pesó la historia. Desde que yo recuerde, se cantó por Castilla sobre la valerosa defensa por parte de sus habitantes y eran mofa en el Reino los señores que la pretendieron, quienes no pudieron con el moro a pesar de los esfuerzos. Cuentan leyendas en las que héroes de roca no cedían en su protección mientras los enemigos trataban de conquistar sus murallas, seis veces se intentó su conquista, todas ellas fallidas, hasta la llegada de doña Isabel y don Fernando.
Ellos lo consiguieron tras quince días de asedio, gracias a la iniciativa de don Gonzalo Fernández de Córdoba y el marqués de Cádiz, don Rodrigo Ponce de León y Núñez. Su inventiva en combate y la ayuda de las nuevas armas de artillería, trasladadas para el sitio de Ronda y desplazadas hasta Setenil para la ocasión con un tiro de cien mulas de carga, un despliegue logístico de tamañas dimensiones que nunca antes se vio por la zona, unos cuatro mil peones que llevaron a cabo el trabajo de tala, recogida de enseres y carga de suministros. Todo era consecuencia de un largo camino de lucha, de un asedio como nunca vimos, pero sobre todo… de una matanza fuera de lugar, para mí, sin dudarlo, jamás vi odio y terror igual en una batalla, comparable tal vez al sitio de Málaga tres años más tarde.
Un enfrentamiento entre dos culturas, en la frontera de dos reinos, un desafío entre Alá y Dios, bajo su manto de amor, justicia y comprensión quedaron expuestos más de doscientos cadáveres que los humillaban. Esa ha sido la batalla de estos días, esa ha sido la justicia divina, el futuro nos libre de más dioses y sus representantes en la Tierra.
El apoyo de don Rodrigo, con su arribada por las tierras del Tajarejo, fue acto importante y trascendental en el asedio. Al mando de mil quinientos jinetes y mil soldados de infantería, causó el impacto esperado en la población, el miedo. Tras ordenar la vigilancia de caminos y accesos no se permitió la salida ni entrada de personas hasta la villa, inteligente decisión del señor marqués experto en estas lides y valedor del bloqueo a la población.
El Gran Capitán es un hombre inquieto, quedando como amigo para todo el resto de mi existencia, su comportamiento en ese día de asalto fue excepcional en arrojo y fe. Tuve la suerte de seguir sus pasos por Europa y combatir a su lado, muchas veces pensé en arrojar la espada pero, un hombre como él y una vida entre aventuras y palacios, es un cruce muy explosivo para dejar escapar, confió en mí y en él creí. Su valor e ingenio salvaron al Reino en más de una ocasión, encontró en la batalla su máxima y así vivió, un hombre valeroso, contaba con la edad de treinta y un años cuando se coronó en Lucena como el héroe más importante para la Corona de Castilla, el hombre de confianza de la reina, su ángel de la guarda terrenal.
“¿Acaso puede el tiempo detenerse para sanar lo incurable?”.
az-Zaghall
Vestía doña Isabel de forma sencilla, mostrándose tal cual, como la reina del pueblo, sin alardes, sin prepotencia, cercana y con rígido carácter pero confiada en su capacidad como reina de Castilla. De gris el vestido y con un delicado manto de terciopelo negro que disimulaba su barriga de séptimo mes de embarazo, sin ninguna joya excepto la cruz de Santiago que recogía las puntas de la cofia. Paseaba relajada por la estancia que se emplazó en la tienda de campaña del rey, mientras esperaba el momento en que ella decidiese sentarse para comenzar a tratar el tema por el que nos encontrábamos allí. El rey se mantenía sereno junto al sillón de la reina, apoyando su mano izquierda sobre el saliente superior del respaldo, seguía con la mirada los pasos de su esposa, llevando en su interior una cuenta sobre las vueltas que con parsimonia ella daba, sin decir nada, mostrando un semblante serio y expectante. Al fondo, de pie y en un silencio sepulcral, el cardenal Mendoza, el Gran Capitán, el marqués de Cádiz y un servidor.
La reina se detuvo ante una mesa y una de las sirvientas le acercó a la mano un vaso de agua que entregó mientras lo sostenía con un paño de encaje blanco, bebió un sorbo, mojándose los labios solamente, y se lo volvió a dar a la sirvienta con naturalidad. Continuó andando y se detuvo en el centro de la tienda, mirando a su esposo a la vez que nos daba la espalda, puedo asegurar que el momento me producía más miedo que la misma batalla, las piernas me temblaban y era incapaz de controlar la ansiedad que del pecho parecía iba a estallar. Supuse que los demás estarían igual, aunque puede que don Gonzalo no tanto, era amigo personal de la reina y debía conocer esas formas.
—Solo necesito la explicación de uno de vosotros, los demás podéis iros.
No fue la frase, ni siquiera el tono firme y de mandato en que la pronunció, fue su mirada al volverse, fulgurante y llena de poder, atravesando con sus ojos cualquier cosa que se interpusiese ante ella. No nos miró a ninguno en particular y sí a todos en general, sentí un escalofrío repentino recorriendo cada cuarta de mi espalda. Don Gonzalo palmeó al marqués en el hombro y ambos se dirigieron tras una breve reverencia hasta la puerta de salida, yo me encontraba petrificado, y para más sufrimiento, el marqués me miró torciendo el gesto, indicándome con esa mueca que no las tenía todas conmigo, luego esbozó media sonrisa de pícaro que me desconcertó, no quise saber nada e intenté mover un pie para salir de allí pero el cardenal se adelantó dando dos pasos, ofreciendo una ligera inclinación de cabeza a la reina que apartó la mirada. La soledad del momento me secó la garganta, convirtiendo en arena cada tragada de saliva, comencé a sudar más por temor que por nerviosismo, o tal vez por ambas cosas.
—Le han dejado al frente de las disquisiciones, atienda con premura la exigencia de una explicación y procure no dar rodeos, es consciente sobre lo que quiero saber y no me interesan las excusas.
La reina me habló mirándome y esperando respuesta, nada le interesaba más que conocer la verdad, no quise hacerla esperar y dando ese paso al frente que antes me negó mi cuerpo, comencé a relatar sobre lo que para mí era la verdad de lo sucedido.
—Mi nombre es Pedro Ramallo, enviado por su majestad para ofrecer la rendición al sitio antes que llegar a un enfrentamiento.
—Poco consiguió.
—Cierto. Decirle, mi señora, que sus propósitos quedaron relegados ante la presión que ejerció el cadí de la villa sobre los demás señores. El alcaide, Hamete El Cordi, estaba por acometer una rendición sin sangre y llevar a sus gentes hasta un lugar seguro como le propusimos. —Miré a la reina a los ojos y continué con mi exposición sobre la negociación— Aceptó lo propuesto, no así el cadí, quien provocó a todos contra Castilla. Les expliqué que la situación en el asedio iba a ser muy dura, a todo ello solo recibí quejas, insultos y un mar de lamentaciones por ser Castilla cristiana. Ellos esperaban una ayuda por parte de los abencerrajes, que en Ronda tienen fuerte arraigo, pero nunca llegó, les confirmé que se encontraba sitiada, como bien sabían, alegaron que en la sierra tienen soldados en número importante. Hasta el último día lo intenté, pasaban las semanas y era imposible concretar una reunión, no creían nada de lo que les contaba, fue al final cuando me hicieron prisionero por orden del cadí de la villa. Fueron varios los avisos y advertencias que les hice llegar a uno y otro, que estuviesen preparados para sufrir la mayor acometida que jamás vieran sus ojos, no me creían.
—¿Tres meses y no tuvo tiempo? —La reina hablaba con calma, intentando entender ese tiempo perdido.
—Es difícil de explicar, cada uno de los responsables me negaba audiencia, una vez les llegaron noticias de lo próximo del ejército, entonces sí, entonces comenzaron a precipitarse las reuniones.
—¿Qué ocurrió cuando supieron de nuestro sitio a Ronda?
—Buscaron ayuda en Granada, en la sierra, enviaron mensajes pero ninguno obtuvo respuesta, entonces el cadí tomó el mando tras huir El-Cordi. Ordenó mi detención y encierro sin poder abandonar la villa. Pasé tres días en una cuadra junto a la mezquita, comenzó el bombardeo y la suerte quiso que pudiera escapar y ayudar con lo planeado a las tropas de su majestad. No pude hacer más, fui apresado de manera innoble, vejado hasta la situación más límite que pueda imaginarse, lo intenté todo para que abandonaran la plaza a modo de rendición, pero era realmente imposible. —Descansé un instante y continué relatando—. Un comienzo de guerra que no he podido ver hasta lograr salir de mi encierro, he oído los gritos y visto el miedo y el daño recibido por la población. Doy gracias al destino por seguir vivo y haber podido ayudar, dentro de las limitaciones relatadas, con el plan que fuimos ideando desde el interior y el exterior de la fortaleza.
Doña Isabel mantenía los ojos abiertos, incrédula ante mis palabras, escuchaba atenta todo lo que yo contaba y eso calmaba mi alterado estado, pedí permiso para beber y don Fernando me acercó un vaso de agua, luego palmeó mi espalda y se situó junto a mí, frente a la reina que en su sillón permanecía mientras intentaba unir cabos para no sentir la culpabilidad del Reino.
—¿Qué pasó con don Gonzalo? Él está acostumbrado a estas lides, ¿era necesario todo lo ocurrido con la población? —volvió a preguntar buscando respuestas, queriendo asegurar su conciencia de alguna manera.
—Debo decir en defensa de don Gonzalo y sus hombres que la batalla surgió tal cual, la situación se tornó difícil de controlar, teníamos estudiadas sus murallas y sabíamos el punto exacto de mayor debilidad, atacó y fueron repelidos por un enemigo feroz que vendió cara su derrota, sin embargo, puedo aseverar que nunca se intentó afrentar la palabra de su señora.
—Pero os encontrabais prisionero, ¿cómo podéis saber eso?
La reina llevaba razón, yo no podía saberlo, lo intuí conociendo al Gran Capitán.
—Razón lleváis, majestad, pero formé parte de todo lo planeado de un modo u otro, Setenil se defendió con uñas y dientes desde la primera mañana del día en que comenzó el asedio, don Gonzalo ideó, junto al marqués de Cádiz, que se sometiera la villa a un cierre total de abastecimientos. Luego fueron llevadas a vigilancia todas las torres de defensa, sabedores éramos de los cambios de guardia y de las horas de más tranquilidad en las murallas, controlábamos el devenir diario desde posiciones repartidas en distintos puntos estratégicos. Setenil se encuentra en altura pero igualmente en un hueco, desde el arrabal que lo rodea hasta la parte inferior junto al río, el lugar estaba controlado, lo sé porque yo vigilaba desde dentro de la villa y pasaba contados informes a través de los camuflados vendedores del mercado. Era de los pocos que podía salir y entrar, aproveché esta situación al principio para llevar mensajes a amigos y familiares de los vecinos de la villa que, por las circunstancias del bloqueo, quedaron expuestos a una vida alejada, escondidos en el monte o en las cuevas cercanas, luego agradecieron estar lejos esos días de negra penuria.
—¿Con qué fin avisaba a las gentes de no acudir a la villa?
—Con la finalidad de ayudar a familias que se vieron sin otra razón de vida que la de refugiarse tras las murallas. Son personas nobles, buenas familias que nada tienen que ver con esta lucha, desconocen el sentido de todo lo que ocurre. He convivido con ellos tres meses, he hecho amigos y he creído conveniente avisarlos de no venir a la villa y quedarse en sus campos o en las cuevas del contorno que conocen bien. Les dije que cuidaran de los suyos y se alejaran de los caminos.
—¿Y qué pasó? ¿Por qué volvieron o no se fueron?
—La hambruna, esa es la respuesta a todo, muchas bocas y poco alimento por no decir ninguno, el bloqueo transformó cualquier alimento en pieza codiciada, los vecinos comenzaron a conocer el hambre como uno más de la casa, todo se fue tornando oscuro, sin esperanza a la que agarrarse. El que tenía alguna comida ni siquiera lo decía temiendo un largo enfrentamiento, alguna verdura de los huertos y alguna fruta de los árboles que aun verde se llevaban a la boca los más sufridos. Alerté al rey sobre este hecho, pedí protección para los menores pero nada se podía hacer, las exigencias que pedían no eran cumplidas y eso bastaba para llevar un lugar como Setenil hasta la más absoluta miseria.
—¿Es eso así, don Fernando?
Doña Isabel dirigió su mirada al rey, desaprobando lo que acaba de oír y recriminando que así fuese. Don Fernando intervino entonces, comenzó a hablar por primera vez desde que estábamos allí reunidos.
—Tengo entendido que tras intercambiar varios mensajes Pedro con el señor marqués, se dispuso que durante el día diecisiete de septiembre quedaran abiertas las zonas bloqueadas en la mañana, por si algún vecino era partidario de abandonar la alcazaba, aunque nadie salió.
—¿Pero, por qué motivo? ¿Tiene explicación el querer quedarse a luchar, a morir?
La reina parecía turbada con el planteamiento y la forma en que se trasladó al campo de batalla, comenzó entonces a darse cuenta de que no fue un enfrentamiento sencillo. Yo continué intentando explicar los motivos por los cuales nadie quiso abandonar el recinto amurallado.
—Majestad, es su tierra, su casa, más de setecientos años aquí. Al comenzar el cierre, la soledad se apoderó de todos, una tristeza sin igual acunó a todas las personas transformándolas en almas que vagaban extrañas y en encierro, la guerra en estado puro, la peor de las pesadillas, nada de un duelo o un ataque de dos días, un asedio, un todo o nada. La escasez, como he mencionado antes, apareció en casas que antes no la padecían, el comercio de los pueblos y granjas colindantes dejó de llegar debido al cierre permanente de los caminos. El manto más feroz y oscuro del ser humano ocultaba el cielo azul a una población dada a la vida hacendosa, armoniosa y jubilosa. La consecuencia de la guerra, ese mal endémico que nos carcome por poder y nos transforma en lo peor posible, hizo su aparición en Setenil, convirtiendo a personas nobles en gente que comenzó a odiarnos, a desear una espada para matarnos en lugar de su libertad.
—Tus referencias parecen ir en contra de tus actos, ¿acaso no blandiste tu espada para defender a los tuyos? ¿Y hablas de su hogar? ¿Su tierra? No, es nuestra tierra, por eso llevamos mil años peleando por ella. Ellos, los que parece que alejes de la violencia, al igual que otros, vinieron a conquistarnos bajo la ley de la espada, ese mismo acero que ahora los invita a irse de estas tierras que sus antepasados pintaron con la sangre de los nuestros.
—Mi señora, atiendo su pregunta sobre el asalto al sitio, para nada ofrezco una opinión, yo me debo a la corona de Castilla y Aragón e intento cumplir con mis cometidos.
—Mal lo hicisteis aquí, don Pedro, parece que no repara en que si lo hubiese intentado con más ahínco tal vez, y solo tal vez, no hubiese ocurrido este desastre.
La reina no me acusaba de nada, sin embargo, dejó caer mi posible dejadez en lo encomendado. Entonces intervino don Fernando de nuevo.
—La batalla ha sido inevitable, vos misma lo habéis visto con vuestros ojos, don Pedro ha sufrido la decisión mucho más que ninguno, y sin su ayuda no hubiésemos conseguido entrar, más bien esa acusación podría recibirla del bando enemigo, nunca del nuestro.
Doña Isabel, se levantó y apoyando una mano en la mesilla se llevó la otra a la barriga, palideció un poco y levantó la mano en señal de descansar un momento. Se retiró junto a don Fernando a la parte trasera de la tienda, allí la oí vomitar y a su esposo pedirle que se sentase un momento para recuperar. Quedé solo, con tiempo para pensar en todo y en esa acusación de la reina. Me atormentaba lo ocurrido en el sitio de Setenil, un lugar que no pudo elegir destino, sus vecinos nada querían contra el cristiano, sus gobernantes eligieron la batalla. El alcaide y el cadí chocaron en la decisión esperando noticias de Granada, uno huyó a Sevilla, El-Cordi, quedando bajo la protección de los cristianos, el otro llevó a todos a una batalla perdida, obligándolos a luchar y a morir. Que Alá los ajusticie a ambos.
Divagaba en torno a la predisposición de todos, la reina me hizo dudar de nuestra buena voluntad, ¿acaso pudimos evitar lo sucedido? Por mucho que pensaba en ese momento, nada esclarecía cosa que no supiese, ¿qué podíamos haber hecho? No me surgen dudas sobre mis intenciones ni sobre mi esfuerzo, lo intenté, no siempre se consigue.
El marqués de Cádiz situó un campamento de mil jinetes en la parte situada frente a la bajada al río, vigilando la torre del agua, lugar defensivo principal y de reunión constante de las fuerzas con las que contaban arriba. La elección del sitio fue la apropiada, el cerrillo es un lugar tranquilo que cuenta con una vereda ancha en subida por la cual llegar, es soleado, cuenta con agua, mucha tierra para poder dejar los animales de carga y, sobre todo, con una abundante arboleda que camufla muy bien a los soldados proporcionándoles cobijo y sombra.
Don Francisco Ramírez quedó a cargo del campamento como jefe de artillería, sus hombres, que se elevaban al número de tres mil contando los zapadores, mantenían una constante línea de trabajo, tanto en la tala de árboles como en adecuar el lugar para la instalación de bombardas.
La orden de vigilancia intensiva la propuso el Gran Capitán, era su costumbre dominar al enemigo en lo táctico y en la lucha espiritual. Entablar conversaciones de rendición con las menos bajas posibles era cosa de doña Isabel, pero así se lo ordenó la reina y así lo respetaba él. Setenil era diferente, posiblemente en ningún otro asedio se intentó más veces una rendición por parte del enemigo, tantas veces como las denegó el cadí excusándose en incomprendidas reacciones personales.
Todo quedó abocado a un enfrentamiento, no era posible un acuerdo, ellos confiaban en sus murallas pensando que serían suficiente, pero no, el rey y sus mesnadas son mucho más poderosos. Contábamos diez veces más hombres y, sobre todas las cosas, con la artillería pesada, de eficacia media pero que crea el terror en el enemigo y el desbarajuste en la defensa más vigorosa.
No importaba cómo se conseguían las cosas, todo era cuestión de poder y dinero, las arcas del Reino sufrían, la Iglesia necesitaba recaudar fondos para seguir invirtiendo en cruzadas, templos, intrigas y demás menesteres de la Santa Madre Iglesia, entre ellos, dar de comer a varios miles de curas, sacerdotes, obispos y demás cantidad desmesurada de “chupadores de la sangre de los reinos”, como los definió don Fernando mientras observábamos la oscuridad de la noche desde la muralla que daba pie al sitio donde se encontraban el torreón, el aljibe y las escalinatas que subían hasta la pequeña plaza de Armas.
El cardenal se situó en la bajada que lleva hasta la torre albarrana, él piensa que la batalla librada en el sitio ha sido una más dentro de la política de conquista que se está llevando en las tierras de reunificación y salvación. No le importan las bajas, sí el efecto que causan en el enemigo, los hechos acontecidos durante estos días hablan por sí solos. Según opinión del cardenal, se hizo todo lo posible y lo imposible por acercar un poco de cordura a la situación, pero, como todos repetían, el enemigo no atendió a razones, quería luchar, defenderse de nuestro ataque entre sus murallas y así sucedió. La artillería hizo un trabajo demoledor y después ocurrió el desastre, fue algo incontrolado, los soldados asaltaron el sitio para ajustar cuentas con el enemigo, pasaron a cuchillo y pillaje a toda la alcazaba. La crueldad de los soldados está justificada por la dureza de los soldados moriscos defendiendo las murallas y su extrema barbarie en las primeras horas del asalto. Los compañeros caídos, achicharrados por el aceite y pez hirviendo que vertieron desde las murallas, eso provocó un crecimiento de ira que fue en aumento. Tanto los soldados caídos, como las inocentes personas que murieron en el ataque, acabaron muertos por la cruda necesidad de ser como somos, eso acercó a la tropa hasta las mismas puertas del infierno, un infierno de odio y sangre.
El camino de entrada quedó regado en sangre, sembrado de cuerpos cercenados, brazos y piernas, vísceras en hocicos de perros y hasta algún que otro buitre asentado sobre algún cadáver putrefacto de las primeras horas de lucha. El rey era consciente de lo que había pasado, era hombre de batallas y no se dejaba amedrentar ante inequívoco episodio de odio entre dos pueblos, el moro y el cristiano. Se respiraba odio en aquella frontera, pero era un odio hacia nosotros, no los cristianos, sino los soldados, esos hombres venidos de un Reino que empezaba a tornarse de color escarlata. El odio se reflejaba en las gentes que se encontraban al paso de la comitiva real, la subida hasta la puerta misma de la mezquita estuvo sembrada de incertidumbre, varias personas nos abuchearon y solo se silenciaron ante el poder de los soldados armados.
En los ojos de todo el elenco de personalidades se dibujaba una triste imagen, repetida en todos los asedios, gente sin hogar, sin protección y en la ruina, todo por un Reino, todo por la plata y el oro. Doña Isabel no daba crédito a aquello, era la guerra, una guerra santa, una cruzada de la Santa Madre Iglesia contra el infiel, haber visto a que extremo se puede llegar en nombre de Dios por el hecho de recuperar unas tierras, esas mismas tierras que jamás conocimos como propias. Era la codicia y la riqueza lo que nos enseñó Jesús a no desear, eso era lo que sembraba la Iglesia y sus interesados defensores.
Roma se había convertido en el ejército más poderoso del momento, eran letales, un Reino tras otro caía por la gracia de Dios, la Iglesia cristiana comenzaba a crear su propia arma en Europa, un contingente de tropas preparadas para lo que fuese necesario. Todo en nombre de Dios Nuestro Señor, en Setenil acababa de comenzar la conquista del mundo.
Don Fernando entró de nuevo donde me encontraba, movió la cabeza a un lado y otro en un gesto entre cansado y de resignación, llenó dos copas de vino, una que me ofreció y otra para él, luego se sentó en el sillón.
—Ha pedido que venga don Juan Díaz, su médico. Doña Isabel no se encuentra bien.
—¿Algún contratiempo inesperado, señor?
—Malparir, me temo que ha roto aguas y si las cuentas no fallan va por su séptimo mes de embarazo, tal vez octavo.
—¿Corre peligro la reina?
—No puedo contestarte, Pedro, espero que no. Ya le dije en su momento que no montase a caballo ni hiciese largos caminos en carro, pero quiso venir hasta Setenil al llegarle noticias de la lentitud con la que desarrollamos la toma del lugar.
—¿Lentitud?
—Yo que sé, a veces no confía en nadie, ni en mí mismo, quiere que no se cometan errores, la perfección de cada paso para definitivamente tenerlo todo atado, bien tejido y sin descosidos.
—Señor, creo que lo mejor es que me retire, y si en algún momento la reina decide acabar con lo expuesto o tiene alguna necesidad en la que pueda ayudar, volveré en cuanto reciba aviso.
—Continuaremos con lo hablado. Pedro, haz favor de avisar a don Gonzalo y al cardenal, de don Rodrigo ya me encargo yo.
Se levantó y desapareció entre las cortinas que separaban la parte donde la reina se encontraba del espacio donde tuvimos la reunión. Al instante una sirvienta entró con unos paños blancos bien doblados y sujetos sobre ambas manos, otra pasó por delante de mí con un baño de agua caliente y tras ellas el médico de la reina.
—Don Pedro —me saludó con una inclinación de cabeza y sin más dirigió sus veloces pasos en busca de doña Isabel.
—Suerte, don Juan —le dije casi sin que me oyese.
Luego me acerqué a la puerta de salida, aparté las cortinas con los colores de Castilla y abandoné la tienda suspirando por haber pasado el trago de esa reunión, al menos de momento, y preocupado por el estado de la reina, la vi decaída en el momento en que levantó la mano para descansar un poco. El rey llevaba razón en parte al acusar a su cabezonería el hecho de encontrarse en Setenil sin necesidad de ello, pero tras lo hablado con algunos soldados amigos, también puedo afirmar que su aparición y el momento elegido, transformó a don Fernando y a la tropa en un poderoso adversario que entre sangre y valor consiguió hacerse con el sitio. Doña Isabel no es reina cualquiera, es la reina, una mujer por encima del bien y del mal, ante nadie baja la cabeza y ante su presencia todos nos rendimos, Dios la guarde mucho tiempo con nosotros, de ella depende todo, aunque a veces sea, como dice don Fernando, exigente consigo misma al querer manejar todo.
La tarde se tornaba calurosa cuando inicié camino hacia la tienda del señor Gonzalo Fernández de Córdoba, los soldados continuaban con sus trabajos y algunos celebraban la victoria con juegos y apuestas. Se aproximaba la hora de comer y el campamento se llenaba del olor a migas que preparaban los cocineros y de carne asada, ese olor característico que desprendían los cerdos empalados sobre las ascuas de una buena hoguera de leña. Algunos soldados veteranos se veían solitarios al borde del terreno que dividía el campamento, alejados de la algarabía que formaban los jóvenes, llevaban muchas batallas a sus lomos, se descubrían cansados ya de tanto tiempo alejados de sus familias. Son muchos los años de guerra, cuando no con unos, con otros, la fuerza de veteranos estaba cansada y querían conseguir una buena paga con la que poder retirarse.
Setenil es un buen lugar para quedarse, para volver a empezar una vida, todos los llegados acabaron prendados de su belleza, del lugar. La Corona prometió tierras y casas a quienes los siguieran en esta aventura, muchos de los que allí prestaban servicio lo recordaban entre ellos, soñaban con una guerra que acabase pronto y poder asentarse en un sitio como este.
Al llegar a la altura de la tienda del señor Gonzalo, observé cómo se dejaba llevar por la atención de unas señoritas expertas en unos beneficiosos masajes tras la batalla. Decidí esperar fuera, dando un paseo por el borde de la cornisa, observando los humos que subían en dirección al cielo desde las casas de la villa, la muralla destrozada por la trasera de la mezquita, o mejor dicho, de la iglesia, pues ya se vislumbraba una cruz cristiana en su pináculo. En el campamento de don Francisco Ramírez, en el cerrillo frente a la villa, levantaban ya todos los avíos que durante el sitio se utilizaron. Una columna formada por cerca de cuatro mil hombres se dirigiría a Ronda por la vereda de El Quinto, todo terminaba allí para Castilla y Aragón.
Cerré los ojos y respiré profundamente, en esos momentos quería pensar en Zoraima, su dulce y melodiosa voz llegaba hasta mis oídos recitando, como tantas veces, algún poema escogido de su favorito Ibn Quzman. Conseguí sentarme apoyando la espalda en el tronco de un árbol, volvieron a surgir lágrimas de mis ojos, volvió a corroerme la soledad que se siente al verte sin el ser querido y amado, derrumbé mi voluntad sobre el suelo, sin consuelo, sin amor, maldiciendo a esta guerra por separarnos. Faltan las palabras, abundan los recuerdos y aprieta el dolor al recordarla.
“Que beba la hermosa y me dé a beber,
sin centinela ni polizonte que nos espíe.
Así es más bonito.
¡Cuán deliciosa noche se pasaría
acariciándonos con besos y abrazos!
¿A dónde vas? ¿Por qué estas inquieta?
¡No te muevas! ¡Cede tus gracias al amante!
¡Quien haya estado en situación tan violenta
como la mía que considere!
¡Si es poco lo que pretendo!,
y… no lo consigo”.
Ibn Quzman