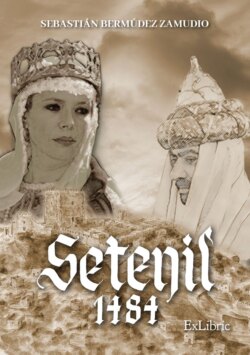Читать книгу Setenil 1484 - Sebastián Bermúdez Zamudio - Страница 11
EL CAMPAMENTO
ОглавлениеDejé atrás, bajo promesa de intentar rehacerme, el pasado sufrido, en nada me ayudaba el llanto y mucho menos la desesperanza, volverían, claro que sí, pero debía combatir esa desesperación porque es lo que hubiese deseado Zoraima, además, estaba vivo, no podía morir en la memoria, así que decidí enfrentarme sin miedos a los designios de los que el maestro Enrique siempre me previno. Me levanté y decidí entonces buscar un sitio para alimentar mi maltrecho apetito, llevaba varios días que no probaba bocado caliente, solo pan, queso y algún que otro trozo de carne fría. Fui directamente hasta las cocinas, el sitio quedaba arriba y en el camino me encontré con soldados alegres que continuaban disfrutando de la hazaña conseguida, plenos de júbilo, orgullosos del éxito logrado.
Subieron vino desde la villa, afrutado y suave, con cierto gusto a membrillo, igualmente llevaron a matanza treinta cerdos que allegó un joven en nombre de don Enrique Lozaina, este “don” era un terrateniente que se vendió primero al moro y luego al cristiano, junto a los cerdos envió quince corderos y cinco terneros. Todos fueron sacrificados y asados para los hombres que llevaban tres días a racionamiento y espadazo.
También llegaron mujeres de pago para la ocasión, siempre a escondidas de la reina que no permitía tales lances en la tropa, al menos en su presencia. Don Fernando, más comprensivo con la situación, aceptaba las necesidades de la soldadesca, comprendía que las tropas eran más agradecidas si se les premiaba con un gesto por parte de los mandos tras una victoria.
Antes de comer quise pasar a ver al Gran Capitán, quería tener noticias sobre su estado de ánimo, sufrió fuertes dolores lumbares durante el asalto y si le llegaron las noticias del malestar de la reina, que corrían como liebre en llano, seguramente podría encontrarse afectado.
Al llegar a la tienda me lo encontré dando buena cuenta de un codillo de cerdo recién guisado y bebiendo un vaso de vino, ese dulce de Málaga que tanto gustaba de tomar rebajado con un poco de agua, al verme me invitó a pasar.
—Toma asiento, Pedro, acompañadme en el almuerzo, ¡vamos mujeres! —le dijo al servicio—. Traedle vino a mi amigo y algo de comer.
—Gracias, amigo, bien me vendrá llenar el estómago pues a eso iba, vengo llegando de la reunión ahora, vaya mal rato el pasado.
Don Gonzalo rio a carcajadas y casi se atraganta con la carne.
—Pero mira que estuviste torpe, el carcamal del cardenal se adelantó y vino tras nosotros. Y eso que te guiñó el marqués, pero tu nada, allí embalsamado. Cuéntame cómo te ha ido, hace rato que creí habías terminado.
—Hace rato que pasé por aquí, pero os vi ocupado.
—Unos movimientos de manos de estas benditas señoras se agradecen, pero cuenta cómo ha salido todo.
—No sabría contestar a eso, la reina se ha indispuesto por unos momentos y tras hablar con don Fernando, ha decidido posponer la exposición de hechos para otro momento en caso de ser necesaria.
—¿Indispuesta? ¿Doña Isabel?
—Según el rey, parece cosa del embarazo, han llamado al médico y en esas me he me venido yo.
La noticia le cogió por sorpresa, cierto es que se encontró a la reina esa mañana de buen ver, pasó a saludarla nada más encontrar un hueco tras el descanso, antes de verme a mí. Y antes de salir ellos de la reunión su aspecto era el de una mujer con entereza y genio.
—Bueno, si está en manos de don Juan, seguro que sale todo bien, esperaré un poco y ahora me paso por la tienda del rey para saber noticias. Además, vendrá de camino la hija de una de las doncellas que es partera como su madre.
Trajeron comida pero los tres vasos de vino cerraron mi apetito, el Gran Capitán se recostó sobre un mullido catre que utilizaba de camilla donde las dos hermosas mozas esperaban para atender sus dolencias nuevamente. Soltó un buen suspiro y dejó caer sus fuertes brazos mientras le limpiaban heridas y rasguños, tomó postura relajada, varias marcas en su cuerpo indicaban la clase de hombre que era, una cicatriz le cruzaba el pecho y unas heridas sanadas en su espalda daban fe de su valentía. La pierna derecha, a la altura del muslo, lucía una extraña costura, recuerdo de la batalla de Albuera, un enemigo le desgarró la piel con una lanza y casi le alcanza el músculo, pudo costarle la pierna el lance, todo sucedió antes de segarle la cabeza con la espada al susodicho atrevido. Cuentan algunos que tras ese momento, atravesó el pecho de tres portugueses con su espada y terminó derribando y dejando malheridos a unos diez, el mismo don Alonso de Cárdenas, maestre de la Orden de Santiago, tuvo que pararlo antes de que acabara con el enemigo él solo.
—¿Gusta de un poco de alivio en los músculos, señor don Pedro? —me dijo picarón.
—No me encuentro tan oxidado como usted don Gonzalo.
Soltó una carcajada y me invitó a irme con un ademán de mano. Ya se apañaba solo con las mujeres, era de fama ganada en esas suertes. Continué el paseo encontrándome con varios soldados que jaleaban una pelea, el coro animaba con gritos y las apuestas de ganador generaban, entre los animosos espectadores, gran entusiasmo. Me fijé en cómo el señor don Juan de la Cosa se hallaba entre el público, gran marino según había oído, además de un gran cartógrafo y, también, un magnifico espía. Esos días se encontraba en Setenil por orden del rey, bajo propuesta de viajar hasta Lisboa para recabar información sobre una nueva travesía portuguesa.
Igualmente, los hermanos Martín y Francisco Pinzón se hallaban en el sitio bajo la sombra de un árbol que los cobijaba cercanos al lugar de la disputa. En las manos asían una buena jarra de vino cada uno mientras una joven, al parecer muy divertida, se dejaba hacer en su entrepierna cabalgando sobre los marinos. Se montaba cual yegua en celo, de uno a otro ante la mirada retorcida de un monje que los observaba, gente extraña estos marinos, gente de mar y no de tierra.
Ver a cuatro personajes como de la Cosa, los hermanos Pinzón y al contino Juan de Peñalosa, que andaba de cuentas con los reyes, todos reunidos en el mismo lugar, era normal esos días, muchos señores de la zona de Cádiz, Sevilla y Huelva acudieron para saludar a los reyes y felicitarlos por su victoria, más aún sabiendo de la presencia de doña Isabel.
El sonido de espadas chocando contra escudos, alentando a los luchadores, me devolvió a la realidad, por un momento quedé ensimismado en los pensamientos, dejando vagar mi mente por todo lo que iba entrelazando según caminaba. Un campamento, con unos ocho mil soldados, te confería momentos para la diversión y la soledad, pero también de amistad y obligación, aquí tenían cabida todos, desde las buenas personas a las peores, todo un compendio de personajes cada cual de su madre y padre.
Me encontraba a treinta pasos del coro de soldados, quise comprobar in situ qué ocurría en su centro con toda esa alterada agitación. La mayoría de los presentes que me encontraba acusaban un grave estado de embriaguez, riendo, cantando y animando con sus gritos a todo el mundo. La soleada hora convirtió el sitio en el escenario perfecto, dejando a los hombres prestos para cualquier circunstancia que se diese. Daba igual en la dirección que mirase, la alegría estaba presente, ajenos todos a cualquier desdicha o eventualidad que se presentase, estaba cumplido el cometido y ese hecho, permitía la riada de satisfacción. Los veteranos cubrían el lado sur del campamento, cerca de la zona de rancho, junto a la comida y bebida, los noveles al norte, contando sus hazañas conseguidas o inventadas. Los soldados de grado medio paseaban junto al camino, estos eran mayoría, serios y formales, independientes de cualquier malentendido y comprometidos con la causa.
Hernando Jaén, el barbero de la tropa, hacía su feria particular con una fila de cincuenta hombres esperando para cortarse el pelo por medio maravedí, afeitarse y pelarse costaba uno. También el escribiente Rafael Expósito ganaba sus cuartos a razón de carta escrita para familiares o amores abandonados, en él se apoyaban para hacer llegar hazañas conseguidas a los conocidos a través de misivas cortas pero intensas, igualmente de mandar a sus amadas cariños escritos y poemas de amor, solían ser siempre los tres mismos que Rafael conocía, en momentos de desazón afloraban los recuerdos de seres queridos.
Los cocineros preparaban las viandas para la cena de la noche mientras algún jefe se pasaba por las cocinas y pillaba ración antes de lo previsto. Los más pillos llegaban en nombre de algún mando, demandando algo de rancho para saciar sed y hambre, cúmulo de las jornadas de batalla donde apenas entró nada en boca. Luego, tras apañar cada cual lo suyo, formaban grupos para perderse con los compañeros entre la arboleda del sitio, buscando reuniones con los más allegados. Se creaba así buen ambiente de camaradería, donde algunos reunían comida, bebida y si era de cara bien dura y con buena verbosidad, junto al dinero aportado por todos, se presentaba con alguna señorita dispuesta a satisfacer a la fogosa reunión. Eran los más osados, no temían a nadie en esos días en que el perdón estaba garantizado y todo se le pasaba por alto a la tropa.
Muchos se preparaban para volver a casa, como las dos compañías de doscientas lanzas de Olvera, esos dormirían esta noche bajo techado, otros quedarían bajo el manto de estrellas de esa noche próxima. Los que de lejos acudieron no tenían opción, descanso sobre el terrón si no se pillaba catre o tienda, la partida sería a la mañana siguiente o cuando decidieran sus señores, una vida a expensas de quien gratifica. Por otro lado, los que bajo órdenes reales se encontraban, soldados de Castilla, Aragón, Navarra y demás lugares del Reino, partirían con destino a Ronda en divisiones de mil efectivos cada hora, llevando consigo toda la artillería utilizada durante el sitio. Camino duro que se presentaba pero a tener en cuenta que la gran mayoría de ellos, recorrieron los reinos de mundo a pie, desde Toledo hasta Nápoles, pasando por al-Ándalus o perdidos por tierras del turco tras atravesar los países del Magreb y Asia.
Una población formada por trabajadores, vendedores y demás que seguían a las huestes, se encontraba ahora mismo en ebullición de labores, eran los últimos en partir, a veces quedaban en el sitio hasta que recibían noticia del nuevo asentamiento de la tropa, eran independientes, nada tenían que ver con el grueso del ejército aunque vivieran de sus obtenciones.
Prestando atención a lo que me rodeaba, llegué hasta el coro de soldados, en el centro se daba la pelea de apuesta entre bravos luchadores, un lugareño, con la camisa quitada y arremangado el pantalón hasta las rodillas, estaba revolcando en el suelo a tres soldados, imaginé que Juan de la Cosa estaba reclutando gente por la cara de satisfacción que presentaba viendo pelear al joven. El fortachón, me enteré luego, vivía en Setenil, pastor que pasaba los días fuera del lugar con las ovejas, con el tiempo me llegaron noticias de él, al parecer, los hermanos Pinzón lo reclutaron y fue de los primeros en saltar del barco al final de su exótico viaje. Siempre les fue fiel este muchacho de Setenil, en especial a Martin Pinzón, con el que llegó a entablar una amistad duradera debido a su afición a la buena vida de ambos.
El tal Romero, apellido del valeroso peleador, tenía de espaldas al suelo a dos soldados, un tercero se le acercaba por detrás con una piedra para golpearle la cabeza cuando… un silbido pasó por mi lado, tan cerca de mi cara que pude ver de soslayo la trazada que dibujó en el aire. Una saeta se clavó en la mano del soldado dando al traste con la piedra y las intenciones, malas intenciones, el grito de dolor llamó la atención de los presentes provocando el silencio.
—¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha sido? —La voz autoritaria de don Juan se oyó potente.
—He sido yo, señor, disculpe mi atrevimiento, este hombre de manera traicionera se disponía a golpear a este otro con una piedra y no quise permitirlo, la lucha no permite el uso de armas o cualquier otra ayuda que no sean las meras extremidades del cuerpo humano —comenzó hablando el resuelto inglés—. Además, mi apuesta iba con el muchacho. Permita me presente, mi nombre es Edward Woodville, lord Scale, conde de Rivers, al mando de los arqueros ingleses, defensores de la libertad de los oprimidos por el yugo del infiel —dijo con ferviente ímpetu.
El castellano que utilizó, junto al rojo de su cara por el sol padecido, lo revelaron como extranjero. Su intención era conseguir la bula papal, seguramente queriendo resarcir algún pecado cometido en su tierra. Fue enviado por Ricardo III como castigo a su familia por confabular contra su persona según se comentó en corrillos tras el incidente. El padre de Edward, Anthony Woodville, fue ejecutado en el castillo de Pontefract por planear el asesinato de su rey.
—Este hombre actuaba honestamente, ganaba en combate leal y digno ante un número mayor de contrincantes, ese hecho lo ennoblece ante la cobardía de los otros —expuso el inglés.
—Bien lord, le agradezco su intervención y que no dejase que dañaran al joven luchador, ha sido un acto de buena voluntad y como tal lo tomaran los presentes —dijo de la Cosa, para luego despedirse con una reverencia marcando un arco en el aire con su sombrero.
—Un placer, señores —acabó el inglés devolviendo la cordialidad.
Luego, de la Cosa, dio media vuelta y se dirigió hacia donde estaba el soldado con la flecha todavía clavada en la mano, señalando el pecho del herido con su dedo acusador.
—Vete para la enfermería y que te saquen esa flecha de la mano, luego te presentas a la guardia, allí prestaras servicio, si tanto te gusta pelear y quieres hacerlo estarás en puesto hasta nueva orden. Te voy a descontar tres maravedíes de la paga por inútil, la próxima vez acertarás de pleno en la cabeza cuando le quieras dar con una piedra a alguien. —Hablaba a la cara del soldado, fastidiado por lo ocurrido—. Malditos seáis panda de inservibles, un maldito inglés refinado tiene que venir a darnos lecciones. ¡Y tú! —le gritó al muchacho de la pelea—, si te peleas contra tres, debes saber que hasta que los tres no estén muertos en el suelo, habrá un hijo de puta que quiera matarte.
Después de arreglar las cosas entre ellos, los soldados siguieron luchando. El tal Romero volvió a vérselas con otros dos pues lo retaron en pugna de lanzamiento de piedra. A la mañana siguiente lo vi partir junto a los hermanos Pinzón y su escolta de cincuenta hombres, un joven en busca de aventuras, así es esta nuestra patria, la que conquistaría el mundo en breve tiempo.
El pequeño recinto ocupado por los ingleses estaba ubicado lo más al noroeste posible del campamento, desde donde controlaban la peña alta, asiento de los alabarderos suizos, y mantenían visión sobre el campamento y la alcazaba de la villa de Setenil. Antes de llegar hasta ellos había que cruzar por las cuadras de los caballos del Gran Capitán y su gente. Calculo que entre la tienda real y las cuadras podría haber una distancia de ciento veinte estadales en línea recta. Hasta ese lugar llegué buscando dónde descansar un poco, era difícil caminar por una superficie tan abrupta, sobre todo porque al mismo tiempo el sol calentaba en demasía la cabeza y mi barriga seguía abandonada en lo que a placeres culinarios se refiere. Aproveché la fragua de Arístides, un griego afincado en Castilla que formaba parte del ejército, trabajaba con las armas de los soldados devolviéndoles su buen aspecto tras estos días de dura brega.
—Buenas tardes Arístides —le dije nada más llegar.
Estaba sobre el yunque martilleando una espada, a su vera prestaban atención sus tres aprendices, chicos de unos quince años de edad. Una pieza de madera de encina mantenía el yunque con firmeza, sobre este sostenía una espada que golpeaba con el martillo macho. Su hijo, Juan de Arístides, estaba reprendiendo a uno de los muchachos por utilizar la pila de agua. Lavarse las manos con jabón en la pileta no es lo adecuado, al parecer el jabón es malo para el temple, endurece el hierro y propicia que después rompa. Otro de los aprendices trabajaba el fuelle a pedal, reía con la cara sucia y pelos alborotados mientras su amigo recibía el rapapolvo de Juan. A mi lado se encontraba el tercer aprendiz, manejando un macho de diez kilos a voleo para meter los “bujes” de un carro, cada brazo del chico era como mi pierna y el cuello como un tronco de olivo.
—Señor don Pedro, dichosos los ojos, pase por favor, acompáñeme y tome un vino conmigo —me dijo el amable griego—. Cuente, ¿qué le trae por aquí?
—Pues a ser sincero, el calor, cuando he visto la fragua he pensado en resguardarme un poco aquí, no sé si hice bien, esto parece el mismo infierno —solté una carcajada.
—Estamos en ebullición don Pedro, se acabó la contienda y ahora me toca a mí trabajar. Creo que pasaré unos diez días en Setenil para luego partir hasta Ronda, la leña de encina nos viene muy bien para nuestro trabajo y es abundante en esta zona.
—Razón llevas buen amigo, esta leña es excelente para el caso.
Agarró la tajadera de mano, cortó un hierro que le acercó su hijo y fue hasta el interior por el vino. Nos sentamos fuera, bajo el techado de cañas, sobre un asiento que esperaba para ser reparado. Pregunté por los ingleses, como vecinos que eran, me contó que eran buenos pagadores pero exigentes con el material, sin embargo, no mantenían relación con nadie fuera de su grupo, solo un escudero se presentaba para traer o retirar trabajos. Su jefe, nada especial, gustaba llamar a las morenas de buenas carnes para sus quehaceres y beber vino. Los demás eran borrachos, pasaban el rato con las espadas o con los arcos, pero sobre todo bebiendo.
Estuve un buen rato con el amigo Arístides, dimos cuenta de una buena jarra y charlamos amistosamente. Ambos nos conocíamos de Castilla, trabajaba para los reyes y era algo así como el herrero principal de la tropa. Luego de despedirnos le indiqué que volveríamos a vernos en Ronda, ya saldaríamos allí otro buen rato de charla, me lo agradeció con un abrazo.
Entre la sofocante temperatura y los vinos tomados con el rey, el Gran Capitán y ahora Arístides, comencé a recibir avisos urgentes del estómago, salí con la intención de detenerme a comer algo y, por unas cosas u otras, nada entró por mi maltrecho tragadero. Me encontré frente al sitio de los arqueros ingleses, ni que decir tiene que escupí en el suelo al verlos. Borrachos, distraídos disparando sus arcos, intentando acertar a unas ratas vivas que sujetas con cuerdas colgaban de la rama de una encina. Tras lo visto en el asedio, me parecieron gente con falta de hervor, más que soldados eran asesinos sin escrúpulos, el tiempo me brindó la oportunidad de vengarme primorosamente, debo decir que los hubiese matado a todos allí mismo. Bien viene el dicho, “los humanos, como los dedos de la mano, no son todos iguales”.
Recordé entonces los cinco que maté con la ayuda de don Gonzalo y don Alonso, se lo merecieron, nunca me sentí tan fuera de mí, la guerra siempre soporta momentos de tiranía militar por parte de los vencedores y lascivia sobre los vencidos, pero, cuando atañe al amor… sobran las disculpas y afloran los sentimientos.
Pasé junto a su lado, cerca de una valla que utilizan para colindar la zona donde montan sus tiendas. Dos soldados cocinaban en una gran olla unas vísceras de vaca, el hedor me produjo arcadas, entre el vino y el olor repugnante se revolvieron mis tripas y vomité junto a una encina. Agarrado a su tronco pude dejar salir el brebaje, culpable de mi torpe embriaguez, expelía las últimas salivas rojizas cuando crucé mirada con un inglés, levantó su mano en señal de saludo, no le respondí aunque fuese de mala educación, para mí suponían carroña, desvió la mirada ante la indiferencia y contrariado continuó con su faena. Enderecé mi cuerpo y respiré una bocanada de aire para aliviar mi sufrido dolor de cabeza, alejé mis pasos de esos ruines y enfilé el camino hasta la parte lindante a las hogueras.
Antes de tomar la decisión de avisar al cardenal sobre el aviso del rey, me pasé por mi tienda, aproveché la soledad del momento para ordenar los pensamientos que, tras lo bebido y vomitado, se hallaban como ausentes. A esas que entró el marqués don Rodrigo en mi busca.
—Don Pedro, tenéis mal aspecto, ¿tan mal ha ido la reunión con la reina?
—Ni bien ni mal, ha ido a medias.
—Ilústreme, buen amigo.
—La reina quedó indispuesta y hemos postergado la explicación para otro momento.
—He escuchado que han llamado a don Juan Díaz, ¿sabe algo al respecto?
—Ordene que traigan algo caliente que de veras le digo que no llego a la noche.
El marqués rio con ganas y con voz firme mando a uno de los guardias por un caldo caliente y una cazuela con carne. Se sentó y estiró las piernas para entablar conversación.
—Se ha pasado con el vino, don Pedro.
—¡Qué me voy a pasar hombre! No he comido nada en tres días y me ha volcado el vino y el sofoco que este sol nos manda.
—Eso será, no le discuto por su estado.
Entró el guardia y dejó sobre la mesa el caldo y la carne junto a un trozo de pan. Me acerqué y comencé a comer como si no hubiese mañana.
—Calme, amigo, que yo comí hace rato y nada le voy a pedir.
Reímos juntos mientras comía con bocados de hambriento, tomé el caldo a la mitad de un solo sorbo y recuperé la compostura, le conté al marqués lo hablado con los reyes. Don Rodrigo aprobó cada palabra dicha y volvió a reírse cuando le dije que la reina se enfadó con don Fernando por una cuestión en la que, sin intención, lo involucré de lleno como responsable.
—Tenemos una reina con más carácter que el mejor de los reyes, don Fernando no puede sujetarla cuando se empecina con algo.
—Puede que se haya equivocado esta vez, no era necesario que hubiese venido, y mucho menos en estado de buena esperanza.
—Si no se presenta aún estamos buscando el momento de acometer el sitio. Su llegada envalentonó a las huestes del rey y a él mismo. Bien avenida ha sido, ahora veremos el precio de su riesgo.
Cuando se fue el marqués decidí cambiar mis ropas y asearme, quedando sentado sobre el camastro de paja para posicionar los próximos pasos a dar, comenzando por visitar al cardenal a quien don Fernando me pidió avisase en su nombre. Encontré la tienda tras unos braseros torneados que ardían con altas llamas manteniendo iluminado el acceso, a la derecha se encontraba una cruz que se alzaba sobre un montículo, custodiada por cinco soldados. La llegada de la tarde dibujaba un campamento que pronto se encontraría en oscura luminosidad, ofreciendo el resplandor de las hogueras como punto de referencia para ubicarte sin pérdida.
El cardenal colocaba atareado un codillo de cerdo en su plato, dando buena cuenta de una jarra de vino junto a un invitado que liquidaba con apetito voraz una pieza de ave. Nunca pasaron hambre los altos cargos de la Iglesia, pensé para mis adentros.
—Buenas tardes, señores.
—Buenas tardes, don Pedro, siéntese y nos acompaña.
—Comí algo hace un momento, señor, solo quiero comunicarle que don Fernando ha requerido su presencia.
—¿Algún motivo en especial?
—Él se lo explicará, señor.
—Bien, en cuanto terminemos de comer nos acercaremos. Antes, y si me lo permite, quisiera presentarle a un buen amigo que me acompaña y seguramente le interese saber el motivo por el que se encuentra aquí estos días. Don Pedro, quiero que conozca al señor don Cristóbal Colón, marino experimentado y con una proposición para los reyes que puede cambiar el destino del mundo.
Se levantó el marino Colón y, tras una ligera inclinación de cabeza, me ofreció su mano que estreché a modo de amistad, yo no se la hubiese dado de primera pero claro, es una falta de respeto rechazarla.
—Puede que le interese saber lo que comentábamos, don Pedro —intervino Colón—. Sentaos y acompañadnos, me gustaría que atendieseis ofreciendo vuestra opinión sobre el tema.
Se giró Colón y acercando una silla a la mesa me ofreció lugar y una copa de vino con amabilidad. Alejé el vino a un lado sin querer ni mirarlo, aún coleaba el sabor del vomito en el canal a pesar del caldo y la carne.
—Como me comentaba el cardenal, vos mejor que nadie, por vuestra cercanía con el rey, debe saber la cantidad de caudal que la conquista de Setenil ha dejado en las arcas reales. Estoy en disposición de presentar una propuesta de navegación a sus majestades, y al ser de gran coste, es de interés saber cómo se encuentran los caudales reales en estos momentos.
Colón no se arrugaba, quería saber y preguntaba, bajo el manto del cardenal se protegía para tales pesquisas, sin embargo, no era yo de hablar en nombre de los reyes y mucho menos de las cuentas de palacio.
—Creo que equivoca el destinatario de esa cuestión, no soy más que un súbdito con distintos encargos reales que llevar a cabo, para nada tengo que ver en la cantidad encontrada de monedas de oro y plata.
—Según tenemos entendido por los comentarios, han sido casi cinco los millones hallados. Vos deberíais estar al tanto de ello, ¿me equivoco? —volvió a indagar el marino.
—No os equivocáis —intervino el cardenal—, esa es la cifra en dírhams y doblas, más uno o dos en plata, oro y joyas. Al final, la contienda se salda cercana a los ocho millones de maravedíes. ¿Acierto la cifra, don Pedro?
Su tono subió, pasó de preguntar a afirmar directamente, duros de roer estos eclesiásticos. Sin saber cómo habían conseguido inventar esa cantidad, traté de averiguar qué tramaba en ese momento Colón, el porqué de esas prisas.
—Dígame, señor Cristóbal, ¿cuál es el propósito de esa curiosidad?
—Permítame explicarle el motivo de tanta pregunta. No contamos con mucho tiempo, debe entender que no existe ninguna trama, buscamos el bienestar de Castilla. —Quien hablaba era el cardenal, con mirada profunda y oscura—. Iré al grano, se nos ha presentado tal probabilidad por generosidad del señor Colón, igualmente, si no podemos hacer frente al proyecto, este irá a parar a manos del rey de Portugal.
—Puede que haya sido al revés, que no lo hayan escuchado en la corte portuguesa y quiera de segundas ofrecerlo a la corona de Castilla.
—No, no, para nada. Es único ofrecimiento a los reyes, lo que no puedo es desaprovechar la oportunidad y en caso de negación por parte de doña Isabel, buscaré recursos para llevar a buen puerto el propósito —quiso explicar el marino.
—¿Portugal? ¿Acaso ellos pueden hacer frente al gasto? —pregunté.
—No están en guerra —afirmó el cardenal.
—No pueden permitírsela —les dije—. Además, creo, señor cardenal, que confunde una situación que para nada es la que existe. Nosotros sí estamos en guerra, con hambre y con una tierra por conquistar, comprenderá que hasta que esta situación no finalice, nada de lo que sugiere se pueda consumar, es una opinión, otra cosa es que lo acuerden los reyes y procedan de distinta manera —argumenté al respecto.
—Necesitaremos esa ruta y para eso los reyes deben ponerse de acuerdo. Estamos al tanto en lo referente al rey, le da igual la situación de nuestra Castilla, él piensa en guerra, doña Isabel es más política, mira de manera diferente el futuro, espera encontrar una razón para aprobar el proyecto.
—Abrir nuevas vías de comercio es mejorar económicamente, usted sabe que no podemos vivir de la guerra, en algún momento debe terminar.
—Ese será el momento de llevar a cabo su idea.
—Tal vez, pero debemos comenzar a trabajar cuanto antes. Usted, don Pedro, puede ayudarnos.
—No veo cómo, pero tampoco evitaré la conversación si se tercia con el rey.
Dejé la copa de vino en la mesa, me levanté y despedí con un ademán dirigiéndome hacia la salida. El cardenal me pidió que esperara, volví a mirarlos con un pie fuera, se acercó hasta mí y me habló con voz calma.
—¿Podría informarnos si coincide que converse con su majestad de lo hablado hoy aquí?
El cardenal miraba a don Cristóbal y este asentía con la mirada cansada.
—Son decisiones de los reyes, como le he dicho, si se tercia hablaré en su favor con ellos. Creo en el futuro que viene y presto mi vida para mejorarlo, tengan por seguro que si en algún momento surgiese el tema, apoyaré vuestra causa.
Dándole la espalda salí, una bocanada de aire me recordó que estas frescas noches son agradecidas tras el calor pasado, me abrigué con la capa para resguardarme de la ligera brisa que corría por el campamento y eché a andar. Muchas hogueras amparaban a los soldados reunidos a su alrededor, conservaban todavía el espíritu festivo, se escuchaban cánticos, conversaciones y contadores de historias. Dos juglares mantenían atentos a los jóvenes con sus fantásticas historias, alguna mujer trabajaba su cuerpo a destajo, antes que los hombres cayeran en brazos de Baco, perdieran el conocimiento y la bolsa quedara vacía.
A la mañana siguiente continuarían los planes previstos, los prisioneros serían enviados a Ronda, bajo vigilancia de las Guardias Viejas de Castilla que ya empezaban a tomar notoriedad dentro del ejército y nada mejor que demostrar su valía escoltando a los prisioneros. Según el grado de importancia de cada prisionero serían tratados a su llegada, unos cambiados por los nuestros, otros desterrados a través del puerto de Algeciras hasta África, algunos vendidos para esclavos y los más fuertes a galeras, como la mayoría de soldados apresados. Por otro lado, y según supe más tarde de boca del marqués, la Corona no pretendía acceder, de momento, a las pretensiones de Colón, pero claro, tampoco quería encontrarse con un viaje a vista y no tener las naves preparadas. Con esa realidad se encomendó a los hermanos Pinzón la restauración de dos carabelas y la construcción de otra.
Por último, el invierno, la previsión de una estación venidera con frío y posibles nevadas en la zona de la sierra, si así se daba se asumiría, aunque no sería bien acogida en el seno del ejército. La necesidad de conseguir cereal y alimentos para pasar el invierno se convertiría en una prioridad. Las cuentas del rey contaban para dos meses en la toma de Ronda, luego partir para la costa en busca del mejor clima y reponer fuerzas para continuar con la conquista.
La última previsión no se cumplió, Ronda tardó en caer cinco meses debido al gran número de prisioneros cristianos que se encontraban retenidos, eso conllevó más negociación que lucha. Además, el invierno se presentó dificultoso más por lluvias que por frío, ese hecho dificultó el movimiento del grueso del ejército. Los campamentos pudieron salir adelante pues la carne llegó en abundancia, gracias sobre todo a los señores de la zona que buscaron congraciarse con el rey enviando todo tipo de alimentos, reforzando con donativos su propia protección y la de los suyos. Muchos fueron los que ofrecieron cobijo al ejército en sus cortijos o, en muchos casos, habilitando graneros y almacenes para la ocasión. Este pormenor causó más reveses que derechos, la convivencia aletargada provocó revueltas y levantamientos que terminaron por desencadenar castigos y marchas forzadas bajo tiempo agreste buscando calmar los ánimos. Los días de espera se ocuparon en perseguir a bandidos y campamentos de moros en la sierra de Ronda, averiguando lugares donde se cobijaban algunos de los soldados moros que consiguieron escapar a los asedios de las fortificaciones. Varias emboscadas sufridas y acometidas sirvieron para mantener a la tropa distraída durante ese tiempo de espera.
Quedaba ver qué pasaría con los dos prisioneros para los que pedí protección, en un principio se les dio alojamiento en la villa hasta que los llamase el rey para consulta y decisión, allí quedarían, de momento, a la espera de sentencia por parte de don Fernando, nada malo les ocurrirá si colaboran y estoy seguro de que lo harán llegado el caso. Mi idea era que se les dejara volver a Granada, seguro que allí nos pueden valer en el futuro. El rey me repetiría que ningún prisionero nos valdrá en adelante, al que hoy dejemos libre, mañana intentará matarnos, pero él no los conoce como yo, no sabe lo que sufrieron al verse abandonados por los suyos.
[]La noche amenazaba una vez apartada la luz del día, noche de época estival que auguraba una madrugada en frescura. Desde esa terraza de olivos y encinas que forma el campamento se divisaba la oscuridad en la campiña, por donde el marqués de Cádiz llegó a Setenil con dos mil soldados a caballo, al pensarlo imaginé la terrible estampa que podía suponer para las gentes del lugar esa visión. Un pensamiento escabroso se apoderó de mí por un instante.
Me detuve cercano a una hoguera, los ruidos se apagaban y las llamas en la distancia comenzaban a morir, se agotaba la jornada, los cuerpos cansados, la vida en descanso, un campamento que latía exaltado y ahora era consumido por el sueño y los placeres terrenales que de las viñas se extraían. Aferré la empuñadura de la espada con mano firme, busqué con la mirada a los malditos ingleses y extraje la mitad del acero que brilló en la oscuridad, luego lo volví a su sitio con decisión contrariada y continué caminando.
“Mía es la venganza y la retribución; a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado”.
Deuteronomio 32:35