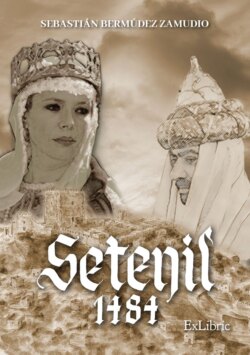Читать книгу Setenil 1484 - Sebastián Bermúdez Zamudio - Страница 14
DESIGNIOS
ОглавлениеUn vaso de vino caliente y un pan untado con compota de membrillo repusieron mi maltrecho estómago en casa de Zadí Amou, ayudante del médico de Ronda en sus visitas al pueblo, a quien fui a visitar antes del alba para que tampoco abandonara el pueblo y quedara como parte del elenco de principales. Me estuvo contando que el cardenal y un hombre de Roma le preguntaron sobre una cajita que depositaron en la mezquita, les dijo que nada sabía, que bastante tenía encima con los heridos. Tras un breve sustento lo dejé preparando ungüentos y hojas para apósitos yéndome a conocer el estado del torreón y las murallas en la parte de El Lizón, los cañonazos apenas hicieron mella en ellas y era poca la labor que allí se llevaría a cabo en restauración de gravedad. Las labores en el pueblo comenzaban a mantenerme ocupado pues quería comenzar cuanto antes con los arreglos y nueva gestión, además, eso me mantendría ocupado y alejado de pensamientos evitables. El rey apremiaba con todo, pueblos arrasados, pueblos en pie de nuevo, sin pausa, un grupo de trabajadores en pos de un sinfín de trabajo y nada de descanso, en poco menos de dos meses todo debía estar casi terminado excepto las grandes obras. Así, en esas nos veíamos en quehaceres infinitos, en constantes reuniones y mandas de obligaciones.
El día anterior, con la visita de los enviados por parte de Hudhayfa, fue bastante agitado para todos, pero no se permitía tregua, hoy debía verme con unos agricultores de la zona y con varios ganaderos, querían saber sobre los nuevos impuestos y nuevas normas. Un torrente de peticiones para reuniones que me hizo llegar uno de los secretarios reales mientras desayunaba con Zadí, le dije que atendería a todos pero que era necesario mantener calma y espera durante esta semana, primero debía organizar la documentación para comenzar las aprobaciones y desestimaciones solicitadas. La cristiandad revolucionaba a su paso todo aquello que agregaba a sus dominios, no se permitían errores y por eso sentía el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, apenas acabábamos de conquistar el sitio y ya quedaba claro que la nueva ley estaba para cumplirla. Claro, tras nosotros llegaron los secretarios, escribientes, letrados, jueces y un no parar de personajes que no habían combatido, se mantenían a la espera de su momento, y ese era ahora, donde entraban en juego y querían su papel de importancia, yo solo quedaba al mando, pero con claro requerimiento por cada uno de ellos, debía atenderles y como buenamente me permitía el oficio, lo hacía.
Fui en busca de mi caballo a la plazoleta, al verme llegar se acercó un mozo de cuadras que se encargó del animal la noche anterior, esperaba junto al arco de entrada, di las gracias y premié con un cuarto de dirham al agradecido muchacho. Monté y comencé a bajar la calle del Príncipe, debía pasarme por el Real de San Sebastián y recoger el bastardelo que dejaron allí sellado y firmado los reyes. Luego debía dirigirme hasta Olvera, allí mantendría la reunión para tratar de explicar las nuevas leyes a los representantes del medio rural, don Fernando quería zanjar cuanto antes esa cuestión y no demorar porque luego los malentendidos solo acarreaban problemas y soluciones drásticas.
El coro tempranero de personas junto a la Torre Albarrana no auguraba nada bueno, soldados y curiosos conversaban entre aspavientos y gestos de desaprobación, entre ellos el nuevo cura que se quedaría en Setenil, don Jaime me dijo Zadí que se llamaba, por su atuendo y las veces que hizo la cruz con la mano lo reconocí. El bueno de Zadí, al verme llegar, se acercó levantando la mano y pidiendo que me bajase, su rostro reflejaba la inquietud y el despropósito de quien ninguna buena noticia trae consigo.
—Don Pedro, detenga su paso y desmonte antes de continuar, nada de lo que se encuentre será de su agrado.
—¿Qué es lo que ocurre, Zadí? ¿Qué ha sucedido?
—Es el maestro Enrique, señor.
No dudé un instante en desmontar y darme cuenta de lo que quería decir, las dudas me mecieron la mente dejándome aturdido al ver la imagen atroz que se mostraba ante todos. La cabeza del maestro clavada en una pica que a su vez estaba clavada en el suelo, su cuerpo completamente ensangrentado y decapitado. Junto a él, el lobo muerto apoyado sobre sus piernas inertes con la cabeza y su cuerpo queriendo proteger a Enrique de algún peligro, sin un rasguño, sin ninguna herida, sin alma, sin vida. Varios pasos más allá, despedazados a dentelladas y con los órganos esparcidos por el suelo sobre un charco de sangre que tiñó de rojo toda la entrada, se encontraban los cuerpos de dos soldados ajusticiados por el mismo demonio. Dentro de la torre sujetaban a tres soldados llevados por un ataque de espanto a los que no se podía dar calma desde muy de mañana, cuando sucedió todo. Zadí, que poco antes que yo llegó a la escena, me informó sobre lo sucedido esa mañana, entre el tiempo en que llegué a la villa y salí de ella, tal como le contaron los implicados de manera secundaria.
—Don Pedro, ¿cómo de violento y de injusto puede ser el destino? ¿Cómo de cobarde puede ser para permitir que suceda tal cosa? ¿Quién osa trastocar los designios de una buena persona para acabar en semejantes circunstancias? Tan… tan…
Nervioso, entre dudas y sin respuestas que ofrecer, el buen Zadí se derrumbó lanzando un grito al aire, poseído por impulsos apenados para luego abrazarme y terminar por llorar en mi hombro. Se sintió derrotado al ver que la muerte visitó a nuestro amigo inesperadamente para dejarlo decapitado a ojos de todos. Sujeto a un desconsuelo incalmable, sin ánimo que ofrecer ni recibir comenzó a relatar aquello que los soldados, dentro de su trastorno, pudieron contarle.
—Parece ser que esta mañana, en ese preciso instante durante el cual el hilo invisible se lleva la noche y trae la mañana temprana, el maestro hizo acto de presencia en la puerta de la Torre Albarrana —comenzó Zadí a contar desconsolado.
—Ayer hablé con él, me dijo que subiría a Acinipo, es más, le presté un caballo.
—Según me han contado los soldados, montaba un caballo de los hombres del Gran Capitán y eso llevó a sospechas sobre quién era. Ninguno de los guardias lo conocía.
—Claro, el caballo se lo presté yo como te he dicho.
—Esa es la explicación a todo, a todo menos a la embriaguez de uno de los guardias que lo acusó de ladrón.
—Pero, pasaría la noche en algún sitio y volvía para continuar con sus labores en la escuela, recogiendo y ordenando la casa. Sabemos su pasión con las estrellas y saldría de la villa con la intención de esperar la marcha del grueso del ejército.
—¡Acinipo!
—Exactamente, Zadí, allí iría, si ayer mismo quedó en ayudarme con la recuperación del nuevo Setenil e instalarse para continuar con su labor.
—Esta mañana —comentó Zadí recuperando el tono—, quedé en visitar el hospital junto a él, queríamos volver a ver a los amigos que resultaron heridos en la lucha. Íbamos a realizar la visita junto a un médico que doña Isabel trajo desde Lucena. Quedé con el maestro aquí junto a la Torre Albarrana, donde esperaríamos a don Juan, el médico.
—Sí, querido Zadí, pero… ¿cómo sucedió la matanza de la puerta? Toda esta sangre, esos soldados atrozmente descuartizados, el lobo muerto sobre su amo, ¿qué sabes?
—Los soldados le dieron el alto pidiendo se identificase, el maestro les dijo que venía de pasar la noche fuera y que había quedado aquí en la puerta de entrada. Al reconocer los soldados el caballo, dudaron de sus palabras y se percataron de su parecido con los moros apresados. Lo obligaron a desmontar según me han contado, el maestro se resistió un poco y uno de los guardias, que se encontraba borracho, clavó la pica a Enrique sin pudor alguno en el costado. El grito de dolor llamó la atención de otros soldados en la puerta que rápidamente salieron al encuentro, al sentir el pinchazo en el costado, cruzó la cara al soldado con la rienda, este agarró el correaje del caballo y clavó su daga en la pierna del maestro. Enrique cayó del caballo y quedó tendido en el suelo, doliéndose de la herida, sin embargo, en el calor del altercado, el soldado que se encontraba en estado de embriaguez, cortó la cabeza a Enrique con un hacha, así, sin más. Ninguno de los que llegaban al oír el grito lo esperaban, quedaron sorprendidos por la acción de su compañero, la locura primó por encima de la cordura.
—No logro entenderlo, ¿cómo que le cortó la cabeza? ¿Qué motivo tenía? —pregunté perplejo.
—Todo sucedió muy rápido, Justino de Navarra, el soldado borracho, le asestó el golpe ante la impotencia de los otros que se asomaron a la puerta al oír el alboroto, la locura se apoderó de él. Lo que en un principio pareció una comprobación de lo más corriente se tornó en locura, Justino perdió la razón, clavó primero la pica en el maestro, luego hundió su daga en el muslo tras azotar este su cara con la rienda, al caer quedó aturdido en el suelo y aprovechó el borracho para segar su cabeza con un hacha, tomó la cabeza cortada en su mano y la clavó en una pica, luego hundió la pica en el suelo.
—Sí, pero, no comprobaron nada, no pidieron explicaciones al maestro, ¿nada de nada? ¿No se cercioraron sobre si mentía o decía la verdad?
—No, mi señor, así sucedió o así me lo han contado.
—¿Y el lobo?
—El lobo dicen que era el demonio, que no era un animal, apareció de la nada abalanzándose sobre el tal Justino, le mordió la garganta en un santiamén y arrancó su tragadero de un mordisco. Dejó a este de rodillas, viendo la sangre en sus manos con los ojos abiertos implorando al cielo.
—La defensa del amigo abatido, pobre Enrique, pobre lobo, pobres soldados y maldito borracho inconsciente. —Me encontraba aturdido por los hechos que me comentaba Zadí, y por la pérdida de otro amigo más, la primera persona que conocí de Setenil.
—A los otros dos soldados, que salieron en intento de parar al lobo como fuese, no les alcanzó el valor para mucho. Al primero le saltó encima y al caer se desnucó contra una piedra, al segundo lo llevó el pánico en carrera hacia la puerta de la torre y no pudo ni llegar, el lobo lo sorprendió sobre sus pasos lanzándolo contra el suelo después de saltarle a las espaldas. Lo atacó con furia rabiosa, mordiéndole la cara varias veces con saña hasta destrozarla, terminó a bocados con su estómago sacando fuera todo su interior. Luego volvió por el que se desnucó con la piedra y lo mordió hasta casi despellejarlo. Algo endemoniado sí que les pareció el lobo —contó Zadí sobrecogido por el suceso.
—Lo único que estaba ese lobo era rabioso, como lo estoy yo ahora mismo, ¿quién merece morir así? Un hijo de puta como Justino sí, confundido quedó por unos vasos de vino, que el demonio lo recoja. A los otros no les culpo, hay situaciones que se vuelven irreversibles, sin embargo, mucha atención no prestaron mientras su compañero de guardia mató a un hombre. Solo digo que algo podrían haber evitado si llegan a estar atentos y no dejan a un hombre bebido a cargo de la vigilancia.
No encontraba palabras para exponer a Zadí cómo me sentía, no buscaba culpables, de eso se encargó el lobo. El buen ayudante del médico continuó contándome lo sucedido.
—El lobo, tras obtener su venganza, se tumbó en la posición que se encuentra, junto a Enrique, los soldados que quedaron con vida dicen que se durmió y ahí quedó, cuentan que intentaron contener al lobo tras su ataque contra los guardias pero a uno mordió en un brazo, a otro arrastró de una pierna y al último que intentó sujetarlo lo acorraló contra la pared con los hocicos ensangrentados y babeando espuma blanca con los ojos inyectados en sangre, terminó por erguirse sobre él, sosteniéndose a dos patas, mirándolo de cerca a los ojos y pidiendo explicaciones. Lo dejó petrificado, perdonando su vida, luego se fue gimiendo al lado de su amo, se murió sin nada que le hiciese daño, murió porque quiso morir, porque se fue el último amigo que le quedaba y decidió acompañarlo en el camino.
—Murió porque mataron lo que le quedaba en este Reino, murió de dolor y pena, ¡me cago en los muertos de Justino!
Zadí calló y nada dijo, se acercó al cura nuevo y ayudó en lo que mejor sabía, limpiar heridas y sanarlas, a los muertos que los entierren los soldados. Ordené que baldearan con agua la entrada a la villa, que recogieran los restos de los allí muertos y que enterrasen a todos, al maestro pedí que lo asearan y enterraran junto al lobo, creo que él lo hubiera deseado así.
“No hay más muerte que la que te llega vivo”.
J. García, maestre de campo en Flandes.
Los tres soldados que sufrieron el ataque del lobo sanaron con el tiempo, hoy son buenos vecinos junto a sus familias, tienen sus casas en tierras del Higuerón, Rodrigo Montero, Pedro del Barco y Francisco Quexada. Ninguna culpa tuvieron con nada de lo ocurrido aquella triste mañana en la Torre Albarrana, nada pudieron hacer para evitar la muerte de tres inocentes y un buen animal por culpa de un soldado borracho. Todos los años en el día de los muertos llevan flores hasta la tumba donde se encuentran enterrados los restos de Enrique y del lobo, igualmente a sus dos compañeros, a Justino lo quemaron ese maldito día por mala persona y peor compañero.
“Con el sigilo de la luna en el estanque
me sumergí en el silencio de tu amor.
No lo denunció el vigía de la noche
pero tú lo percibiste en la oscuridad”.
Shakîr Wa´el
Don Fernando en su llegada al sitio quedó abatido por lo ocurrido esa sangrienta mañana, como si fuese un espectador más del final de una tragedia griega escrita por Eurípides, esperando una zona tranquila y preservada de sangre y encontrándose al héroe anónimo víctima del destino, protagonista sin heroicidad como los del dramaturgo de Salamina. El rey reflejaba en su rostro el dolor y la rabia que contenía en su interior, no era ese el primer ejemplo que debían dar los suyos, menos aún asesinando a una persona querida y respetada en la zona. Zadí, que nos acompañaba en una habitación de la Torre Albarrana, miraba en silencio por la pequeña ventana que daba a la plaza bajo El Lizón, días antes nos disparaban por esa misma abertura, hoy ofrecía paz donde antes hubo guerra. Don Fernando inició una conversación apagada, triste, con tonos de amarga despedida.
—Pedro, deja todo este lugar en orden hasta la llegada de don Francisco Henríquez, luego reúnete en cuanto regrese la reina de Sevilla con nosotros.
—Así será, señor.
—Procura que los que aquí queden sean leales a la Corona, merecedores de su suerte y respetuosos con nuestras leyes. No cabe la duda en la ejecución, amigo, ante quien ose sublevarse le advertís con la espada del Reino.
—Se hará como ordenáis, don Fernando.
—Cuando terminemos de doblegar Ronda bajaremos en dirección a la costa para establecer al ejército y acometer Málaga llegado el momento. Si necesitas de rapidez en respuestas y no llegan con tiempo, encárgate por tu propia cuenta y saber, como te he dicho, actúa con firmeza. No obstante, cuídate, siento que este final sea tan cruel para ti que no mereces más desconsuelo, ya con el sufrido bastante llevas por dentro.
Con esas palabras se alejó el rey, nunca volvería por Setenil, nunca que yo supiese. Los rumores que rodeaban a los reyes eran muchos y uno de ellos era que el rey, hasta su muerte, visitó cada cierto tiempo la iglesia del Real de San Sebastián, siempre en secreto. No dudo que así fuera, pero tampoco doy certeza de ello, aunque se cuenta que sí existe una prueba que lo corrobora, una corona real tallada donde siempre se sentaba, en la esquina del banco de la última fila. Los reyes disponen a su antojo del tiempo y don Fernando pasó años por aquí cerca, puede que alguna vez visitara el sitio, es su hijo quien está enterrado bajo la iglesia, ¿quién puede poner en duda tal afirmación?
En la mañana del veintiocho de septiembre de mil cuatrocientos ochenta y cuatro, parte con destino a Ronda el ejército desplazado a Setenil. Pasarán ocho meses hasta la entrega del sitio al rey don Fernando. Sitiada y dominada, la resistencia se hace fuerte tras sus murallas, manteniendo cautivos a más de doscientos prisioneros cristianos, lo que prolonga el tiempo de conquista. Los reyes, ante la reciente batalla de Setenil, prefieren la espera a la sangría de un asalto por la fuerza, los aledaños de la muralla se convierten en próxima parada para el pueblo andante que sigue a la tropa, lugar donde ubicarán su nuevo lugar de faena.
“Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida
cómo se viene la muerte,
tan callando;
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parecer,
cualquiera tiempo pasado
fue mejor”.
Jorge Manrique