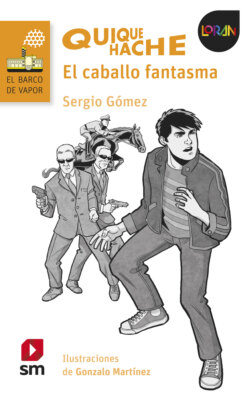Читать книгу Quique Hache - El caballo fantasma - Sergio Gómez - Страница 4
2
ОглавлениеJuan XXIII era un papa que tenía un sobrenombre, le decían El Bueno. En el barrio, a una cuadra de mi casa, Juan XXIII era el nombre de un parque alargado que corta varias cuadras, entre las calles Dublé Almeyda y Castillo Velasco. En el parque existe un anfiteatro que casi nunca se ocupa. Fui solo una vez con mi papá a ver una obra de teatro a ese lugar. Era una obra griega y yo tenía la esperanza de que fuera igual que las películas de romanos, pero me equivoqué y me aburrí, aunque no le dije nada a mi papá para no decepcionarlo.
Cuando entré al parque, un automóvil elegante se detuvo en la calle. Bajó un hombre alto y muy serio que se acercó hasta mí. Me preguntó no muy convencido:
—¿Usted es el detective?
Para tranquilizarlo, le respondí enseguida, sin titubear:
—Señor Malverde, yo sé que le parezco un poco joven para la profesión, pero estoy bien calificado y tengo buenos antecedentes...
El hombre, sin mover un músculo de la cara, me detuvo y dijo:
—No soy el señor Malverde, soy su chofer; él lo espera en el auto. Prefiere conversar allí, es más privado —indicó el auto estacionado un poco más allá.
Volvimos por el camino de piedras hasta la entrada del parque. Subí por la puerta trasera y me encontré cara a cara con Chucho Malverde. Se parecía a mi papá; tenía más o menos la misma edad, pero en versión desordenada, con la ropa colorinche sin planchar y despeinado, como Albert Einstein.
—Harto joven para ser un detective —fue lo primero que dijo Chucho recostado en el asiento, tomando una copa de un bar que salía del respaldo del asiento delantero. Debía estar cerca de los cincuenta años, pero pretendía verse mucho más joven con bluyines y unas enormes botas rojas de vaquero. Cuando me quedé pegado mirando las botas, él dijo:
—Son de cuero de serpiente del desierto de Sonora.
No tenía idea de qué estaba hablando, pero puse cara de entenderlo todo. Prosiguió:
—Tenía guardado un recorte de diario donde un tal Quique Hache ofrece servicios de detective, supongo que eres tú.
—Él mismo —respondí con algo más de confianza para disimular mejor.
—Entonces, tengo un trabajo para ti. La única forma de explicarte el asunto es que me acompañes al Club Ecuestre de La Reina. No es muy lejos.
—¿Ahora? —pregunté.
—Te llevamos y te traemos de vuelta hasta aquí.
El automóvil era gigante y poderoso. Aceleró por las tranquilas calles de Ñuñoa ese domingo por la tarde. El aspecto relajado y desordenado de Chucho me daba confianza. No parecía un millonario. Mientras subíamos hacia La Reina me resumió su vida.
Su papá, don Aladino Malverde, trabajó toda su vida. Comenzó con un pequeño negocio en la Estación Central que luego se convirtió en el primero de los supermercados Orión, que ahora estaban por todas partes. De la pobreza pasó a la riqueza, con mucho esfuerzo y trabajo. Chucho era su hijo mayor y lo educó en los mejores colegios. Cuando terminó la Enseñanza Media, lo enviaron a estudiar a Inglaterra, a un college muy caro y exclusivo donde tenía como compañero de curso al príncipe Carlos de Inglaterra, el mismo al que se le murió la señora en un accidente automovilístico. Chucho nunca fue un buen estudiante, pero se llevaba bien con todo el mundo; tenía muchos amigos y disfrutaba la vida. El príncipe y él compartían la misma pasión: los caballos.
Nunca terminó los estudios, pero se quedó en Inglaterra mucho tiempo, hasta que don Aladino, su padre, lo mandó a llamar de vuelta a Chile por dos motivos: uno, para que se hiciera cargo de la cadena de supermercados junto a su hermano Esteban; y dos, porque según los doctores que lo atendían, a don Aladino le quedaban pocos meses de vida. Chucho no tuvo otra opción y debió regresar a Santiago. Antes de volver a Chile, el príncipe Carlos le regaló una montura impecable y muy cara.
Chucho y su hermano, que sí entendía de negocios, se dividieron la administración de las empresas. De las obligaciones nuevas que adquirió, la única que le gustó fue hacerse cargo del Club Ecuestre en La Reina. La equitación y los caballos eran lo que más interesaba a Chucho Malverde. Todas las tardes subía al club a cabalgar, mostrando la montura inglesa que le regaló el príncipe Carlos, a quien él llamaba «Charles».
El automóvil comenzó a subir por avenida Larraín, hacia la cordillera. La montaña era un gigante tremendo, manchado de nieve en la cima. De pronto, el automóvil dobló, enfrentó un portón que se abrió automáticamente y entró. En el interior, el terreno era plano pero con distintos niveles; había canchas de pasto y árboles por donde cabalgaban jinetes. Abajo se veía la ciudad de Santiago cubierta por el smog.
—Quiero mostrarte algo —dijo Chucho cuando bajamos del auto. Caminamos por detrás de una casa hacia otros patios llenos de jardines. Nos detuvimos en una placa de cemento. En el lugar, la tierra estaba removida y había una fosa apenas cubierta con una sábana de plástico amarilla. Chucho abrió los ojos, respiró profundamente, y luego de botar el aire dijo:
—Desde hace tres días, esta tumba está vacía.