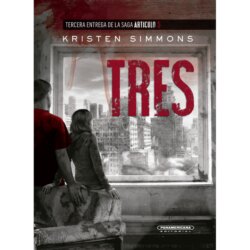Читать книгу Tres (Artículo 5 #3) - Simmons Kristen - Страница 3
ОглавлениеCapítulo 1
EL SUEÑO VENÍA CAMBIANDO. Incluso dormida podía sentirlo.
Antes solíamos ser mamá y yo. Íbamos tomadas del brazo por el medio de nuestra calle desierta, dirigidas hacia el mismo destino violento: hogar, soldados y sangre. Siempre sangre. Pero ahora había algo diferente, algo fuera de lugar que me inquietaba, como lo hace un acertijo que uno no logra resolver.
El asfalto seguía resquebrajado. Nuestro vecindario a la espera, mudo y sombrío. Cada una de las puertas delanteras de las casas en ruinas estaban selladas con un aviso que contenía los estatutos, como si fuesen una advertencia de la peste. En lo alto, un pálido cielo soso se extendía de berma a berma, y yo estaba sola.
Luego, a mi lado, donde debería estar mi madre, aparecía Chase.
No el Chase de ahora, sino el niño que conocí hace milenios: con el pelo negro desgreñado, los ojos audaces de una criatura de ocho años, y los calcetines blancos a la vista bajo los jeans que ya le quedaban cortos. Corría disparado calle abajo y yo corría tras él riendo como una tonta.
Chase era veloz. Eludía todos mis intentos por atraparlo con las puntas de mis dedos a centímetros de su camiseta que se ondulaba con el viento. Su risa me llenaba de algo cálido y a la vez lejano. Por un rato todo era regocijo.
En un instante el cielo se tornó violáceo, y el abandono con el que Chase pateaba la piedra calle abajo me preocupó. El chico era muy joven para entender lo que estaba ocurriendo. Con urgencia lo tomé de la mano. “Toque de queda”, le dije. “Debemos ir a casa”.
Pero se resistió.
Intenté arrastrarlo, en vano. Su pequeña mano se escapaba de las mías. La oscuridad creciente extremaba mi miedo.
Ellos ya venían. Podía sentir sus pasos dentro de mi pecho.
Oscureció, cayó la noche, y se hizo negra como el carbón e igualmente densa. Ya no se veían las casas, y lo único que quedaba era ese niño inocente a mi lado y la calle resquebrajada sobre la que caminábamos.
Se acercó un soldado con el uniforme impecablemente planchado, su porte delgado y resuelto, demasiado conocido, incluso a la distancia. Su pelo rubio radiante, como un halo en la noche sin luna.
Sabía lo que venía, pero de todos modos mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo hasta el fondo de mi estómago. Intenté echar atrás al niño para alejarlo del hombre que había matado a mi madre. “No le pondrás un dedo encima”, le dije a Tucker Morris, pero la verdad es que ninguna palabra salió de mis labios. Con todo, el alarido que hacía eco en mi cabeza pareció acelerar los pasos de Tucker, y de repente, ya estaba sobre nosotros, a un metro, apuntando su arma directo a mi frente.
Le grité al niño para que corriera, pero antes de que yo pudiera hacer lo mismo, mi mirada se topó con la del hombre.
No era Tucker. Tenía ante mí a otro soldado, con la piel pálida y los ojos muertos largo tiempo atrás, y con un hueco en el pecho por el que brotaba sangre: el soldado que habíamos matado para escapar del hospital en Chicago. Harper.
Solté un grito ahogado, trastabillé y caí de espaldas. El niño a mi lado quedó expuesto al arma.
Harper disparó. Escuché un ruido seco que estremeció el mundo y partió en dos la calle. Cuando se hizo el silencio, el pequeño yacía inmóvil, con un hueco del tamaño de un puño en las costillas.
Desperté de un sobresalto, preparada para la lucha. La imagen del soldado —Harper—, contra quien Chase había disparado cuando rescatábamos a Rebecca del hospital de rehabilitación en Chicago, se desvaneció, pero dejó un pegajoso residuo que me hizo imposible conciliar de nuevo el sueño.
Mi respiración fue regresando a la normalidad. Cuando se estabilizó, registré los sonidos del sueño: respiración profunda y el ocasional ronquido. El suelo duro sobre el que descansaba mi espalda me recordó que, para variar, nos habíamos refugiado en una casa abandonada tras dormir tres noches seguidas en la playa. La luna pesada, casi llena, entraba por la ventana sin cristal y facilitó ajustar mis ojos en la oscuridad. El espacio que ocupaba Chase a mi lado estaba vacío.
Me deshice de la toalla playera que cubría mis piernas. Había seis cuerpos durmientes desperdigados por el suelo. Gente que, como yo, había venido a la costa en busca del único refugio conocido para quienes huían de la opresión de la OFR, solo para encontrarla derruida. Por algún milagro, ciertas huellas que se alejaban de los escombros indicaban un camino a seguir y un pequeño grupo de nosotros las siguió al sur, y dejó atrás a quienes habían sido heridos durante el ataque a Chicago. Nos esperaban en un minimercado en la periferia de la explosión, vulnerables, con apenas unos pocos combatientes para defenderse, escasa comida y menos pertrechos.
Me tomó un buen par de minutos sacudirme del todo el sueño y recordé que Tucker no estaba con nosotros, que tres días atrás se había ido con los transportadores para hacerles saber a los otros grupos de la resistencia lo que había ocurrido con el refugio. Se suponía que se pondrían en contacto tan pronto alcanzaran el primer bastión. Aún no teníamos noticias suyas.
Yo quería que se largara, pero el tipo seguía allí. No podía respirar tranquila cuando él andaba por allí, y eso a pesar de la ayuda que nos había brindado durante las últimas semanas. Al menos cuando lo tenía cerca podía vigilar sus acciones. Ahora era igual que haber dejado caer un cuchillo afilado con los ojos cerrados y esperar que la hoja no cayera encima del pie.
Alguien estaba mascullando algo. Quizá Jack, uno de los sobrevivientes de la resistencia de Chicago. El tipo no venía bien desde que la Milicia Moral bombardeó los túneles y que por poco nos entierra vivos a todos. Su cuerpo delgado yacía cuan largo era justo a la entrada, y un tipo de Chicago, al que llamaban Rat, tan bajito como era alto Jack, dormía recostado de lado tras el primero. Sean se había dormido recostado contra un sofá desvencijado, con la cabeza caída y las palmas de las manos abiertas sobre el regazo como si estuviera meditando. Tras él, Rebecca, enroscada sobre los cojines, con las muletas metálicas en sus brazos ocupando el lugar del muchacho que a todas luces querría estar allí.
Aunque Rebecca debería haberse quedado en el minimercado con los heridos, insistió en seguir adelante. El ritmo fue duro para su cuerpo, pero no se quejó. Eso me preocupaba. Era como si quisiera demostrar algo.
Los otros dos, que estaban echados en el comedor, eran de la resistencia de Chicago y no habían perdido la esperanza de que, de alguna manera, sus familias hubieran sobrevivido el ataque al refugio y que por tanto hubieran escapado y huido al sur.
Oí afuera el rumor de ramas chasqueando. Me levanté en silencio y me acerqué a la puerta abierta eludiendo los cuerpos. El aire olía a salitre y a moho, a frescura y a podredumbre al mismo tiempo. Tras los bancos de arena susurraban el océano, el flujo y reflujo de las olas, la sordina de los altos pastizales entre la playa y este decrépito pueblo costero donde habíamos acampado. Se llamaba DeBor… algo. El aviso de “Bienvenidos a…” había sido, años atrás, víctima de los tiros de práctica de alguien, y pequeñas perforaciones de balines de cobre hacían ilegible el lado derecho.
Alguna vez, DeBor… algo fue un lugar de lujo. Los portones que impedían ingresar a los pobres se habían venido abajo, pero ahí seguían, arrumados al lado de la garita de seguridad ahora reducida a cenizas. Durante la guerra, allí hubo disturbios, como ocurrió en muchos de los barrios más ricos. Lo que quedaba de las otrora coloridas casas de playa, ahora vacías, eran ruinas: negros andamiajes como dedos calcinados apuntando al cielo, cimientos a medio caer sobre sus pilotes expuestos, paredes mudas cubiertas de capas de sal marina y arena y tablas entrecruzadas que clausuraban las ventanas que aún quedaban. En algún lugar cercano, una oxidada puerta de mosquitero verde golpeaba contra el marco.
Escuché otro crujido que provenía del último escalón del porche a la entrada de la casa. Era Billy, todo hueso, codos y omoplatos, encorvado sobre sus rodillas. Le quitaba la corteza a un palo y no pareció darse cuenta de mi llegada.
Fruncí los labios. Si Billy estaba de guardia, amanecería pronto. Billy había relevado a Chase antes en la noche. Pero Chase no estaba aquí. La toalla sobre la que durmió la habían arrojado cerca de la ventana, al lado de una bolsa de basura que contenía todos nuestros haberes: dos tazas, un oxidado cuchillo de cocina, un cepillo de dientes y un poco de cuerda que recuperamos de los escombros.
Billy apenas si se movió cuando crucé el porche en punta de pies para sentarme a su lado.
—¿Una noche tranquila? —pregunté con cautela.
Apenas si levantó un hombro por toda respuesta. La lucecita roja del radio de banda ciudadana, que rescatamos de uno de los camiones de transporte, titilaba sobre el escalón entre sus botas remendadas. El radio era metálico y cabía de sobra en una caja de zapatos. No era tan cómodo como uno de mano, pero tenía potencia suficiente para comunicarse con el interior.
O por lo menos eso creíamos, que tenía potencia suficiente. Se suponía que la luz roja pasaba a verde cuando entraba una llamada, pero eso aún no había ocurrido.
Volví a mirar a Billy. Había guardado silencio desde que nos reencontramos en las ruinas del refugio. Sabía que esperaba que Wallace, alguna vez líder de la resistencia de Knoxville —y más importante, su padre adoptivo—, aún estuviera vivo, que estuviera entre los sobrevivientes cuya senda habíamos seguido. Pero eso era imposible. Wallace había muerto entre las llamas en el Wayland Inn. Todos vimos arder el hostal.
—Todavía queda un poco de guiso enlatado —le dije.
Me moría de hambre. Las raciones se estaban acabando. Hizo una mueca y continuó pelando el palo con las uñas, como si fuera la actividad más fascinante del mundo.
Billy era capaz de acceder al servidor de la MM, por lo que un palo no era tan interesante.
—En fin, vale. Uno de los tipos encontró unos espaguetis, tú…
—¿Acaso dije que tenía hambre?
Alguien que dormía cerca de la puerta de entrada se movió. Billy llevó de nuevo el mentón al pecho y ocultó sus insolentes ojos castaños tras una cortina de pelo grasoso.
El silencio entre los dos se extremó. Él había perdido un padre, cierto, y yo sabía lo que se sentía, pero no fuimos nosotros quienes matamos a su padre.
Al menos no, como sí matamos a Harper.
Un escalofrío me puso los pelos de punta, a pesar de la temperatura agradable.
—¿Hace cuánto se marchó Chase? —le pregunté.
Volvió a encogerse de hombros. Muy molesta, me puse de pie y di vuelta a la casa camino a la playa esperando que Chase hubiera tomado ese rumbo. Hacia la derecha había menos pasto, de manera que cogí por ese lado y casi me doblo de dolor cuando, al empezar a subir una duna, sentí como si me hubieran enterrado un clavo en las espinillas. Mis propias piernas se habían convertido en un campo de batalla: magulladuras amarillas y púrpuras de la explosión en Chicago, ampollas por las botas y verdugones como monedas en tobillos y talones por el roce de la grava que se había metido entre mis calcetines. Pero al coronar la duna, todo el dolor cayó en el olvido.
Un estallido de estrellas se reflejaba en el océano oscuro, estrellas puras y encendidas como diamantes, sin luz de ciudades o base alguna que robasen su belleza. El punto exacto donde agua y horizonte se encontraban, sumido en la oscuridad más profunda y en un murmullo vivo, como un corazón palpitante.
La inmensidad de todo me devoró. La brisa fresca jugaba con las puntas de mi pelo con la misma inocencia distraída con la que mi madre jugaba con mis flecos cuando hablábamos. En momentos así era cuando más la extrañaba. Esos espacios tranquilos, sin nadie más por ahí merodeando. Cerré los ojos y fue casi como si la tuviera de vuelta.
—Todavía ni el menor rastro. Nada desde ayer en la madrugada —dije en voz alta, esperando que mi madre me oyera. No sabía si así funcionaban estas cosas. Todo lo que sabía era que añoraba que ella me escuchara y que yo pudiera escucharla de vuelta, aunque solo fuera una única última vez. Hundí mis talones en la arena—: Ni una palabra de nuestra gente en el minimercado. Chase cree que probablemente su radio sacó la mano. Ya estaba en las últimas cuando nos separamos. —Suspiré—. Nada, tampoco, sobre el equipo que enviamos al interior.
Cada uno de los que estábamos en busca de sobrevivientes se turnaba la carga del radio, ansiosos de noticias sobre cualquiera de los otros puntos de resistencia. Nadie se atrevía a pronunciar la posible verdad: que nuestro equipo bien podía haber sido capturado; que las posibilidades de que alguien hubiera podido escapar del refugio eran mínimas; que nuestros amigos y familias se hubieran ido para siempre.
—Imagino que no podrías decirnos si alguien sobrevivió —dije—. Supongo que eso sería como hacer trampa.
Abrí los ojos y levanté la cabeza al cielo en busca de cualquier señal en clave de las bombas que habían derruido nuestro santuario. Pero las estrellas permanecieron mudas.
Antes de la guerra, me acostumbré tanto al ruido que ni siquiera lo oía. Autos, luces, el runrún del refrigerador. Gente. Gente por todos lados… cruzando la calle, hablando por sus teléfonos, llamando a sus amigos. Pero cuando mediante la Ley de Reformas se decretó que la energía eléctrica se suspendiera para el toque de queda, las noches se sumieron en el silencio. Tal era el silencio, que era posible escuchar a los ladrones entrando en casas que quedaban a dos cuadras de distancia, y luego las sirenas y los soldados que venían a arrestarlos. Tal era el silencio, que podías escuchar el corazón latir y el crujir del suelo cuando te metías bajo la cama rezando para que no vinieran por ti también.
El silencio ya no me asustaba. Incluso le daba la bienvenida porque me fortalecía, me hacía más consciente. Pero en momentos así, hubiera dado cualquier cosa por traer el ruido de vuelta a casa. Gritar a voz en cuello: “¡Aquí estoy! ¡No me han derrotado!”. Hacerles saber a todos los que todavía entonces podían dormir tranquilos porque aún creían que la MM era, a lo sumo, nuestra gracia redentora, o en el peor de los casos, un mal necesario, lo que había ocurrido conmigo, lo que habían hecho con mi madre.
Un ruido en la arena a mi espalda me sacó de mis reflexiones. Volví la mirada hacia un árbol a mi izquierda y forcé la visión en la oscuridad aferrando un tenedor en mi bolsillo que había recogido antes en la calle.
—¿Quién está ahí? —pregunté tras un momento.
Una figura conocida surgió bajo las ramas de hojas cubiertas de rocío.
—No quise interrumpir.
Sentí alivio y al mismo tiempo se me encendieron las mejillas. Debí haberme cerciorado, antes de lanzarme a un monólogo en solitario.
—¿Me estás espiando? —le pregunté con mis puños en las caderas.
Se rio y dijo:
—Jamás.
La arena se movía bajo cada paso que lo acercaba, y por un instante, la noche a espaldas de Chase pareció vacilar y lo vi de vuelta en las ruinas del refugio, escarbando bajo las pilas de maderos rotos y metales retorcidos con las manos desnudas. Tan arruinado como estaba arruinado el refugio porque echaba en falta a su tío, porque su última esperanza de un refugio para nosotros había desaparecido. Sin embargo, la imagen se disolvió con la misma rapidez que la había conjurado, y sentí un bulto en la garganta y húmedo el cuero cabelludo.
Me sacudí el pelo.
No pude verlo con claridad sino hasta cuando estuvo a mi altura, sobre el banco de arena y al alcance de mis brazos. El negro pelo que le crecía tan rápido ya empezaba a montársele sobre las orejas, y en el mentón se notaban los días que llevaba sin afeitarse. Solo llevaba puesta una camiseta blanca que parecía brillar a la luz de la luna y unos jeans manchados de hollín y grasa, rotos en las rodillas, y se desflecaban sobre el empeine de sus pies desnudos. Las botas las llevaba amarradas de los cordones y colgaban de una mano.
Así, sin más, olvidé todas las imágenes que ensombrecían mis reflexiones. Olvidé cómo había despertado y lo que soñé. Algo se movía dentro de mí, y se agitaba cada vez que sus negros ojos cristalinos se posaban sobre los míos.
—Hola —dijo.
—Hola. —Sonreí.
Habíamos pasado poco tiempo solos durante los últimos tres días, y cuando lo estuvimos, Chase permanecía consumido en su búsqueda, a un millón de kilómetros de mí.
Ahora no lo sentía tan distante.
Lo abracé por la cintura, introduje un dedo en la hebilla de su correa y lo acerqué a mí.
Dejó caer sus botas, y estas hicieron un ruido sordo al chocar con el suelo. Las yemas de sus dedos buscaron mi rostro y acariciaron mis pómulos. Tenía la piel curtida, pero su roce era suave. Poco a poco las caricias descendieron por mi nuca y mi columna, y me aproximaron a él cada vez un poco más, hasta que sus manos reposaron en mi cintura.
Contuve la respiración perfectamente consciente de sus caderas contra mi estómago y la soltura con la que sus hombros se rindieron bajo las palmas de mis manos, al tiempo que acercaba su rostro al mío. Invadí el espacio que nos separaba de manera que ya no fuéramos él y yo, sino solo uno, una sola forma en la oscuridad, un único aliento. Dentro, fuera.
Sus labios rozaron los míos, como memorizando su forma, con inocencia al principio, pero luego con algo más, hasta que desapareció el mundo para nosotros. Sus ojos cerrados y a la deriva, y su abrazo cada vez más fuerte, como si pudiera recogerme entera dentro de sí.
Escurrí mis manos bajo su camisa y sentí la piel arrugada de una herida en la parte baja de la espalda. Se puso tenso, como cuando recordaba cosas que no quería recordar.
Una nube que cubría la luna ocultó su rostro. A veces se sentía como si el pasado empujara a Chase hacia un lado mientras que yo lo empujaba hacia otro.
En ocasiones el pasado ganaba.
Encontré el punto donde los fuertes tendones de su cuello se unían a sus hombros y lo besé allí, un lugar que siempre lo entretenía. Expulsó el aire de sus pulmones con una áspera exhalación.
—Sabes a sal —le dije con la voz más firme que pude para darle algo a qué aferrarse—. Necesitas un baño.
Distendió muy ligeramente los músculos.
—Quizá debieras bañarte conmigo —dijo y sentí su sonrisa en mi cuello—. Asegurarte de que yo no deje algún lado sin lavar.
Sentí mariposas en el estómago.
—Quizá, quizá…
Chase se detuvo. Solté una risita, pero de solo pensar en los dos juntos se me secaba la garganta.
—A todo esto, ¿qué haces aquí? —pregunté después de un rato.
Se enderezó y mis mejillas se acomodaron a la altura que les correspondía en su pecho.
—No podía dormir —dijo—. No estoy bien de la cabeza.
Lo oí suspirar y rozar con los nudillos la quijada sin afeitar. Entrelacé mis manos tras su cintura para amarrarlo a mí.
—Puedes contármelo todo —dije.
Se separó, y a pesar de que intenté retenerlo, era obvio que necesitaba estar solo. Además, por primera vez sentí frío desde que salí a la playa. El aire había cambiado… Ahora se me antojó lúgubre y húmedo.
En el silencio que se hizo, volví sobre mi sueño: Chase de niño, tendido en el suelo, sangrando. La inquietud de nuevo se apoderó de mí. Quise poder leer su mente para saber qué decirle y no sentirme tan impotente.
—Jamás hubiera venido con nosotros… ese soldado, comoquiera que se llamara —dijo con fuerza suficiente como para que yo diera un salto.
—Quieres decir Harper.
Me miró… La pregunta era evidente.
Se me revolvió el estómago. ¿Acaso era verdad que no habíamos dicho jamás su nombre? Yo lo oía cien veces diarias en mi cabeza… una y otra vez, como flagelándome la espalda. Pero Chase y yo no habíamos pronunciado su nombre en voz alta ni una sola vez. No habíamos hablado de lo que ocurrió en Chicago para nada, y yo quería hacerlo. Necesitábamos hacerlo. No podíamos seguir como si no hubiera pasado nada.
Dio un paso atrás.
—Harper era el soldado —dije deprisa—. El del centro de rehabilitación en Chicago. El que tú… ya sabes.
Le pegaste un tiro.
Su semblante cambió. Toda su postura cambió. Se crispó como no lo había visto desde cuando me contó sobre la muerte de su madre. El recuerdo bastaba para revolverme el estómago.
—¿Harper se llamaba?
—Yo, sí… Leí su placa —dije con mis brazos cruzados sobre el pecho… hasta que los dejé caer a los costados.
Chase se dirigió de vuelta a la casa donde habíamos acampado, y al seguirlo, levantó una mano. Algo semejante al pánico me sobrecogió el pecho. La arena bajo mis pies pareció temblar.
—Chase, yo…
Se dio vuelta. Forzó una sonrisa que luego se disipó.
—Tenemos que seguir adelante. Si hoy vuelve a llover, ya nunca más encontraremos a los otros.
—Espera…
—Es por mi tío —insistió, como si yo de alguna manera hubiera dado a entender que deberíamos dejar de rastrear a los sobrevivientes. Me encogí de hombros.
—Él me acogió cuando mamá y papá faltaron —me explicó, como si yo no supiera… como si yo no hubiera estado allí cuando su tío vino a recogerlo tras el accidente automovilístico en el que murieron sus padres—. Él es toda la familia que me queda, Ember.
Sus palabras fueron como una cachetada.
—¿Yo no cuento?
—Él es mi tío —repitió, como si eso explicara todo.
—Te abandonó cuando tuviste dieciséis años —le dije—. En una zona de guerra. Te enseñó a luchar, a robar autos, y luego se largó.
Las palabras quedaron colgando entre los dos. Enseguida deseé no haberlas dicho. Ni siquiera sabíamos si su tío Jesse había estado en el refugio, mucho menos si todavía estaba vivo. No importaba qué hubiera hecho. Chase lo apreciaba, lo quería, y por tanto no era bueno desacreditar su memoria.
—No fue su culpa —respondió, concentrado ahora en la superficie del agua—. Hizo lo que tenía que hacer.
Entonces volvió un pasado distinto: sobre una colina en una base de piedra gris, amargos zarcillos de humo blanco subiendo al cielo, y un arma en mi mano.
“Soy un excelente soldado. Hice lo que tenía que hacer”.
Mis nudillos blancos, las uñas enterradas en las palmas de las manos. Tucker Morris había dicho justamente esas palabras tras confesar el asesinato de mi madre. Chase no podría usarlas; no se parecía para nada a Tucker. Sabía que no todo se puede excusar.
Pero a la vez, también entendía a Chase, entendía por qué lo intentaba. Si bajaba la guardia, si se detenía, cada decepción, cada gramo de vergüenza le pesaba como a un hombre que se hunde en arenas movedizas. De manera que nunca se detenía. Apenas si dormía. Se esforzaba a fondo. Como si pudiera correr para siempre.
Me tragué el nudo en la garganta.
—También tú hiciste lo que tenías que hacer.
Se levantaba la bruma con el amanecer, y a la pálida luz de las últimas estrellas pude discernir sus ojeras, el anillo húmedo en torno al cuello de la camiseta, y sus puños, dentro de sus bolsillos.
Con cuidado, me aproximé a su hombro. Sentí los recios músculos tensarse bajo la palma de mi mano segundos antes de batirse en retirada.
—Debemos irnos ya —dijo rehuyendo mis ojos—. Tenemos que salir temprano.
Mi mano cayó vacía, a mi costado.
“Vuelve a mí”, quise decirle. Pero era como el niño en mi sueño, que se alejaba corriendo y que no importaba cuánto esfuerzo hiciera por detenerlo, siempre lograría escapar de mis manos.
—Vale —dije—. Despertemos a los demás.