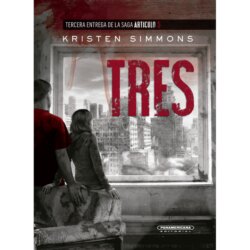Читать книгу Tres (Artículo 5 #3) - Simmons Kristen - Страница 4
ОглавлениеCapítulo 2
CHASE TENÍA RAZÓN: seguiría lloviendo.
La noche estaba iluminada por una larga franja rosada en el horizonte por donde luego asomó un espectral sol amarillo y pálido. El aire se hizo tangible, espeso al respirar, húmedo en contacto con la piel. Casi tan denso como el silencio de Chase.
Deseé no haber pronunciado nunca el nombre de Harper… Quise no haberlo leído en su maldita placa de identidad. Anhelé borrarlo de mi mente, pero cuanto más me esforzaba, más nítido se dibujaba su recuerdo: su impecable uniforme azul; el rosa subido de sus mejillas; el joven soldado que casi se nos une en aquel hospital de rehabilitación en Chicago, antes de que fuera presa del pánico. Odié que hubiera entrado en pánico, que se hubiera interpuesto en nuestro camino y que hubiera amenazado con entregarnos; que nos hubiera apuntado con su arma y que hubiera hecho que Chase tuviera que dispararle, porque Chase jamás lo habría hecho de no haberse visto obligado.
Era culpa del propio Harper que estuviera muerto.
Los tentáculos negros de culpa que apretaban mi pecho cedieron un poco, pero dejaron algo viscoso en su lugar.
Me reproché pensar de esa manera: que Harper, además de soldado, fuera de carne y hueso, como nosotros.
Tal y como Tucker que, aunque se hubiera redimido de sobra, no por ello dejaba de ser el asesino de mi madre.
Sacudí la cabeza para despejarme. Viajar por esa carretera me enloquecía. Estábamos en guerra, tanto como cuando la guerra que inició todo, y si Harper hubiera escogido el lado correcto, aún estaría vivo.
Por lo demás, mi problema con Tucker no estaba resuelto, y seguía pendiente.
Para cuando llegamos a la casa, ya los otros empezaban a alistarse, y me alegró tener algo con que distraerme. Empacaron sus cosas rápido porque no había mucho que empacar, y así, tras un par de palabras a medio mascullar, salimos de allí, camino al sur, en la misma dirección en que veníamos viajando desde que avistamos los rastros tres días atrás. El tiempo apremiaba. Les habíamos dicho a los heridos que estaríamos de vuelta en el minimercado a más tardar en cinco días. Cierto, el regreso sería más rápido sin tener que seguir rastros, pero igual, el tiempo se acababa.
Escudriñábamos la arena en busca de la menor marca. Cada resto de basura flotando en los bajos. Cualquier cosa podía dar indicios de lo que necesitábamos. Una huella o una lata de comida. Nadie quería regresar al minimercado con las manos vacías. Pero había transcurrido una hora larga y no había prueba alguna de sobrevivientes.
Cuando fue mi turno para cargar el radio, lo guardé dentro de la bolsa de basura que llevaba al hombro para protegerlo de la lluvia cuando arreciara. Con la nueva responsabilidad, caí en la paranoia. Convencida de que iba a perder la llamada, abría la caja con el radio cada dos minutos, solo para ver que la luz roja no daba paso a la verde.
Fue el olor el que nos llegó primero. La brisa que anticipaba la tormenta arrastraba un hedor putrefacto, a muerte.
—¿Qué es eso? —preguntó por fin Billy, cubriéndose la nariz y la boca con el cuello sudado de su camiseta.
Nadie contestó.
Aflojamos el paso. Chase, Jack y Rat se hicieron a la cabeza, pero Chase fue el único que no sacó su arma del cinto. A mi lado, Sean quiso advertir a Rebecca tocándola en el hombro, pero ella hizo caso omiso y se inclinó con mayor vigor en las muletas para empujarse adelante en la arena.
Jack simuló una arcada.
—Pescado —dijo—. Pescado muerto.
Billy y yo nos adelantamos para ver mejor, pero a medida que nos acercábamos a la cabeza de la marcha, el hedor se hacía más y más nauseabundo. Siguiendo el ejemplo de Chase, hundí mi nariz en el pliegue del codo y luego, cuando una súbita brisa descorrió la niebla, me detuve en seco.
Aquí la arena ya no era blanca y fina como alguna vez fue, sino negra, reteñida por olas de petróleo viscoso durante la marea alta. Charcos tornasolados y relucientes, aún en la escasa luz, llenaban cada depresión en el suelo. Un reguero de animales cubiertos por capas de petróleo yacían a lado y lado del sendero: peces, tortugas, criaturas marinas que no conocía, y aves, plumas blancas apelmazadas en brea, picos abiertos, ojos en blanco. Ni siquiera gusanos ni insectos se los comían.
Así durante kilómetros.
Contuve las ganas de vomitar. La bilis en la garganta me supo a podrido. Imaginé lo que debía ser ahogarse en petróleo, que entrara a los pulmones y cubriera luego las paredes del estómago, viscoso y tóxico. Con un sacudón quise regresar, pero todo lo que quedaba detrás de nosotros era más muerte.
Busqué los ojos de Chase, que miraba al frente, y presentí su dolor por todas estas vidas perdidas.
—Qué asco —susurró Billy.
Permanecimos en respetuoso silencio, atónitos un instante más, y entonces, tras el estruendo ensordecedor de un trueno, se abrieron los cielos.
DE HABER RASTROS EN LA ARENA, la tormenta ya los había barrido, de manera que nos dirigimos tierra dentro peinando arbustos y árboles próximos a la playa en busca de trozos de ropa desgarrada, restos de hogueras, cualquier cosa que indicara que alguien había pasado por allí. Pero las gotas se hicieron cada vez más gruesas. Poco después nuestras ropas ya estaban empapadas, y el estrépito del aguacero ahogó todos los otros ruidos. Solo hasta cuando Chase estuvo de pie a mi lado, noté que intentaba decirme algo.
—Dije que Rebecca se está quedando atrás de nuevo —repitió, al tiempo que yo chequeaba la lucecita roja del radio por enésima vez—. Sean tendrá que llevarla de vuelta al minimercado.
Aparte de Sean y yo, él era el único que seguía pendiente de Rebecca. Al comienzo todos simplemente hacían lo posible por evitarla, como si trajera mala suerte, pero ahora su presencia empezaba a fastidiarlos. Como no se movía con la misma agilidad que el resto de nosotros, simplemente se había convertido en una carga. La mayoría ni siquiera se tomó la molestia de averiguar su nombre.
Mientras recorríamos el camino, pensaba mortificada, que Chase había tenido razón. Rebecca debió quedarse atrás, a pesar de que yo no quería perderla de vista. La última vez que nos habíamos separado, Rebecca había salido herida, y tenerla cerca de mí era la única manera de garantizar su seguridad. Con todo, a pesar de que rastrear es un trabajo que toma tiempo, Rebecca se desplazaba dos veces más despacio que nosotros, en particular por entre los arbustos y las raíces retorcidas en los lindes de la playa. Ella no iba a aguantar mucho tiempo más.
Cuando me di vuelta, Chase ya había desaparecido en medio de la niebla. Fruncí los labios. Era evidente que Chase estaba preocupado. De alguna manera, Rebecca se había convertido también en su responsabilidad.
Billy estaba cerca y lo tomé de la manga para llamar su atención.
—¿Has visto a Rebecca o a Sean?
Irritado, buscó con los ojos alrededor.
—Estaban detrás de mí hace poco.
Me rodaban chorritos de agua del pelo, me lo quité de la cara, y haciendo visor con la mano derecha, busqué a la redonda. Todo lo que nos rodeaba era gris. La luz tenue difuminaba el color, incluso el de los árboles.
Arremetí por entre el sotobosque, de vuelta por el camino andado. Los charcos de lodo se hacían más hondos en los espacios entre los árboles, y a cada paso se me ensopaban más y más los calcetines. Ahora tenía la playa a mi derecha. Con seguridad Rebecca no habría intentado vadear su camino por entre el petróleo y los animales muertos. A mi izquierda crecían altos y gruesos pastizales, y se me antojó que cualquier cantidad de bichos podrían vivir allí.
Rebecca podía hacerse daño por ahí.
—¡Becca!
El grito de Sean resonó sobre el pastizal empantanado. Abriendo camino con mis manos eché para delante.
—¡Sean! ¿Dónde estás?
Con todo, me alegré de que el aguacero aún fuera estruendoso. Aunque esperábamos encontrar sobrevivientes, igual uno nunca sabía quiénes podían merodear por una zona roja evacuada. Durante los últimos días habíamos sido tan sigilosos como nos fue posible para no llamar la atención si no era estrictamente necesario.
Hasta que por fin lo vi: cabeza y hombros por encima del pastizal que alcanzaba mi nuca. Giró, desesperado… Seguía llamando a Rebecca.
—¿Qué pasó? —le pregunté cuando estuve cerca.
—No sé, estaba justo detrás de mí —dijo apretando el mentón, con el pelo apelmazado por el agua que le corría por la cara.
Avanzamos cuatro, diez metros más, y de repente el pastizal dio paso a una calle abierta de un solo carril. El agua lluvia hacía cascada sobre las grietas de asfalto y los matorrales que a veces crecían en los baches a una altura como la mía. Casas con idénticas fachadas de ladrillo y puertas selladas con tablas se alzaban al frente.
Antes de que pudiera moverme, Sean me puso en cuclillas de un empujón. Cualquier casa de esas podía ocultar a alguien apuntado con una escopeta desde una de las ventanas rotas. Quizá, incluso, uno de los sobrevivientes que estábamos rastreando.
Examiné las ventanas primero. Todas las puertas estaban mancilladas por un aviso con los estatutos. Ni siquiera la lluvia lograba despegarlos de la madera.
—¡Allá! —dijo Sean, señalando a una figura solitaria, de pie, en la calle, sobre la línea amarilla del medio.
Antes de que pudiera detenerlo, Sean corrió hacia la figura. Yo lancé una última mirada a la redonda en busca de cualquier movimiento en las casas y luego corrí tras él. Al acercarnos reconocimos el vacilante paso, y las dos muletas metálicas se hicieron evidentes.
Sean no detuvo la velocidad de su marcha para arrastrar a Rebecca fuera de la calle. Ella alcanzó a soltar un grito de sorpresa y acto seguido puso resistencia, hasta rodar sobre el pasto mojado. Salpicaduras de barro impregnaron su ropa y le mancharon la cara.
—¡Qué pasa contigo! —la increpó Sean—. Debemos evitar las carreteras. Te lo dije.
Sentada y con las piernas extendidas al frente, Rebecca se recompuso. Había perdido las muletas con la caída, y allí, donde por lo general estas abrazaban sus brazos, la piel estaba herida, sangrando. Intenté ocultar mi gesto de impresión.
—¿Te preocupa que me atropelle un auto? —le dijo a Sean con mirada insolente, las mejillas manchadas y los brazos abiertos a la calle a nuestra espalda.
—Sí, Becca. Justo eso.
—Ya no más, los dos —les dije, y me interpuse entre ambos—. Nunca se sabe quién puede ocultarse en un lugar como este. Eso es todo lo que está tratando de decirte.
—Lo que está tratando de decir es que soy una niña, eso es todo lo que…
—Si solo dejaras de comportarte como…
—¡Sean! —le dije, y le indiqué la carretera—. Ve a buscar a los otros. Te seguiremos.
Sean entrelazó las manos detrás de la nuca y luego las dejó caer, frustrado.
—Vale —dijo y desapareció en el pastizal bajo la lluvia.
Respiré profundo para llenarme de paciencia y me acuclillé a su lado.
—Déjame ver tus brazos.
Los mantuvo pegados a su cuerpo, con la mirada fijada en la dirección por donde había partido Sean… Su labio inferior temblaba.
Intenté descongestionarme el pecho.
—Se preocupa por ti, eso es todo.
—Me odia —dijo tan bajo que apenas si la oí.
Cogí sus muletas para ocupar mis manos con algo. Aunque Rebecca no lo dijera, yo sabía que nos culpaba de su desgracia. Me dije, por enésima vez, que con nosotros estaba mejor que con la OFR, que nosotros no la acarrearíamos de aquí para allá ni la exhibiríamos para alejar a los ciudadanos de la perversión. Pero al verla allí sentada en un pozo de lodo, con los brazos con llagas relucientes sin siquiera intentar proteger su cara de la lluvia, no pude menos que cuestionarme.
Cosa que no significaba que iba a permitirle rendirse.
—Levántate —le dije—. Ya basta de compadecerte.
—¿Qué dices?
—Ya me oíste. Levántate.
Se resistió, y al ver que yo insistía, me arrebató las muletas. Apenas si dejó ver una mueca de dolor al asegurar las abrazaderas a sus antebrazos.
—No es lo más fácil del mundo, por si no te has dado cuenta —dijo, y yo sabía que no lo era; y haría cualquier cosa por remediarlo, pero también sabía que para sobrevivir por aquí no podía rendirse.
Luché contra la compasión que me carcomía por dentro y enarqué una ceja.
—Tampoco es fácil escabullirse todas las noches de una instalación de seguridad para tontear con un guardia.
Abrió sus enormes ojos de azul glacial.
—Ember…
—Tienes que volver al minimercado —dije, y cambié de tema—: Sean te llevará…
—Ember —dijo señalando la bolsa de basura que yo había dejado en el suelo a un lado—¡El radio!
La luz roja titilaba verde: la boca de la bolsa se había abierto cuando la puse allí, y ahora la caja irradiaba una pálida luz verde jade que se reflejaba en la bolsa negra de plástico. Agarré de inmediato el paquete entero, ansiosa por responder, pero a sabiendas de que no podía hacerlo: la lluvia arruinaría el aparato.
—Vamos.
Me tomó un segundo ponderar las consecuencias y corrí en dirección a la casa más cercana con el radio apretado a mi pecho, para nada dispuesta a perder el primer contacto con el equipo de Tucker. Hasta donde yo sabía, ellos eran los únicos que podían dar razón sobre qué había ocurrido con el refugio.
Ya protegida bajo el zaguán de piedra a la entrada, saqué con rapidez la caja metálica de la bolsa plástica y puse el aparato sobre el sucio cemento. Gotas de agua se acumularon por encima de la tapa metálica e intenté en vano secarlas con la manga mojada de mi camisa.
Rebecca llegó, jadeando. Poco acostumbrada a desplazarse con rapidez con las muletas, se estrelló contra la pared, pero logró sostenerse en pie.
—¿Sabes usar esa cosa?
—Sí.
En teoría. Ya quisiera yo a alguno de los otros aquí conmigo. A pesar de que Chase me había indicado paso a paso el proceso, la verdad es que nunca había usado una radio BC antes.
—¡Contesta, entonces! ¡Date prisa! ¡No vayas a perder la llamada!
—Tú vigila —le dije.
Descolgué el negro micrófono de mano, y desenredé la cuerda que lo envolvía. La luz dejó de titilar.
—No.
Me aseguré de que el disco estuviera en la frecuencia que habíamos acordado y oprimí el botón donde se leía “recepción-transmisión”, rezando por que no fuera demasiado tarde.
—¿Hola? —intenté—. ¿Hola? ¿Me escucha?
—¿Qué ocurre? —preguntó Rebecca.
—Vamos —le dije, y oprimí de nuevo el botón para aceptar la llamada. De nuevo—. Por favor, alguien, conteste.
—Tranquila, tómate tu tiempo —escuché la voz asordinada del asesino de mi madre.
Me senté a gusto sobre el pavimento húmedo y solté un gran suspiro. Rebecca frunció su profundo ceño.
—Bueno, pues usted sí se tomó el suyo para llamar —dije con la garganta apretada, como siempre que hablaba con Tucker Morris—. ¿Todo bien?
—Sí —dijo, pero luego titubeó—. Hasta ahora, todo bien. Siento no haber podido llamar antes. No fue fácil la conexión.
Había un dejo pesado en su tono, de manera que sospeché que algo malo había ocurrido. Pero no podíamos discutirlo por radio de banda abierta. A pesar de que se trataba de una vieja frecuencia que la MM ya no usaba, no era seguro. Siempre cabía la posibilidad de que estuvieran escuchando.
—¿Cómo van las cosas por allá?
Me temía que no muchas cosas hubieran podido cambiar en los pocos días que llevábamos por fuera de las ciudades, pero si algo grande hubiera ocurrido, igual, no nos hubiéramos enterado. Nuestra radio BC no tenía potencia suficiente para escuchar ninguna de las frecuencias de la OFR y no había ninguna emisora de noticias lo suficientemente cerca como para recibir su señal. Era fácil sentirse desconectados en la zona roja.
—Bueno, tú sabes —dijo—, nadie quisiera morir de hambre en paz y silencio. Todos van a quejarse y gemir por ello.
—Quizá entonces debieran unirse a usted —le dije. Unirse a la resistencia. Dejar de quejarse y hacer algo al respecto.
—Ja —dijo fríamente—. Entonces, ¿de qué van a quejarse?
La verdad era que pocas personas luchaban contra la MM porque tenían miedo. Se necesitaba algo grande —algo como pasar por un reformatorio y perder a tu madre— para pasar del temor a la ira. Entonces era posible contraatacar.
—Ayer cruzamos por un lugar… un asunto distinto —continuó Tucker—. Mira, había un aviso al entrar a la calle en el que se leía, escucha bien, que aquello era un “barrio obediente”. ¿Qué tal, enorgullecerse por eso? En fin, el lugar pintaba bien… Por lo menos lo que vimos. Bonitas casas y un grupito de niños en uniformes escolares.
¿Un barrio obediente? Sentí ganas de trasbocar. Me pregunté si se trataría de fanáticos intolerantes o simples mentirosos. ¿Cómo podía cualquier comunidad acogerse a los estatutos? Desconcertante. La cosa me reventaba. Si todo el mundo supiera que la MM ejecutaba gente por violar sus preceptos morales, no estarían tan dispuestos a mostrar su orgullo. A menos que tuvieran miedo, claro.
Cambié de tema:
—¿Cómo siguen los otros? ¿Cansado de conducir?
A los transportadores se les llamaba por sus alias, pero yo ni siquiera me atrevía a usar un alias en voz alta.
—Bien, están… están visitando a viejas amistades. Mañana pasaremos por la casa de la abuela. Ya cruzamos el río. —Dejó salir un bufido—. Solo falta cruzar el bosque.
“Por el río y por el bosque, a casa de la abuela voy”.
Me dio risa el nombre en clave que escogió para su primer correo y me recosté contra la pared. Habían cruzado el límite de la zona roja. Por lo menos hasta ahí, las cosas iban bien. Rebecca, que ahora observaba la calle, me miró por encima de su hombro.
—Mamá cantaba esa canción —le dije. Le hubieran encantado las festividades. Por un instante, casi alcancé a oler el penetrante aroma a pino de los acondicionadores que echaba por Navidades para que la casa oliera a eso, a festividades.
No sé en qué estaba pensando ahora que la recordé… Si no fuera por él, mamá aún estaría aquí.
—La mía también —dijo él.
Distraída, enrollé el cable del micrófono en un dedo e imaginé ser una mujer que le canta a un niño. Era difícil imaginar que alguien hubiera amado a Tucker como mamá me amó a mí. Me pregunté si todavía la tendría viva. Si ella estaría orgullosa de él. Si podría perdonarle todo simple y llanamente por ser su hijo. Observé el radio y deseé haber perdido la llamada, pero al mismo tiempo también me sentí incapaz de terminarla.
—¿Tú qué? —preguntó Tucker—. ¿Encontraste lo que buscabas?
La preocupación en su tono me tomó por sorpresa.
—Todavía no —dije, y ahogué la súbita urgencia que sentí de contarle que empezaba a pensar que estábamos perdiendo el tiempo—. Vamos a seguir buscando.
Guardó un largo silencio.
—Llamaré esta noche, cerca a la hora del toque de queda. Para entonces, ya deberíamos estar donde la abuela.
El toque de queda se iniciaba al caer el sol. Aunque ellos estaban más al occidente que nosotros, la hora del ocaso casi debía coincidir.
—Aquí estaremos —dije y oprimí el botón una vez más—: Tengan cuidado.
—Ustedes también.
La lucecita pasó de verde a rojo.
PARA CUANDO ALCANZAMOS A LOS OTROS, ya habían despejado la avenida principal del siguiente pueblo pequeño y empezaban la búsqueda en los alrededores. Llegamos a la calle, por la parte posterior de una estación de servicio que había sido cerrada durante la guerra, con dos surtidores. Luego nos protegimos de la lluvia en un pequeño comedero completamente desmantelado que ahora hacía las veces de hogar a una familia de mapaches. Ya el radio me pesaba a la espalda como un bulto de cincuenta kilos y estaba más que dispuesta a que me relevaran.
En los espacios que alguna vez fueron reservados ya no había prácticamente nada, y las pocas cosas que quedaban eran a prueba de disturbios: los restos chamuscados de las paredes y del piso de vinilo, vidrios rotos y arrumes de leña. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había ido a un restaurante. Fue durante la guerra, antes de que mamá perdiera su empleo. No recordaba qué comida pedimos, pero, fuera lo que fuese, sí recordé que habían traído demasiada y terminamos devolviendo la mitad. ¡Qué desperdicio!
Mis ojos se posaron en tres marcas en el mostrador de madera que, de inmediato, me remitieron a Tres, la cabeza de la resistencia, que supervisaba otras ramificaciones más pequeñas, como el grupo que se suponía que debía ayudar a organizarnos contra la MM. Sean nos había hablado del grupo en el Wayland Inn, en Knoxville. Los rumores decían que Tres operaba desde el refugio. De ser así, pues se habían marchado, como todo y todos los demás, y con toda esperanza de cambio, inclusive.
Volví a mirar las marcas, y me pregunté cuándo las habrían hecho y si serían meros rayones, o algo más.
La frágil puerta que conducía a la cocina colgaba de un gozne, y cuando la empujé para abrirla, me encontré con un desastre de mesas patas arriba y cables oxidados. Una larga alacena con todas las puertas abiertas que, a todas luces, había sido saqueada mucho tiempo atrás. Si en efecto había sobrevivientes del refugio, aquí no habrían encontrado nada que pudiera servirles.
—¿Por qué no descansas? —le dije a Rebecca, al tiempo que me sentaba en un taburete redondo pegado al suelo, frente al bar—. Vengo por ti antes de ponernos en marcha de nuevo.
—Estoy bien —dijo en el mismo tono pedante con el que Billy se había dirigido a mí esa misma mañana. Luego, con mirada decidida, se puso de pie, y se encaminó a la salida.
Resolví que dejaría de ofrecer ayuda.
La lluvia empezó a caer sesgada, e inclinó las palmeras ya de por sí pesadas con grandes hojas secas desgarradas y sin cortar. Pisoteé el suelo. Con el descanso, el frío me calaba los huesos. Algo me inquietaba en este lugar: el salitre en el aire, la arena blanca en el pavimento; la mezcla embriagadora de moho y agrestes plantas tropicales. Nada parecido al lugar donde nací y me crie.
Conservamos uno de los costados de la calle principal, atentas a la menor señal de los otros, pero parecían haber marchado más rápido de lo que anticipamos. Con todo, Chase no podía estar muy lejos. Jamás desaparecería sin mí. De haber estado sola, hubiera corrido —el viento arreció cuando los atiborrados almacenes dieron paso a casas bien distanciadas unas de otras—, pero Rebecca tendría que arrastrar sus pies.
Algo se movió calle abajo, imposible discernir la figura precisa con la lluvia. Primero pensé que era uno de nuestros compañeros, inclinado sobre un bote de basura o un mueble desechado, pero, al acercarnos, la oscura forma se desintegró en pedazos y lentamente se aproximó a nosotros.
—¿Qué es eso? —preguntó Rebecca, haciendo visera con la mano para filtrar la lluvia.
Animales. No supe cuáles. Entrecerré los ojos en un esfuerzo por ver mejor solo para comprender que cada vez avanzaban más rápido, hasta que el instinto de huir me embargó por entero.
—Vámonos —dije, pero a pesar de mi esfuerzo por sonar calmada, la voz me salió cargada de urgencia.
Rebecca no podía correr, de manera que la tomé bajo un brazo y la llevé hasta el refugio más próximo: una pequeña casa de un piso empotrada al fondo de un lote largo. Se puso tensa, y dificultó mi ayuda, y cuando llegamos a la gravilla de la entrada, me resbalé y rodamos ambas por tierra. El radio, al hombro, resbaló y cayó, afortunadamente aún en la bolsa. Rebecca soltó un alarido. Las muletas golpearon con ruido metálico contra el sardinel de ladrillo de un garaje para un solo auto. A mi espalda oí gruñidos y luego crujir de dientes. Un zumbido de desesperación me atravesó la cabeza. No íbamos a alcanzar la puerta.
Un cruce entre grito y gemido salió de la garganta de Rebecca al tiempo que ella se arrastró hacia atrás. Hundió las manos en la gravilla en un esfuerzo de sus brazos por impulsarse adelante.
—¡Rebecca!
Intenté tomarla de la mano, pero no pude asirla.
Con el corazón a mil, me levanté como pude y corrí por las muletas. Tan pronto mis dedos las sintieron, se aferraron al metal, me di vuelta y blandí una muleta como una espada. Guardada la distancia, pude ver a nuestros atacantes: perros. Alguna vez domésticos, pero ahora salvajes, escuálidos y roñosos. El líder, un pastor alemán con una oreja rasgada, acechaba pelando los colmillos y gruñendo. Otro, con el pantalón de Rebecca entre sus fauces, sacudía la cabeza como si quisiera arrancarle la pierna. La tela se rasgó y Rebecca se protegió a mis pies.
Sin pensarlo dos veces, me incliné hacia atrás y arremetí con la muleta con tanta fuerza como pude. Acerté un golpe crujiente contra un lado de la cabeza del líder de la manada, que soltó un alarido de dolor y luego un gemido tan lastimero, que casi me dolió la quijada. Los gruñidos de los otros perros cesaron y en esa fracción de segundo algo tiró de mi camisa y me alejó de la contienda.
Sentí el pecho de Chase a mi espalda y sobre mi hombro su brazo que, extendido, apuntó con un arma en dirección a los animales. Con el otro brazo me tomó de la cintura, y antes de que pudiera encontrar mi propio equilibrio, me arrastraba escalones arriba al remanso del porche. Allí ya estaba Sean con Rebecca, y cuando volví la mirada a la entrada de vehículos, pude ver la otra muleta sumergida en un charco de lodo. Los perros habían desaparecido, como si nunca hubiesen estado allí.
Me deshice del abrazo de Chase y caí de rodillas al lado de Rebecca. La casa nos protegía del viento, la marquesina del cielo, y a medida que fui dejando de tiritar, comprendí que estaba convertida en una esponja saturada de agua, agua que escurría de los flecos del pelo a las pestañas ensopadas, agua que escurría de mis codos, de la punta de los dedos y de los jeans que estaban completamente adheridos a mis piernas.
Chase me examinó con detenimiento, pero sus ojos se fueron abriendo más y más a medida que bajaban, hasta que, en un punto, los retiró resueltamente. Despegué con rapidez mi camisa de la piel, camisa donde pude ver dibujado, con toda claridad, el contorno de mi sostén, como estampado en la tela.
—El radio —dije con una mueca de dolor—. Lo dejé caer.
Esperaba que no se hubiera estropeado. Chase asintió con la cabeza y se dirigió a recogerlo antes de que reaccionaran, y se movieran en la misma dirección, mis todavía temblorosas piernas.
—¿Te mordió? —preguntó Sean, al tiempo que tanteaba las piernas de Rebecca, pero ella le retiró la mano con una palmada al aproximarse al tobillo. Allí donde la tela del jean se había rasgado, quedaron expuestos los pesados soportes plásticos que Rebecca ocultaba bajo los pantalones.
—La piel no sangró —dijo Rebecca, con la cara lívida como la muerte y los ojos todavía escudriñando el patio delantero en busca de la manada de perros.
Chase se inclinó para recoger la muleta, ahora doblada como una palmera por el viento. Sentí una culpa horrible. Caminar era suficientemente difícil para mi compañera de dormitorio cuando las dos muletas se encontraban en perfecto estado.
Chase lanzó una rápida mirada tentativa a Sean, quien a su vez pareció perder toda esperanza al ver la retorcida pieza metálica. Rebecca, de su parte, lejos de preocuparse, se cubrió la boca con ambas manos y empezó a reírse como histérica.
Quise poner cara de palo, pero tras un breve instante, la misma risa loca me empezó a brotar de las entrañas.
—Perdón —me excusé, e intenté contener mi aliento: no sabía qué me parecía tan chistoso.
Tras mostrarse confundidos el uno y el otro, Chase fue en busca del radio y de la otra muleta.
—Si querías un cachorrito, no era sino que me lo dijeras —farfulló Sean, al tiempo que intentaba enderezar la muleta que yo había doblado.
Chase regresó del porche con el ceño fruncido. Le devolvió a Rebecca la abrazadera metálica y sacó el radio de la bolsa. La caja metálica tenía una abolladura en la parte de encima, pero, por lo demás, la lucecita roja seguía titilando y la cuerda del micrófono seguía conectada. Suspiré, aliviada.
—Fue mi culpa, me adelanté demasiado. De ahora en adelante seguiremos juntos —dijo Chase, metiendo el radio de nuevo en la bolsa.
Con esfuerzo destorcí la boca, y dije:
—Lo protegí todo el tiempo.
—Sí, seguro… —dijo Chase con sonrisita suficiente—, seguro que lo hiciste.
Rebecca aclaró a garganta y dijo:
—Nos retrasamos porque el otro equipo llamó.
Chase me miró, con las cejas levantadas. Mientras les conté lo que Tucker y yo hablamos, Chase parecía leer con mayor atención mis reacciones que las palabras que pronunciaba. No dije nada sobre haber traído mi madre a cuento; no tenía que hacerlo. Él sabía sobre mi conflicto recurrente con Tucker.
—Pues, les cuento que todo eso me suena raro —dijo Sean.
—Gracias —dije.
Sean soltó una risita y puso su brazo sobre mi hombro, hasta que casi en el acto, vio la expresión herida de Rebecca y entonces se alejó. Quise recordar la última vez que vi a Sean tocar a Rebecca con naturalidad, y no pude.
Cuando por fin se me estabilizó el pulso y Rebecca estuvo de nuevo de pie —si bien a regañadientes—, entré siguiendo a los demás. Fue la primera casa por la que pasamos, cuya puerta ya estaba abierta.
Aún bajo la lluvia, el hedor que provenía de adentro era insoportable. Me tapé la nariz con el cuello de la camisa, contuve las ganas de vomitar e intenté no pensar en el derrame de petróleo en la playa.
La sala de estar al frente se conservaba en su estado original, tanto que un arrebato de nostalgia me oprimió el pecho. Quizá el sofá estuviera cubierto por una fina capa de polvo, pero los cojines estaban ubicados en ángulos perfectos, y sobre la mesa de centro, reposaban tres revistas de antes de la guerra, con las páginas arrugadas y descoloridas, pero aún legibles.
Pude imaginar un tazón de chocolate Horizontes humeante y caliente sobre la mesa.
Una vela de cera, y la llama encendida.
A mi madre, con los dedos de los pies bajo un cojín espaldero.
A medias sentía la presencia de Chase, merodeando en la cocina, abriendo y cerrando cajones.
Levanté una de las revistas y pasé por sus páginas viendo fotografías de mujeres felices, mujeres atractivas en trajes de baño y exhibiendo una ropa que más tarde la OFR prohibiría por inmoral. Había artículos en dichas páginas; no los leí, me limité a ojear las páginas impresas. Hacía tanto tiempo que no leía algo no autorizado por la MM.
—¿DÓNDE CONSEGUISTE ESO?
Mi madre sonrió, los ojos iluminados con malicia. Ojeó las páginas de la revista manoseada como si realmente le interesara, no solo para irritarme.
—¿Quizá se la sacaste a una de las señoras en el comedor popular? —preguntó con labios fruncidos.
—Quizá —repliqué frunciendo el ceño—. Sabes bien que pronto nos figura inspección.
Había pasado ya casi un mes sin la visita de la MM. Teníamos el tiempo contado. Cada uno de los días de la semana que había pasado me cercioré de que en la casa no hubiera nada de contrabando por ahí.
—Vamos, vive un poco —dijo mamá, enroscando la revista para darme un golpe en el brazo—. No te imaginas las cosas que escribían en esas páginas —agregó, enarcando las cejas.
“No preguntes. No preguntes”.
—¿Qué tipo de cosas? —pregunté.
Con sonrisa triunfante, replicó:
—Vamos, tú sabes, sobre traiciones amorosas comunes y silvestres.
SECRETOS DE MAQUILLAJE. Chismes de estrellas del cine. A veces, en medio de todo eso, asuntos políticos, como el crecimiento de la Oficina Federal de Reformas. Inquietudes por la plataforma moral del presidente Scarboro y lo que eso implicaba para los derechos de las mujeres y la libertad de culto. Los autores embutían tales comentarios entre glamurosas sesiones de fotografías y nuevas modas. Jamás las anunciaban en las portadas. Supongo que sabían sobre el peligro que corrían, incluso por entonces.
—¿Qué miras? —preguntó Rebecca.
Tuve que luchar contra el súbito impulso de quedarme con la revista solo para mí. Los recuerdos eran intensos: llegar a casa tras el arresto, comprender que todas las cosas se las habían llevado los de la MM. Mi mejor amiga, Beth, apenas si había logrado quedarse con un par de cosas, una de las revistas de mi madre entre ellas, aunque luego las perdimos en los túneles en Chicago. Ahora no parecía muy bien quedarme con esta cuando bien podía llegar a significar mucho para alguien que algún día volviera.
Con todo, fue doloroso pasársela a Rebecca.
Me compungió ver las huellas de mis botas sobre la alfombra y me perdí a lo largo del corredor camino a los cuartos de atrás, para evitar la cocina.
La puerta de la habitación chirrió al abrirla. Justo al entrar había un tocador de madera con una carpetica y un pequeño peine de plata encima. Me estremecí al ver mi imagen en el espejo redondo… Mi pelo corto y liso y pasando de negro a castaño, y mi piel de un rosado subido por el sol.
Entonces, a mi lado en el reflejo, vi los dos cuerpos que yacían en la cama, y grité.