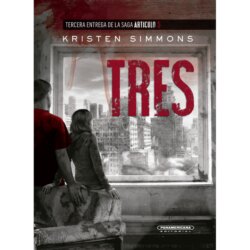Читать книгу Tres (Artículo 5 #3) - Simmons Kristen - Страница 5
ОглавлениеCapítulo 3
MUERTOS. Cascarones de piel color café y labios recogidos en correosa maraña. Orificios donde debieron estar los ojos. Esqueletos reteñidos cubiertos en ropas picadas por las polillas.
Mi pie se enredó en una alfombrilla en el suelo y caí de espaldas contra la pared. El golpe me dejó sin aire, o quizá, más bien, ya estaba sin aire para empezar, porque cuando traté de aspirar otra bocanada, no me fue posible.
Los cuerpos empezaron a moverse, como vueltos a la vida sobre el edredón de flores. Escuché un susurro, un ligero rastrillar, y vi ropa que se movía. Me paralicé. Mis músculos se congelaron. Caí a la altura del pie de la cama y pude ver con horror cómo una desteñida pantufla rosada se escurría, como tirada por una mano invisible, sobre un huesudo tobillo, para luego exponer el curtido pie de un anciano.
De la pantufla brotó una legión de cucarachas, cada una del tamaño de un dedo, chorreando como lava en un volcán.
Como pude, gateé hacia atrás en busca del corredor y me puse de pie. Apareció Chase, dijo mi nombre, pero no pude registrarlo. Lo observé en silencio y fijé mi mirada en Sean, quien había llegado poco antes que Chase, y ya estaba tras la puerta haciendo muecas de espanto ante los cadáveres. Completamente inmóviles. Las cucarachas eran las que se movían. Cientos de ellas. Por todos lados.
Me eché para atrás, sacudiéndome los brazos y el pelo. La piel me escocía como si las cucarachas se me hubieran metido por el cuello, bajo mi ropa y en los zapatos. “Quítenmelas de encima. Quítenmelas de encima. Quítenmelas de encima”.
Chase me tomó el rostro entre sus manos y pude por fin fijar mi mirada en la suya. Vi allí una solidez que me ancló, me calmó el pulso.
—¿Qué hacían aquí? —pregunté, de repente furiosa con ellos… con los muertos. No debieron asustarme; había visto peores cosas, mucho peores.
—Ven, salgamos a tomar algo de aire —me dijo.
Aparté sus manos.
—¿Por qué no habrán evacuado, como todos los demás?
No había el menor rastro de violencia. Era como si se hubieran acostado a dormir, y por alguna razón, no se hubieran vuelto a despertar, cosa que me inquietaba aún más.
—No sé.
—Deberían haber evacuado. El Gobierno había despejado esta zona hacía años.
Volví a sacudirme el cuerpo con los brazos, molesta con el cosquillo en la piel.
—Quizá no quisieron hacerlo —dijo Chase, mordiendo el labio inferior y asomándose al cuarto.
Sus palabras dieron paso a algo más sólido y más fuerte que mi inicial temor. Invertí el asunto. Esta gente no se había entregado; se expresó, tomó partido. Quizá esa fuera nuestra única verdadera alternativa. Escoger nuestro destino.
—Odio a las cucarachas —dijo Sean—. Comen de todo: pegante, basura, uñas… incluso unas a otras. Cucarachas caníbales. Asquerosas.
Chase lo miró.
—Sean…
—Sobreviven incluso sin cabeza… No sabían eso, ¿cierto?
—Sean —repitió Chase—. Ya basta.
—Correcto.
Algo me llamó la atención detrás de ellos. Sobre el suelo, donde había terminado la zapatilla, algo plateado salía de bajo el edredón. Chase se hizo a un lado cuando le apreté ligeramente el antebrazo.
—Hay algo bajo la cama —dije.
Sean, pálido y empapado de sudor y lluvia, gruñó, e hizo un ademán en dirección a los cuerpos.
—Después de ti —dijo—. No quiero que se coman mis uñas, gracias.
Apretando la boca, Chase alejó la zapatilla de una patada y luego barrió con la pierna bajo el colchón para dar con una oxidada caja metálica, del tamaño de un maletín, pero dos veces más gruesa y con una cerradura de clave. Algunas cucarachas quisieron trepar por su pierna, pero se deshizo rápido de ellas.
—¿Qué puede ser? —pregunté.
—Algo bueno —dijo Sean—. De lo contrario no estaría tan bien cerrada.
Chase se arrodilló e intentó abrirla en vano. Su contenido resbaló y sonó por dentro al tiempo que la sacaba al corredor, donde el hedor no era tan fuerte.
—Tal vez no debamos tocarla —dije, sintiendo de repente como si nos dispusiéramos a profanar una tumba.
Chase había guardado en su vieja casa una caja de madera llena de recuerdos de su vida de antes de la guerra: fotografías con su familia, el anillo de matrimonio de su madre, que yo sabía que aún cargaba en uno de los bolsillos delanteros de sus pantalones. Así, la idea de alguien hurgando en sus cosas, tal y como ahora nosotros nos disponíamos a hurgar en las de otro, me dio una punzada de remordimiento… pero no suficiente para detenernos.
—Ni modo —dijo Sean, y tomó el estuche. Giró varias veces los pequeños números oxidados, pero la caja permaneció tercamente cerrada.
Chase se masajeó la nuca.
—Quizá contenga algo negociable.
—Quizá valga la pena conservarla —dijo Sean, levantando los ojos para ver a Rebecca, que ahora observaba desde el umbral de la puerta—. Analgésicos, medicamentos, alguna cosa.
—Quizá más cucarachas —agregué yo.
Sean retiró las manos de la caja, simuló una arcada y la recogió de nuevo.
—Meros insectos —balbució—. Los verdaderos hombres no les temen a los insectos. Aunque tengan pequeñas cabecitas y enormes cuerpos relucientes.
Escuchamos unas voces afuera que nos distrajeron del hallazgo y nos condujeron a la puerta principal, donde vimos una figura bajo la lluvia. A pesar de que Jack nos invitaba a acercarnos desde el garaje, yo me negaba a descender los escalones. Aunque la manada de perros no se veía por ahí, eso no significaba que yo no los presintiera merodeando en la oscuridad.
—Parece que encontraron algo —dijo Rebecca, y puso una serie de tazas que había recogido en el aparador de la cocina, sobre las barandas del porche, donde empezaron a llenarse con agua lluvia. Alcé una y me enjuagué la boca para quitarme un sabor amargo que se había acumulado allí, agradecida con Rebecca por haber pensado en ello.
—Ellos no fueron los únicos que encontraron algo —farfullé.
Jack, maldiciendo el mal tiempo, acercaba una canasta de madera a la casa. Todo parecía indicar que venía pesada. Jack la reacomodó en la cadera y avanzó bajo la lluvia. Billy lo seguía detrás, con la camiseta pegada al pálido y flaco pecho. En nuestra prisa por refugiarnos, no nos tomamos la molestia de examinar el garaje.
—Para nada mal, ¿verdad? —dijo Billy, y descargó su fardo en el combado suelo del porche.
Dentro del cajón había una docena de latas oxidadas de comida. Abrí los ojos como platos, y mi barriga vacía saltó de regocijo.
—Hay un camión de Horizontes —dijo Jack, pero no parecía muy contento. Bueno, no parecía contento con nada desde que cayó Chicago. La verdad tampoco había mucho que celebrar. —Todas las otras casas en esta calle ya han sido saqueadas —agregó.
Rat fue el último en volver, con un enorme abrigo verde sobre sus hombros. Le sacudió, engreído, las mangas.
—¿Se puede conducir el camión? —pregunté. Rebecca podía hacerse en la cabina mientras reconocíamos la playa.
—No, a menos que tengas cuatro neumáticos de repuesto —dijo Billy—. Los cuatro están pinchados.
Chase se rascó la coronilla.
—El pueblo está saqueado, ¿qué hace aquí un camión de suministros?
—Qué más da —dijo Jack, abriendo una lata de duraznos con su cuchillo. La tapa soltó óxido y el almíbar le rodó por la barba incipiente del mentón al tiempo que se sorbía el contenido.
—Espera, Chase tiene razón —dije—. ¿Por qué demonios somos los primeros en encontrar estas cosas? A mí me parece que esto lo surtieron después de evacuar.
Nunca había visto dejar tanta comida en un único lugar. Nadie que yo conociera dejaría un camión de Horizontes sin supervisar, a menos que estuviera al cuidado de empleados gubernamentales.
Volví la mirada a los cuerpos sobre la cama y me recorrió un escalofrío.
—Quizá Wallace lo reabasteció —dijo Billy.
Chase y yo nos cruzamos una angustiosa mirada.
—Él robó miles de camiones de Horizontes en Knoxville. —Aunque Billy se encogió de hombros, los ojos sí se le iluminaron—. Tal vez él sabía que nosotros veníamos —agregó serenamente.
Yo no sabía qué pensar. Las latas de comida a todas luces habían pasado años aquí.
—O quizá esté muerto —dijo Jack sin rodeos, y señaló hacia el garaje—: ¿No les dije que recogieran el otro cajón?
Fruncí el ceño en señal de reproche cuando Billy se encorvó y arremetió de vuelta a la lluvia.
—¿Ahora qué? —vociferó Jack—. ¡Dios mío, como si todos no estuviéramos pensando lo mismo!
—¡Cállate, Jack! —le dije.
No tenía idea de quién podía haber dejado los alimentos, pero sabía que no habían sido los sobrevivientes del refugio. No hubieran tenido la menor oportunidad de acopiar suministros antes de que cayeran las bombas. De estar vivos, estarían rebuscando comida, como nosotros.
—Bien. Parece que también ustedes encontraron algo —dijo Rat.
A mis espaldas, Sean balanceaba la caja metálica de seguridad al interior de un lado de la casa. Esta golpeó produciendo un golpe seco.
Justo sobre su hombro, afuera, al lado de la puerta principal, había un único número en metal negro que indicaba la dirección de la casa. Estaba cubierto por una espesa capa de óxido y tenía los bordes corroídos.
“Tres”.
Chase señaló moviendo la cabeza hacia la puerta de la habitación.
—La cuidaban, la caja, un par de fiambres.
Rat olisqueó con la puntiaguda nariz.
—¿Todavía frescos?
—No —dije, y deseé olvidar esa imagen para siempre.
Sean sacudió la caja y se escuchó de nuevo el ruido metálico.
—Intenté dar con la clave, pero tal vez sea mejor abrirla de un tiro.
—Tres —dije en voz alta. Los demás guardaron silencio y me miraron.
—Son cuatro números —dijo Sean.
Chase vio lo que yo había visto.
—Intenta: cero, uno, uno, uno. O tres ceros y luego un tres —dijo.
Sean procedió. El pasador de la caja abrió con un “clic”.
Dentro había una pistola y una caja con munición. Miramos asombrados, en silencio, durante un segundo, el contenido antes de que Jack la sacara. Deslizó el cargador. Había una bala en la recámara. Oí el clic con un sobresalto.
—Tu colega también dejó esto por aquí —le dijo Jack a Billy, que regresaba con otro cajón—. Te está esperando adentro.
Billy miró a través de la puerta y se ruborizó. Chase le lanzó al jefe de Chicago una mirada fulminante al tiempo que Rat se reía.
—Déjalo en paz —le advirtió Chase, que volvió a concentrarse en la pistola—: Ember, tiene razón. Alguien estuvo aquí y quienquiera que haya dejado el arma, la dejó hace poco.
—¿Por qué dices eso? —preguntó Sean.
—El cargador está limpio, sin seguro —contestó—. A menos que alguien lo limpiara hace muy poco, la humedad y el polvo hubieran bloqueado el mecanismo.
Jack enarcó las cejas y se tocó la sien con el cañón de la pistola.
El tiempo se detuvo.
—No dejas de pensar ni un segundo, ¿verdad, Billy? —dijo chasqueando los dedos, y luego le arrojó el arma—. ¿Cierto, Gordinflón? Sin ofender, claro.
Así apodó a Billy desde que se vieron.
Con indecisión, como esperando alguna broma, Billy cogió el arma y se la puso al cinto, en la espalda, al modo de Chase.
Jack soltó una carcajada, y dijo:
—¿Quién se nos volvió ahora el gran hombre, ah?
El comentario me hizo rechinar los dientes.
—¿Crees que fueron ellos? —preguntó Sean—. ¿Tres?
Eludí a Jack y volví a la entrada. Sentí que me hervía la sangre al tiempo que delineaba el número 3 con la yema de los dedos. Un arma oculta en una casa señalada con el signo de la resistencia. Definitivamente estas cosas se las habían dejado a alguien.
Recordé lo que Sean había contado semanas atrás, en Knoxville. Los transportadores recibían mensajes de Tres en el refugio para que de allí los distribuyeran en otros ramales. Corría el rumor de que su base estaba ubicada en el mismo lugar, pero nadie parecía saberlo a ciencia cierta. Quizá no fuera más que una coincidencia, pero ¿qué tal que Tres hubiera usado esta casa como una especie de punto de encuentro? ¿Una especie de bodega para sus suministros? Era evidente que alguien había estado aquí hace poco, y eso significaba que alguien de Tres todavía podía estar vivo, y de ser así, teníamos que encontrarlo. Si las ramas de la resistencia pudieran unificarse, nos sería posible contraatacar a la MM, pero para hacerlo, necesitábamos la inteligencia de Tres.
Rat y Jack murmuraban algo en secreto.
—¿Qué pasa? —les pregunté—. Si sobrevivieron, pueden ayudarnos.
—¿Como nos ayudaron en Chicago? —espetó Jack de vuelta—. Teníamos contactos de Tres repartidos por toda la ciudad. Uniformados, incluso. ¿Dónde estaban cuando cayeron los túneles?
Levanté los hombros a la defensiva. Sí, seguro, Tres era ilusorio, engañoso, pero nunca había oído a nadie en la resistencia hablar abiertamente en su contra.
—Estamos todos en el mismo lado —dije.
—No te engañes, cariño—dijo Jack—. Tres está en su propio lado.
Se escuchó un trueno, y un relámpago blanco fracturó en dos pedazos el cielo. La lluvia seguía su embate contra el techo. A lo lejos, los ecos de los truenos parecían repetirse sin solución de continuidad.
Quizá Jack tuviera razón: incluso si Tres hubiera sobrevivido, esperar que los de Tres nos ayudaran era un sueño vano. Si ni siquiera habíamos podido encontrar los rastros de quienes abandonaron la casa en ruinas, mucho menos íbamos a encontrar a los reyes rebeldes.
Cuando los últimos dos tipos de nuestro equipo regresaron de reconocer las otras casas, les conté a todos sobre la llamada de Tucker. Eso pareció aliviar algo la tensión. Dado que Tucker ya había hablado conmigo, resolvieron que yo siguiera contestando. De esta manera, de haber alguien escuchando nuestros intercambios, no podrían saber cuántos conformábamos el grupo. A pesar de las reservas mudas de Chase, metí de nuevo el radio en la bolsa plástica y me la eché al hombro.
Nos pusimos en marcha. Seguí detrás de Billy, que continuó caminando protegiéndose de la lluvia con un plato que sostenía con una mano como un halo sobre la cabeza. La silueta de la cacha de la pistola se transparentaba en la zona lumbar, bajo su camiseta empapada.
Nos dispersamos por lo que quedaba de la tarde, caminando por entre la maleza en el bosque, a paso lento sobre la arena. El cielo se recogió en una fina capa blanca, mis ropas, secas y endurecidas, raspaban la piel. En los pies me salieron ampollas, pero no descansamos. Una pausa hubiera hecho que las preguntas susurradas se volvieran un grito unísono: ¿Adónde íbamos? ¿A quién encontraríamos? Chase sentía lo mismo. No tenía que decirlo en tantas palabras. Era evidente en los puños apretados y su mirada fugaz, que no se detenía en nada, siempre en movimiento.
Cuando entramos a un viejo parque estatal, la playa dio paso a pantanos y marismas. Árboles retorcidos obstaculizaban el camino y hundían sus raíces blancas como largos y delgados dedos en las aguas turbias. Seguimos en fila india por una trocha forjada hace mucho tiempo y abandonada antes de la guerra, espantando a manotazo limpio los mosquitos que zumbaban en nuestros oídos al tiempo que avanzábamos a tropezones por entre la broza.
Nuestro grupo mermaba. Rebecca y Sean se habían quedado atrás de nuevo, y para seguir conectados con ellos y los otros al frente, Chase y yo redujimos el paso, aislados en el medio del cortejo. No íbamos a dejar inermes a nuestros amigos, pero tampoco podíamos perder el rastro de los demás.
Cuando nos pareció que la trocha había desaparecido del todo, descansamos al lado de un arroyo en espera de Sean y Rebecca. La luz era más tenue bajo los árboles, y una cortina de enredaderas y follaje formaban una especie de caleta aislada. Nos sentamos sobre unas rocas cubiertas de musgo y compartimos una lata de atún en aceite y puré de papa en polvo, en silencio, excepto por nuestros pensamientos. Casi grito de alivio cuando me quité los zapatos para sacudir la arena y hundí mis pies en las aguas frescas y cristalinas.
Después de un rato, Chase se puso de pie y entró al agua. Mirando a la distancia, se puso en cuclillas y metió las manos en el arroyo. Bebió. Luego se sacó la camiseta por encima de la cabeza.
Sentí que se me sonrojaban las mejillas. Pensé que debía mirar para otro lado, en vano. Él sabía que yo estaba aquí; pero igual, no pude evitar la sensación de que me entrometía en algo íntimo. Había algo distinto en él —en la inclinación de la cabeza, en la manera como caía a plomo su brazo— que me hería el corazón.
Se irguió, escurrió la camiseta que había metido en el agua y se restregó la nuca con ella. Los músculos de sus hombros se movieron, rodaron, formaron aristas de alas al levantar los brazos. Una cicatriz bien marcada corría de sus costillas a la espina dorsal. La luz filtrada por el follaje reflejó la cacha metálica de la pistola ajustada en la cintura de sus jeans.
Sin poder detenerme, me vi de repente dando pasos adelante hasta que el chapoteo del agua en mis tobillos me regresó a la realidad.
Se dio vuelta para encararme, con sus emociones cautelosamente ocultas. Tragué saliva, consciente de su mirada, que oscilaba entre mis ojos y mis labios.
El corazón me dio un salto. Luego otro.
—¿Cómo te hiciste esa herida? —pregunté.
Enarcó una ceja.
Puse la palma de mi mano sobre su espalda. Al tocarlo, tomó un sorbo enorme de aire, giró y se alejó, sacudiendo la camiseta. ¿Estaba avergonzado? ¿De su aspecto físico? Me parecía imposible.
Volví a colocar mi mano allí. Esta vez se quedó quieto.
—Sé que se debe a la MM —dije, mientras palpaba la piel rugosa, las crestas de la herida, mientras delineaba el mapa de su cuerpo.
—A los dos meses intenté escapar —dijo con un asomo de sonrisa—. Había dejado una niña muy querida en casa. El tipo de niña que te hace querer intentarlo. —La sonrisa desapareció—: Me enredé en una cerca. Un guardia me pilló.
Con el pecho firme, las yemas de mis dedos empezaron a subir hacia sus hombros, en busca de la cicatriz fruncida en su bíceps, músculo que salió en mi defensa a la salida de un almacén de artículos deportivos. Chase tiritó observando que mis manos descendían. La piel se le puso de gallina, y los pelos del antebrazo de punta. Levanté sus nudillos, seguí sus cortes y muescas, y alcancé la redondez de la yema de su pulgar.
—¿Aquí?
—Mi primer combate en la OFR —dijo con voz apretada—. El tipo me mordió.
—¿Cómo? ¿Así?
Llevé suavemente su mano a mi boca y mordí la encallecida yema del pulgar.
Me miró directo a los ojos, con los suyos tan negros que no les pude ver el iris. Por un instante todo pareció perder su peso. La suspensión antes de la caída. De repente, una voz tronó desde el bosque.
—¡Por aquí!
Era Billy… no muy lejos. Un relámpago me recorrió la piel. Chase, sorprendido, dio un sacudón y se puso la camiseta. Mis pies se hundían entre los guijarros y el cieno, y ello dificultaba mis pasos. Nos tomó un buen rato ponernos los zapatos, pero, una vez hecho eso, ganamos segundos preciosos corriendo arroyo arriba hasta el lugar donde Billy y los tipos de Chicago se habían congregado.
Lo primero que vi fue solo un animal, un oscuro y sucio perro mestizo. Con el pulso a mil, oteé el área, preparada para un posible ataque por parte del resto de la manada, pero no había nada de nada. Quizá este gozque fuera un paria. Más cerca le pude ver la sarna, y la barriguita entre las costillas. Estaba claro que se moría de hambre.
El perro había metido la pata en una lata y la mano le había quedado agarrada contra el afilado borde de la tapa al intentar sacarla. Le hacía daño. Gemía lastimeramente, gruñó, y luego gimió de nuevo. Me estremecí al verlo intentar deshacerse con los dientes de la trampa en la que había caído y comprobar que el metal apenas si empezaba a oxidarse. No llevaba por aquí mucho tiempo.
—Yo no lo haría si estuviera en tu lugar —le dijo Chase a Billy cuando lo vio inclinarse y silbar: el animalito soltó un gruñido bajo.
—Pues tú no eres yo… afortunadamente —le replicó Billy con los ojos fulminantes—: No me alejo cuando necesitan mi ayuda.
Chase se llevó la mano al mentón, pero guardó silencio. Me pregunté si todavía vería las llamas devorando los techos del Wayland Inn y de paso a Wallace de cuerpo entero.
Rat ahuyentó al perro antes de que Billy pudiera alcanzarlo, y se agachó para recoger otra lata recién abierta tirada en el suelo. Se la arrojó a Jack.
—Sigamos adelante —les dije.
—Están cerca —agregó Billy—. Tienen que estar cerca, ¿y por qué tanto silencio? Van a creer que somos una cuadrilla de rastreadores de la OFR, o algo por el estilo. Deberíamos más bien llamarlos a voz en cuello y hacerles saber que estamos de su lado.
Jack daba un giro lento observando los arbustos alrededor, como si en cualquier momento pudiera saltar de allí cualquier cosa. Los pelos de la nuca se me crisparon.
—¿Alguna vez conociste al tipo de gente que vivía en las zonas rojas, Gordinflón? —preguntó Jack—. No son de los que uno invita a cenar, te cuento.
Billy gruñó.
—¡Estamos perdiendo el tiempo! ¡Si los sobrevivientes aún no saben que estamos aquí, simplemente van a seguir corriendo!
—Mérmale muchacho, tranquilízate —dijo Rat con cierto desdén.
Con todo, parte de mí coincidía con Billy. De haber sobrevivientes, estaban huyendo asustados de nosotros, o no sabían que íbamos tras ellos.
Billy sacó el arma de la cintura.
—No —dijo—. Estoy harto de que me trates como a un chiquillo tonto. Wallace y yo dirigíamos Knoxville mientras ustedes seguían metidos todos en sus patéticos uniformes azules.
Mi corazón latía aceleradamente.
—Billy, baja el arma. Él no quiso ofender a nadie.
—¡Tú también cállate, Ember! —gritó con voz quebrada— ¡Deja de decirme qué debo hacer!
Chase se puso frente a mí. La súbita imagen del joven soldado en el centro de rehabilitación relampagueó en mi mente. Harper, asustado, incapaz de resolver si entregarnos o dejarnos ir. Billy estaba al borde de las lágrimas, con los ojos enrojecidos, y sus hombros le temblaban espasmódicamente.
—Vale, ¿qué crees que debemos hacer? —le preguntó Chase—. Cuéntanos y lo hablamos.
—Lo siguiente —dijo Billy levantando el mentón para gritar—. ¡Oigan!
Tomó aire, y volvió a gritar.
—¿Hay alguien por ahí?
Jack se lanzó sobre él, pero se detuvo en seco cuando Billy levantó el arma. La sangre ardía en mis oídos. A mi espalda, oí a Sean maldecir. Todo el mundo se quedó quieto.
Billy alzó el arma al aire. Disparó una vez. Dos veces. El ruido destrozó el silencio. Los pájaros que estaban cerca remontaron el vuelo en un poderoso batir de alas. Solo me di cuenta de que me había arrojado al suelo cuando sentí los dedos de las manos en el barro húmedo. Rebecca gemía en algún lado detrás de mí.
—Bájala, Billy —ordenó Chase.
—O si no, ¿qué? —preguntó Billy con inusitada calma, y en efecto, bajó el arma, pero ahora había algo distinto en él, algo que me produjo escalofríos.
Metió de vuelta la pistola en la cintura y me lanzó una mirada extraña, como si la loca fuera yo, postrada en tierra.
Nadie le pidió de vuelta el arma.
—Estás loco de remate, Gordinflón. Lo sabes, ¿verdad? —dijo Jack y sonrió por primera vez desde antes de que cayeran los túneles—. Te hubieras divertido en Chicago.
—Sí —dijo Rat asintiendo con la cabeza—. Seguro que sí.
Continuamos nuestro camino.