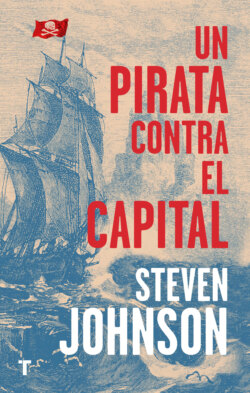Читать книгу Un pirata contra el capital - Steven Johnson - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавлениеii
Los caminos del terror
delta del nilo
1179 a. c.
A ojos modernos, los jeroglíficos que cubren el muro exterior noroccidental de Medinet Habu, el templo funerario de Ramsés III, son inescrutables, pues están escritos en un idioma que solo comprende un reducido grupo de egiptólogos. Sin embargo, los bajorrelieves del templo son fáciles de entender: describen una escena sangrienta con guerreros blandiendo jabalinas y dagas, protegiéndose con escudos y corazas egeas de una lluvia de flechas. Un oficial que se distingue por su tocado egipcio parece estar a punto de decapitar a un enemigo caído; por fin, una pila sangrienta de cadáveres indica la aniquilación total de las fuerzas invasoras. Estas imágenes –y los jeroglíficos que las subtitulan– narran una de las mayores batallas navales de la historia, un choque entre las fuerzas egipcias y una flota de incursores itinerantes adscritos a lo que hoy los historiadores llaman Pueblos del Mar. Puesto que nos dejaron maravillas arqueológicas como el templo de Ramsés III y las pirámides, por no mencionar los tesoros de Tutankamón, la dinastía egipcia a la que pertenecía Ramsés III ocupa desde hace mucho un lugar especialmente destacado en nuestra imaginación histórica. Cualquier alumno de primaria es capaz de contar algo sobre los faraones. Los llamados Pueblos del Mar no dejaron el mismo legado, más que nada porque se pasaron la mayor parte de su existencia navegando por el Mediterráneo. No dejaron templos ni monumentos que siguieran impresionando a los turistas tres mil años después de su desaparición. No fueron pioneros en nuevas técnicas de agricultura ni escribieron tratados filosóficos. No dejaron ningún registro escrito, de hecho. Sin embargo, los Pueblos del Mar deberían ocupar en nuestro imaginario del mundo antiguo un lugar quizá algo más señalado por una razón específica: fueron los primeros piratas.
El origen geográfico de los Pueblos del Mar sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. La hipótesis más aceptada afirma que los Pueblos del Mar fueron varios grupos refugiados de la Grecia micénica que se conformaron como un ente cultural al final de la Edad del Bronce. Algunos eran guerreros y mercenarios; otros, obreros corrientes acostumbrados a trabajar en condiciones de semiesclavitud construyendo las inmensas infraestructuras y fortificaciones que caracterizaron el apogeo micénico: la red de calzadas en el Peloponeso o, por ejemplo, el puerto de aguas profundas de la ciudad de Pilos. Sus orígenes son necesariamente turbios, pues los Pueblos del Mar terminaron convirtiéndose, como tantas comunidades piratas desde entonces, en un grupo multiétnico, definido no por su lealtad a una única ciudad-Estado o mandatario, sino por la que escogían profesar hacia la comunidad de saqueadores que habían formado. Su tierra natal era un mar, el Mediterráneo, y también los barcos que lo surcaban. Adoptaron costumbres y códigos que ayudaron a definir su identidad tribal: se tocaban de distintivos cascos con cuernos –perfectamente distinguibles en los grabados de Ramsés III– y sus barcos estaban adornados con figuras de pájaros. No obstante, lo que los hacía verdaderamente peculiares era su desarraigo, tanto por haber dejado atrás su patria como por el perenne vagar, sin detenerse nunca el tiempo suficiente como para echar raíces.
Tal desarraigo traía consigo una postura política, que sería la adoptada por el más radical de los piratas en los siglos venideros. Los Pueblos del Mar no respetaban la autoridad de los regímenes que imperaban en los territorios ribereños del Mediterráneo y no se obligaban por sus leyes. Esta es una de las maneras en que los Pueblos del Mar marcan el punto de origen de la piratería como forma de identidad. Antes de ellos, se cometían con toda seguridad actos de piratería en mar abierto; tan pronto como los seres humanos comenzaron a transportar mercancías valiosas por barco, habría sin duda delincuentes que interceptaban esos barcos y huían con el botín. Sin embargo, el verdadero pirata no es únicamente una subclase de delincuente, como el ladrón de bancos o el descuidista. La mayoría de las personas que etiquetamos como delincuentes infringen la ley de manera deliberada, pero en otros aspectos de la vida reconocen el Estado de derecho. Se sacan el carné de conducir, pagan impuestos y votan. Se tienen por ciudadanos, pero no respetan íntegramente la ley. Un auténtico pirata reniega, de manera más general, de la autoridad de largo aliento de naciones e imperios. Por eso acarrean tanto peso simbólico las banderas piratas que cualquier alumno de primaria reconoce hoy en día, aun siglos después de haberse enarbolado por última vez con su sentido real. Los piratas navegan bajo los colores de su propio Estado rebelde y “divagan, exponiendo su vida y produciendo daño a los hombres de extrañas tierras”, como Homero los describió en La Odisea.
No todos los piratas estaban dispuestos a cortar por lo sano con sus lealtades nacionales, por supuesto. (La tensión originada entre la rebelión abierta y la lealtad a la patria condicionaría muchos de los acontecimientos que marcaron la breve carrera delictiva de Henry Every). No obstante, la voluntad de los piratas de desafiar los límites legales y geográficos del poder estatal y, desde luego, su afición al pillaje, los convirtió en enemigos habituales de la autoridad de las metrópolis. Los ágiles piratas disfrutaban de muchas ventajas sobre sus grandes antagonistas, pues no se atenían a restricciones legales ni morales y no tenían que vérselas con la burocracia estatal. No eran invulnerables, sin embargo, a los esfuerzos orquestados por un gobierno metropolitano para derrotarlos. En 1179 a. C. los Pueblos del Mar lanzaron un ataque contra las fuerzas de Ramsés en el delta del Nilo. Anticipándose a su ataque, el faraón había construido barcos diseñados específicamente para igualar la ventaja naval de los Pueblos del Mar. Estableció una red de reconocimiento que vigiló los barcos invasores y ancló su nueva flota fuera de la vista, en los muchos esteros que recorrían el delta. Los jeroglíficos de Medinet Habu muestran a los Pueblos del Mar gobernando galeras sin remos, lo que da a entender que fueron emboscados. Esas escenas traen a la mente el desembarco de Normandía: una masa dispersa de embarcaciones que arriban a la costa y hombres corriendo entre las olas para ser recibidos por los distantes arqueros egipcios. Muchos se desangraron hasta morir en las someras aguas.
Por una vez, les tocó a los Pueblos del Mar sentir la ira de una fuerza militar despiadada. “Fueron arrastrados y arrojados boca abajo en las playas; asesinados y apilados sus cuerpos en montones que se levantaban desde la popa hasta la proa de sus galeras, mientras que todas sus pertenencias eran arrojadas al agua”, ordena inscribir Ramsés III en las paredes del Medinet Habu.6 “Su Alteza arremetió como un torbellino contra ellos, luchando en el campo de batalla como cualquier otro soldado –atestiguan otros jeroglíficos grabados en su tumba–. Ha invadido sus cuerpos el miedo al faraón; quedan aterrados en sus lugares, tumbados boca abajo. Sus corazones fueron arrancados y sus almas se las llevó el viento”.7
Aquella inscripción era más profética de lo que sus autores habrían imaginado en ese momento. Tras su derrota en el delta del Nilo, los Pueblos del Mar desaparecieron casi inmediatamente del escenario histórico mundial. Los especialistas se muestran tan divididos sobre su destino último como sobre sus enigmáticas raíces. Los que no fueron ejecutados tras la batalla del delta del Nilo al parecer se dispersaron por la frontera oriental del reino egipcio y algunos de ellos se instalaron en la costa palestina. Como grupo cohesionado, aunque itinerante, dejaron de existir para cuando Ramsés murió (asesinado, al parecer, en 1155 a. C.). A este respecto, además, los Pueblos del Mar establecieron una tradición que todos los piratas emularían en los siglos siguientes. Algunos tienen un final fulgurante y glorioso, otros terminan colgando en el patíbulo, otros simplemente desaparecen.
El legado de los Pueblos del Mar incluye asimismo otro elemento clave que vendría a definir la cultura pirata del tiempo de Every: el despliegue táctico de una violencia tan espectacular como terrorífica. Asediado por los Pueblos del Mar, el rey Ammurapi de Ugarit –en la actual Siria– envió una misiva desesperada a otro gobernante en Chipre: “Mis ciudades arden y los Pueblos del Mar han cometido atrocidades en mi país. […] Los siete barcos del enemigo que han arribado a nuestras costas nos han infligido un tremendo daño”. La inscripción que aparece en el templo de Ramsés III describe de manera parecida las incursiones que desde la costa hacían los Pueblos del Mar: “Todas las tierras se vieron sacudidas por la refriega. […] En Amor levantaron campamento. Diezmaron a sus habitantes y parecía que esa tierra no hubiera existido jamás”.
La carnicería desatada por los Pueblos del Mar fue tan extrema durante el apogeo de esta cultura, entre los siglos xiii y xii a. C., que provocó una crisis generalizada entre las civilizaciones mediterráneas que habían florecido durante la Edad del Bronce. Hoy conocemos a este periodo como el “colapso de la Edad del Bronce tardío”, uno de esos lapsos históricos en los que la marcha del progreso tecnológico se invierte. Después de que los Pueblos del Mar asolaran sus capitales costeras, las grandes sociedades palaciegas de Grecia y el Levante mediterráneo se desintegraron en culturas aldeanas vagamente organizadas. Esos primeros piratas tiñeron de una destrucción casi apocalíptica sus interacciones con las comunidades con capital en el interior, una violencia que parecía casi arbitraria en su intensidad. Los Pueblos del Mar no invadían las tierras del interior para reclamarlas como propias o para pillar tesoros y esclavos que llevar consigo a su patria: arrasaron a sangre y fuego las grandes capitales de la Edad del Bronce solo por verlas arder y desangrarse. No contaban con los ejércitos y las fortalezas de sus enemigos en tierra firme, pero el uso estratégico del terror les permitió sacar provecho de lo que hoy llamaríamos estrategias “asimétricas”: una fuerza muy pequeña que planta cara con éxito a otra mucho mayor.8
Desde sus inicios, la piratería ha compartido muchos rasgos clave con el moderno concepto de terrorismo, tanto por el lugar ocupado en el imaginario colectivo como por su definición jurídica. Una de las primeras veces que se usó en lengua inglesa el vocablo terrorismo fue en una carta remitida en 1795 por James Monroe, entonces embajador estadounidense en Francia, al presidente Thomas Jefferson. Escribiendo desde París el año anterior a la ejecución de Robespierre, Monroe se refería al intento jacobino de reinstaurar “el terrorismo y no la realeza”.9 El término al parecer se propagó rápidamente entre la élite política estadounidense. En efecto, en una carta escrita apenas unas semanas después de la de Monroe, John Quincy Adams tildaba a los “partisanos a cargo de Robespierre” de “terroristas”.10
El sentido del terrorismo como herramienta para llevar a la práctica valores políticos radicales a través de la aplicación de la violencia sobre objetivos públicos específicos corresponde tanto a su uso original como a la realidad del terrorismo hoy. En un sentido también vital, sin embargo, la definición contemporánea no se ajusta ya al sentido original. Hasta el siglo xx, la idea de terrorismo viene determinada por las acciones del llamado Comité de Salvación Pública y otras ramas del gobierno revolucionario francés. El terror, en otras palabras, era una táctica política que se adscribía al aparato estatal. No fue hasta la aparición del anarquismo, un siglo más tarde, cuando la idea de terrorismo quedaría asociada a actores no estatales, fundamentalmente pequeños grupos que irrumpieron en la vida pública con bombas y pistolas; una guerra intermediaria contra el gigantesco poder gubernamental y militar. El terror de Robespierre llevó el monopolio de la violencia, legalmente ejercido por el Estado, hasta extremos devastadores. El terrorismo contemporáneo hace lo contrario: dota de un poder desproporcionado a pequeños grupos y redes insurgentes en la sombra. La noción de “guerra asimétrica” que caracteriza a tantos conflictos militares actuales –en ella, la superpotencia se ve enfrentada sobre el campo de batalla a un enemigo mil veces menor en lo referido a efectivos y poderío militar– se enraíza en este sentido inverso de “terrorismo”. El terrorismo moderno es un multiplicador de fuerzas. No es necesario un ejército enorme ni tampoco una flota completa de portaviones para infundir un pánico cerval en el corazón de millones de personas. Bastan dos explosivos estratégicamente colocados –o incluso un par de cúteres, sin más– y unas cuantas cadenas de noticias dispuestas a amplificar el alcance del atentado.
Si bien el término como tal se retrotrae al mandato de Robespierre, los primeros practicantes del terrorismo como lo entendemos hoy –una violencia extrema ejercida por actores no gubernamentales que ejerce un impacto desproporcionado gracias a la difusión por parte de los medios– fueron los piratas. La primera prueba convincente de que tal estrategia podía funcionar –que un puñado de hombres tomara como rehén a toda una nación gracias a unos pocos actos de dantesca barbarie– se materializa en 1695, en el choque entre el Fancy y aquel barco tesorero mogol.
Existen precedentes de terror estratégico, desde luego, empezando por la legendaria brutalidad de los Pueblos del Mar. Otra de las pioneras de esa sangrienta tradición fue una noble francesa, Juana de Belleville, también conocida como Jeanne de Clisson, nacida el primer año del siglo xiv. Mediada la guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia, el segundo marido de Belleville, Olivier de Clisson, fue ejecutado por orden del rey francés Felipe IV acusado de traición. Su cabeza se ensartó en una pica y fue públicamente expuesta en Nantes, capital de la región de Bretaña, en cuyas inmediaciones se encontraban las tierras de De Clisson. Ultrajada por el proceder del rey, su viuda, Juana, vendió estas tierras, organizó una flotilla de tres barcos y planeó una venganza. Para añadir dramatismo al asunto, pintó los barcos de negro y tiñó las velas de rojo sangre. Según la leyenda, surcó durante trece años el canal de la Mancha, con sus dos hijos como grumetes, atacando cualquier barco francés y pasando a cuchillo a los súbditos de Felipe, asegurándose de dejar siempre un puñado de supervivientes que diesen noticia en tierra de la Leona de Bretaña.
“Los muertos no cuentan cuentos” es uno de los mantras piratas, a menudo invocado para justificar el asesinato de los enemigos. Para piratas como Belleville y sus descendientes, el proverbio tiene un sentido alternativo: los muertos no pueden amplificar la reputación del pirata carnicero y sediento de sangre si se les tira por la borda. Llegada la llamada edad de oro de la piratería, a saber, la generación de piratas que siguió a Henry Every, se había generalizado la práctica de ofrecer misericordia a unos pocos supervivientes para que pudieran regresar a casa a contar lo terrorífico que resultaba toparte con piratas en el mar. En la época anterior a la imprenta, la Leona de Bretaña no podía enviar su mensaje más que a través del boca a boca en los pasillos de los palacios, que quizá pudiera saltar, si acaso, a la correspondencia escrita entre particulares. No obstante, Every y sus sucesores contaban con un vibrante aparato mediático a través del cual sus atrocidades podían llegar muy lejos: los panfletos, gacetas, boletines y libros que modelaban ya en su época la opinión pública en Europa y en las colonias americanas. Muchas de las convenciones que asociamos a la prensa amarillista –redacción apresurada, historias reiteradamente inventadas de violencia sensacionalista– se idearon originalmente para sacar tajada de los hechos protagonizados a miles de millas por hombres como Henry Every y los piratas que lo emularon en el siglo xviii. Every se veía como descendiente de otros navegantes míticos como Odiseo, pero también auguró la llegada de una figura que trascendería la historia: el asesino que cautiva a una nación con sus grotescos crímenes, como Jack el Destripador o Charles Manson.
Solemos pensar que los panfletistas y los primeros periodistas de la Ilustración eran intelectuales refinados, que redactaban ingeniosos contenidos para publicaciones como Tatler en las mesas de un café de la Strand londinense. Sin embargo, en esos primeros años del medio impreso, el sensacionalismo estaba ya muy presente. Los propietarios de periódicos vendían ediciones especiales cuando había una ejecución pública en los que contaban los detalles más morbosos del delito. Casi dos siglos antes de que Jack el Destripador se convirtiese en el primer asesino en serie famoso, los panfletistas hacían ya dinero celebrando al criminal violento. Y no había ningún tipo de criminal que cautivase el imaginario popular como el pirata.
La noticia sobre asesinos en serie más sórdida de la Edad Moderna no tiene nada que envidiar a los espantosos inventarios de torturas piratas publicados durante este periodo. Se cuenta que un pirata francés llamado François l’Olonnais “abrió en canal a uno de los prisioneros con su alfanje, le arrancó el corazón, mordió una parte y la otra se la lanzó a la cara a otro prisionero”.11 El American Weekly Mercury, uno de los primeros periódicos de la colonia británica en América del Norte, cuenta una historia particularmente impactante sobre el pirata británico Edward Low: después de que un capitán mercante arrojase un saco de oro por la borda, Low “cortó al dicho capitán los labios y los asó delante de sus ojos y, a continuación, asesinó a toda la tripulación, compuesta por treinta y dos personas”. En una versión posterior de esta historia, digna de una novela de Hannibal Lecter, el delirante pirata obliga al capitán a comerse sus propios labios después de asarlos.12
Sin duda, muchos de estos relatos se dramatizaron para vender más. Sin embargo, las noticias de las atrocidades cometidas por los piratas se nutrían de los veredictos de los juicios. Estas publicaciones –a menudo impresas a los pocos días de dictarse sentencia– dieron inicio a una larga tradición por la cual los medios no hacían sino multiplicar el alcance de los casos legales más escandalosos. Uno de los más sorprendentes fue el de un tal capitán Jeane, de Brístol, acusado de torturar y asesinar a un mozo de a bordo que se atrevió a dar un sorbo a una botella de ron que guardaba en su camarote. El libro se publicó con el título Unparallel’d Cruelty [Crueldad sin parangón], el cual se queda corto dado el espantoso suplicio que sufrió el chaval: colgado del palo mayor durante nueve días, azotado y obligado a beber la orina del capitán.13
El sadismo no le salió a cuenta al capitán Jeane. Fue condenado a muerte y ahorcado de la forma acostumbrada: colgado del cuello durante dieciocho minutos antes de morir. En muchos casos, no obstante, la mitología de la brutalidad pirata no era únicamente símbolo de un estado mental trastornado. A los panfletistas de Londres o Boston les interesaba, económicamente hablando, la violencia de los bucaneros y también les convenía a los propios piratas, pues la fama de brutales y sedientos de sangre les facilitaba el trabajo. El capitán de un barco carguero que acabase de leer en una gaceta del puerto que a un compañero de oficio le habían obligado a comerse una parte de su propia anatomía por no entregar su barco se mostraría, desde luego, más solícito a la hora de hacer lo propio con el suyo a la vista de la bandera negra con las tibias cruzadas. La locura, en otras palabras, escondía una estrategia. En su estudio sobre los sorprendentemente ricos sistemas económicos que pusieron en marcha los piratas –de memorable título, El garfio invisible–, el historiador económico Peter Leeson describe ese ejercicio de la violencia extrema por parte de los piratas como una suerte de acto semiótico:
Para evitar que los cautivos tratasen de esconder sus botines […] los piratas necesitaban cultivar una reputación de crueles y bárbaros. No venía mal tampoco añadir cierto toque de locura. Los piratas institucionalizaron esta fama de fiereza y delirio, que cristalizó en una marca pirata a través del mismo medio que utilizaría, por ejemplo, Mercedes-Benz: el boca a boca y la publicidad. Los piratas no salían en los anuncios del papel cuché, pero sí sabían extender el rumor de su barbarie y su locura para reforzar y propagar su mala reputación. Es más, los piratas recibían la atención de los periódicos más populares del siglo xviii, que inadvertidamente contribuyeron a esa despiadada marca e imagen, lo cual, a su vez, tenía una influencia muy positiva en el beneficio económico del pirata.14
Aun separados por miles de millas de océano, los editores de Londres, Ámsterdam y Boston se vieron atrapados en un ciclo simbiótico con los propios piratas: los editores querían historias de piratas que les arrancaban el corazón a sus prisioneros vivos para vender más ejemplares y los piratas necesitaban que esas historias circularan lo máximo posible para seguir inspirando el miedo en sus potenciales presas. No es coincidencia que la edad de oro de la piratería coincida casi exactamente con la cultura impresa. Jeanne de Clisson quizá se hiciera un nombre en el siglo xiv atormentando a los marinos franceses en el canal de la Mancha, pero en general establecerse como pirata sin contar con el poder publicitario de los medios habría sido todo un desafío. Si uno quiere ganarse la vida como pirata, viene muy bien cierto apetito por la crueldad y el abuso físico. Pero resulta aún mejor ser famoso.
6 D’Amato y Salimbeti, 2015, pp. 1.095-1.097.
7 Edgerton y Wilson, 1936, placas 37-39, líneas 8-23.
8 Para una comparación matizada de los Pueblos del Mar y los piratas de la llamada edad de oro, véase Hitchcock y Maeir, 2014.
9 Disponible en https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-28-02-0305 [consultado el 26/05/20].
10 Para obtener más información sobre la evolución de la palabra terrorism, disponible en https://www.merriam-webster.com/words-at-play/history-of-the-word-terrorism [consultado el 26/05/20].
11 Leeson, 2017, pp. 113-114.
12 Ibíd., p. 112.
13 La descripción completa se repite, aunque solo sea para recordar al lector moderno que los relatos de violencia aparentemente gratuita tienen una larga historia: “Después de azotar al muchacho, lo encurtió en salmuera, lo ató al mástil principal durante nueve días con sus noches, con los brazos y las piernas extendidos todo el tiempo; no contento con esto, lo desató y lo colocó en la pasarela, donde lo pisoteó, y habría obligado a los hombres hacer lo mismo, pero se negaron; exasperado por creer que quizá pudieran estar teniendo lástima del muchacho, lo volvió a patear mientras yacía incapaz de levantarse y le pisoteó el pecho tan violentamente que al muchacho se le salió el excremento involuntariamente, el cual tomó y obligó a este a tragar con sus propias manos varias veces. Esa pobre y desgraciada criatura estuvo dieciocho días agonizando, dándosele de forma cruel el alimento suficiente para mantenerlo vivo y torturado todo ese tiempo, siendo severamente azotado todos los días y, especialmente, el día en que murió. Cuando estaba agonizando, al borde de la muerte y sin palabras, su implacable amo le dio dieciocho azotes; cuando estaba a punto de expirar, se llevó el dedo a la boca, lo que se tomó como una señal de que deseaba beber algo. Cuando el muy salvaje, para llevar su inhumanidad hasta el último momento, entró al camarote tomó un vaso en el que orinó y luego se lo dio como si fuera un refresco; llegó a descender por su garganta un poco de líquido y, apartando el vaso de él, al instante dio un último suspiro. Y Dios, en su misericordia, puso fin a sus sufrimientos y diríase que molestaba al capitán que no hubiesen continuado por más tiempo” (Turley, 1999, pp. 10-11).
14 Leeson, 2017, pp. 111-112.