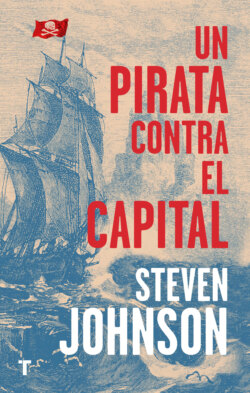Читать книгу Un pirata contra el capital - Steven Johnson - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавлениеintroducción
océano índico, al oeste de surat
11 de septiembre de 1695
Un día despejado, el vigía encaramado en el palo mayor de cuarenta pies de alto del barco tesorero mogol divisa hasta diez millas náuticas, topándose con el límite visual que le impone la línea del horizonte. Es el final del verano. Sobre las aguas tropicales del océano Índico flota una humedad que tiende una cortina neblinosa en la lente del catalejo. Cuando el navío inglés se distingue por fin en la distancia, se encuentra a solo cinco millas.
No tiene nada de particular toparse con un barco inglés en estas aguas. Hay apenas unas jornadas de travesía hasta Surat, una de las ciudades portuarias más prósperas de la India, la primera sede de la Compañía de las Indias Orientales. A primera vista, el vigía no cree necesario siquiera dar la voz de alerta. Sin embargo, conforme pasan los segundos y el contorno borroso de la nave se concreta en el catalejo, algo llama su atención: no la bandera, sino su velocidad. Se da cuenta ahora de que el barco navega viento en popa y a todo trapo. Avanza rápidamente, al menos a quince nudos, quizá más; a más del doble de la velocidad máxima que puede alcanzar el barco tesorero. El vigía nunca ha visto un barco surcar el mar abierto con esa celeridad.
Para cuando el vigía avisa al resto de la tripulación, el barco inglés ya se divisa a simple vista.
Desde la posición aventajada que le da el alcázar, el capitán del barco indio aún no tiene motivos para temer a ese navío que se aproxima, por muy rápido que lo haga. Su barco está armado con ochenta cañones, cuatrocientos mosquetes y casi mil hombres. Por lo que el capitán es capaz de distinguir, el barco inglés no puede portar más de cincuenta cañones y una tripulación mucho menor que la de su propio barco. Aun estando gobernado por piratas al ataque, el capitán lleva meses navegando sin incidentes; ha atravesado el infame nido de piratas que es la embocadura del mar Rojo sin que le planten cara y ya tiene su puerto, el de Surat, casi a la vista. ¿Qué pirata se atrevería a atacarle en estas aguas, con tan poca potencia de fuego?
Sin embargo, el capitán no conoce la larga historia que ha reunido a ambos navíos en ese mar. No sabe que los hombres a bordo del barco inglés han recorrido miles de millas náuticas para poder acercarse a ese otro barco que regresa a puerto cargado de riquezas inimaginables, que llevan esperando esta oportunidad más de un año. No sabe de lo que son capaces esos hombres ni los crímenes que ya han cometido. Y no conoce el futuro inmediato, los dos improbables acontecimientos que están a punto de producirse, con una diferencia de segundos, anulando de manera vital su ventaja.
La secuencia comienza con un error mínimo. Un artillero bisoño ceba el cañón con demasiada pólvora, una o dos onzas de más. O, quizá, días o semanas antes, uno de los pajes de artillería dejó de limpiar correctamente una recámara y pasó inadvertido un residuo de pólvora. O quizá la cadena de acontecimientos se iniciara mucho antes, en el alto horno de algún rincón de la India en el que se fundió el arma, quizá con un minúsculo defecto en el hierro fundido que refuerza la recámara, un defecto en el que nadie repararía durante años, debilitándose poco a poco, con cada disparo, hasta que un día –por fin, un día– el cañón falla.
Un cañón es un artilugio tecnológicamente sencillo. Aprovecha la energía de una explosión, que es multidireccional, y la encauza en un sentido concreto, definido por la caña, el largo cilindro que recorre la bala y del que sale despedida para volar en dirección a su objetivo. Las leyes físicas que rigen su funcionamiento son tan obvias que el ser humano inventó la artillería casi inmediatamente después de dar con el cóctel químico integrado por azufre, carbón y nitrato de potasio –lo que hoy llamamos pólvora– hace unos mil años. Pasarían siglos antes de que a las explosiones se les dieran otros usos (motores de combustión interna, granadas de mano, bombas de hidrógeno). El cañón, no obstante, era al parecer consecuencia natural del descubrimiento de la fuerza propulsiva de la pólvora. En cuanto supimos cómo hacer explotar cosas, se nos ocurrió cómo aprovechar esa energía para lanzar por los aires un proyectil pesado a gran velocidad.1
El cañón es un artilugio tan sencillo y efectivo que su diseño básico permaneció inalterado durante cientos de años: se introduce pólvora por el ánima del cañón hasta la recámara –es lo que se denomina cebar el cañón–, luego se mete un taco de estopa o papel y, finalmente, se introduce la bala de cañón, que se encaja entre el ánima y el taco. En la recámara hay un estrecho orificio, el llamado oído, que comunica con el exterior del cañón en su parte superior y por el que se introduce la mecha. En la mayor parte de los casos, el artillero prende esta y, unos instantes después, la pólvora se enciende, desencadenando una enorme cantidad de energía que se ve contenida por las robustas piezas de aleación hierro-carbono llamadas faja, escocia y lámpara. Casi toda la energía de la explosión se canaliza por tanto a lo largo del ánima en dirección a la abertura, impulsando la bala.
Sin embargo, pese a su solidez, la estructura cristalina del hierro fundido puede en ocasiones verse deteriorada por impurezas invisibles, especialmente cuando la proporción de hierro y carbono no es la adecuada, lo que puede provocar fallos catastróficos. Cuando las piezas en que se aloja la recámara ceden, un cañón deja de ser un cañón y se convierte en una bomba.
Los cuatro tripulantes que manejan ese cañón cuando estalla en miles de esquirlas mueren antes de que la explosión llegue a sus oídos. Y esos son los que tienen suerte. La ignición de la pólvora crea un repentino incremento en la presión del aire que contiene la recámara: desde los habituales 101.325 pascales a los casi 6.000.000 de pascales en milésimas de segundo. La onda se expande en todas direcciones a unos veintidós mil kilómetros por hora, dieciocho veces la velocidad del sonido. La onda expansiva secciona brazos y piernas a los artilleros, hace estallar las entrañas. La combinación de calor y presión les licúa los ojos. Cuando llega la segunda ola de energía –la llamada onda de choque– transportando con ella los fragmentos de hierro fundido del cañón a velocidad supersónica, los tripulantes ya no existen. Las ondas de choque y los fragmentos del cañón simulan los efectos de las modernas bombas de metralla, enterrándose en la carne y los huesos del resto de la tripulación, a la que arranca orejas, manos y piernas o perfora órganos vitales. En cuestión de segundos, la cubierta de artillería del barco está regada de sangre y carne humana. Y, entonces, un golpe de viento entra a llenar el vacío creado por la explosión y los tablones de madera del barco se prenden.
A unos cientos de metros, en la cubierta del barco inglés, los pajes de la pólvora llevan proyectiles a los artilleros apostados en torno a sus cañones. En el caos de la escena subyace un orden mecánico, rítmico. Un oficial pasa revista ladrando órdenes a intervalos regulares. “¡Destrinquen cañones!”, grita, y la tripulación deshace los nudos que hacían firme la pieza. “¡Nivelen piezas! ¡Retiren tapabocas! ¡En batería!”. Con cada orden, los artilleros empujan, tiran y equilibran siguiendo una pauta sincronizada; el ballet mortífero que se baila en un barco en son de combate. El oficial ordena “¡Ceben!”, y entonces se vierte por el oído del cañón un fino hilo de pólvora rápida. Los sirvientes del cañón no prestan atención al disparo anterior que ha explotado en la cubierta del barco indio, causando no pocos estragos. Tienen la atención puesta en la más exigente de las órdenes del oficial, la última antes del disparo: “¡Apunten!”.
Apuntar con un cañón a un navío del siglo xvii no era ningún arte y mucho menos una ciencia. Calcular la trayectoria apropiada para un proyectil que surcaba los aires a cientos de kilómetros por hora ya resulta complicado en tierra, cómo no ha de serlo en el mar. De hecho, existen pocos menesteres prácticos que hayan inspirado tanto al ingenio matemático como el de fijar correctamente la trayectoria de un proyectil. Algunas de las primeras ecuaciones diferenciales se desarrollaron para predecir justamente los tiros de cañón y muchos de los computadores primigenios construidos durante la Segunda Guerra Mundial tenían como objeto explícito calcular las trayectorias de los cohetes.2 Pero en mitad del océano Índico en 1695, la idea de acertar en el objetivo con un cañón de quinientas libras que disparaba a través de una porta minúscula mientras el barco no dejaba de cabecear ni un instante era simple y llanamente ridícula. No había tiempo para hacer cuentas. Se apuntaba el cañón hacia el navío enemigo, se esperaba la orden del oficial y se cruzaban los dedos.
Pese a la poca precisión de estas armas, cada tanto la física intervenía de algún modo y regalaba un tiro perfecto. Apenas instantes después de la explosión producida en el barco indio, una de las balas disparadas en la andanada anterior silba por el aire salvando la distancia entre un barco y otro y se empotra contra la base del palo mayor del indio: ese es el mayor daño que se puede infligir de un solo cañonazo. El mástil cae, y los aparejos se derraman sobre la cubierta en un amasijo de lienzo y cabos. Desprovisto de la vela mayor, el barco podrá aprovechar una mínima parte de la energía del viento para desplazarse. Además, en la cubierta de artillería india ha reventado un cañón; la sangre y el fuego campan por el barco tesorero, que se encuentra totalmente indefenso en apenas un instante. En cuestión de minutos, los británicos lo han abordado.
¿Qué probabilidades hay de que estos dos acontecimientos –el mal funcionamiento del cañón indio y el acierto de los artilleros británicos– se produzcan en un mismo instante? Los reventones eran la principal flaqueza del diseño de cañones desde sus mismos orígenes, y siguieron planteando un problema durante la Edad Moderna. (Una explosión acaecida en 1844 durante una demostración mató al secretario de la Armada y al secretario de Estado estadounidenses y a punto estuvo de matar al presidente John Tyler). La posibilidad de que un cañón explotara durante un disparo era muy pequeña, estaría quizá por debajo de una de cada quinientas. Las posibilidades de acertarle a la base del palo mayor y derribarlo de un solo disparo no eran mucho mayores: el objetivo tenía apenas sesenta centímetros de ancho en un barco de más de sesenta metros de eslora. Si se apuntaba demasiado bajo, la bala terminaría en el agua o golpearía contra la cubierta de artillería. Se trataba de un tiro entre cien. Gracias a las leyes de la probabilidad diseñadas por Blaise Pascal más o menos en ese mismo periodo, sabemos que las posibilidades de que dos acontecimientos inconexos ocurran a la vez pueden calcularse multiplicando entre sí las posibilidades de que se produzcan cada uno de los dos acontecimientos. Si pudieran volver a reproducirse esos cinco segundos de tiempo cinco mil veces, esa concatenación –la de la explosión del cañón y el derribo del palo mayor– podría perfectamente no volver a darse.
Se puede medir la diferencia entre la posibilidad de que estos dos acontecimientos se hubieran dado y no de manera muy precisa. Si retirásemos esa pequeña imperfección de los refuerzos de hierro forjado y alguien moviera el cañón una pulgada hacia un lado en el momento de disparar, el barco indio no tendría nada que temer de su endeble atacante. Sin embargo, como la explosión del cañón en sí, una diferencia casi imperceptible –unas libras de pólvora de más– puede desencadenar resultados no lineales. En el caso de que estos dos barcos se enfrentaran en mitad del océano Índico, esas causas casi microscópicas provocarán una oleada de efectos que resonarán en el mundo entero. Casi todos los enfrentamientos como este, vistos a través del gran angular de la historia, son disputas menores, chispas que no tardan en extinguirse. Pero cada tanto, alguien enciende una cerilla que provoca un incendio en el planeta entero. Esta es la historia de una de esas cerillas.
Uno puede imaginar el relato que sigue como si fuera una especie de reloj de arena. En el estrechamiento –su punto central– se hallarían esos pocos segundos vividos en pleno océano Índico en 1695; el cañón que revienta y el palo mayor destruido. Antes de ese estrechamiento se acumularían capas y más capas de acontecimientos históricos que habrían hecho posibles aquellos extraordinarios instantes. Tras él, la cadena de sucesos –incontenible y verdaderamente global– que puso en marcha lo ocurrido en ese breve lapso.
Para hacer justicia a esa historia –especialmente a la parte prehistórica del reloj de arena– las cadenas de causas y efectos deben tenderse a diferentes escalas. Algunos acontecimientos tienen causas a corto plazo, como aquel cañón que explotó o el golpe directo contra el mástil. Otras causas se van desplegando mucho más lentamente: sería aquella que en última instancia llevó a cargar tal cantidad de riquezas en aquel barco mogol o los motivos que en última instancia incentivaron a un pequeño grupo de seres humanos a convertirse deliberadamente en piratas. Si vas a contar esas historias, tienes que romper los límites de las historias de época y la biografía tradicional. Hay que dar saltos en el tiempo de un lado a otro para poder analizar los datos correctamente. Las cronologías lineales funcionan muy bien a la hora de contar historias, pero no siempre retratan las causas profundas que las impulsan. Algunas causas están próximas al efecto en el tiempo; otras son los ecos de una onda sísmica distante, que aún reverberan cien e incluso mil años después.
Para simplificar, esta es la historia de un pirata y su sensacional delito. Si bien la piratería es una profesión muy antigua, los piratas más famosos de la historia no entrarían en escena hasta más o menos dos décadas después de los acontecimientos relatados en este libro. En cualquier caso, la “edad de oro” de la piratería –Barbanegra, Samuel Bellamy, Calicó Jack– se inspiró en gran medida en los infames hechos descritos aquí y en las leyendas que se tejieron en torno a ellos. Aunque el pirata que nos ocupa en este libro no es tan famoso hoy como las icónicas figuras citadas, sí que tuvo un impacto más significativo en el curso de la historia que Barbanegra y sus pares. Este libro tratará de medir ese impacto y cartografiar sus límites. Nos cuenta la historia de una serie de vidas individuales atrapadas en la crisis desatada tras los acontecimientos de septiembre de 1695, pero también de historias de otra índole, un eslabón más arriba en la cadena: las formas de organización social, las instituciones, las nuevas plataformas de medios. Una de esas instituciones era tan antigua como la propia piratería: la teocracia autocrática de la dinastía mogol. Las demás estaban viendo la luz: la corporación multinacional, la prensa popular, el imperio administrativo que dominaría la India a partir de mediados del siglo siguiente. En parte, este libro trata sobre un hombre con muchos defectos que se echó a la piratería durante un periodo breve pero muy agitado de su vida; una vida que se hace más intrigante y misteriosa cuanto más escarbamos en ella. No obstante, también describe un tipo de arco vital, la historia de cómo algunas de las instituciones más poderosas de la historia moderna nacieron a partir de una idea en ciernes, prometedora pero no ineludible, para terminar conquistando el mundo.
Este libro no quiere ser un análisis exhaustivo del auge de esas instituciones, sino que se interesa mayormente por un desafío clave que amenazó con empañar el triunfo último de estas. Solemos pensar que las grandes organizaciones como corporaciones e imperios nacieron a través de una deliberada planificación humana. Cada estructura imponente se habría construido, ladrillo a ladrillo, a partir de un concepto arquitectónico o de diseño. No obstante, la forma que adquiere una institución en última instancia no nace de la mente de un maestro ingeniero, sino que se labra mediante los desafíos que se presentan ante sus límites exteriores, del mismo modo que la línea costera es en parte esculpida por el embate incesante de muchas olas pequeñas. Los valores centrales de las instituciones de más largo aliento suelen quedar fijados primeramente por los fundadores y los visionarios que la historia convencional lleva al primer plano, por razones entendibles. Sin embargo, la estructura final de esas organizaciones –los límites de su poder, los canales a través de los cuales lo materializan– quedan muy a menudo definidos por los casos marginales y por las colisiones contra sus fronteras, tanto geográficas como conceptuales.
En ocasiones, en esas colisiones participan organizaciones igualmente poderosas, como se dio en los enfrentamientos entre el Imperio mogol y la Corona británica que dan vida a muchos de los acontecimientos narrados en este libro. A veces, sin embargo, la colisión viene dada por una fuerza mucho más pequeña: un barco que surca el océano Índico con menos de doscientos hombres a bordo, liderado por un hombre que lleva casi dos años soñando con ese encuentro en alta mar.
La tripulación había bautizado aquel barco con el nombre de Fancy catorce meses antes del duelo, en septiembre de 1895. Su capitán, por otro lado, era conocido por muchos nombres distintos.
1 Parker, 2014, p. 63.
2 Steele, 1994, p. 360.