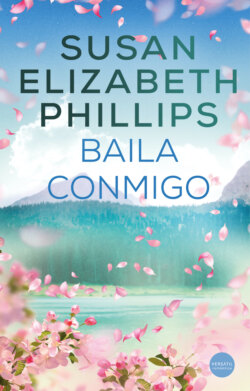Читать книгу Baila conmigo - Susan Elizabeth Phillips - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеTess bailaba bajo la lluvia. Solo llevaba puestas las bragas y una vieja camiseta de tirantes, y en los pies un triste par de bailarinas que un día fueron plateadas. Pisoteaba las resbaladizas losas cubiertas de musgo bajo el nogal que había protegido la cabaña de la montaña durante años. Bailaba hip-hop. El día anterior había sido reggae; el anterior, quizá grunge… o no. Siempre bailaba con la música muy alta, con un volumen suficiente como para convertir el sonido en cómplice de su ira, para que la ayudara a neutralizar el dolor que nunca nunca desaparecía. Aquello no hubiera sido posible en Milwaukee, pero allí, en Runaway Mountain, donde sus vecinos más próximos eran los ciervos y los mapaches, podía poner la música tan elevada como quisiera.
El viento frío y húmedo del mes de febrero del este de Tennessee llenaba el ambiente de olor a hojas en descomposición y de tristeza. No era el clima adecuado para estar al aire libre en camiseta de tirantes y bragas, pero acabar calada por la lluvia y pasar frío era algo a lo que Tess sí que podía poner remedio, a diferencia de la muerte de su marido.
Una losa rota se apoderó de la puntera de una de sus bailarinas y la hizo volar hacia la maleza. Se quedó con solo una de las zapatillas puesta, sintiendo un torrente de emociones en los pies. Una piedra afilada se le clavó en el talón, pero si se detenía, su ira la haría arder. Se obligó a seguir moviendo las caderas y sacudió la cabeza para que el pelo mojado y enmarañado flotara a su alrededor. Cada vez más rápido.
«No te detengas. No te detengas nunca. Porque si te detienes…».
—¿Estás sorda o qué?
Se quedó quieta cuando un hombre cruzó el viejo puente de madera que atravesaba el arroyo Poorhouse. Se trataba de un montañero, con el pelo oscuro y revuelto, nariz pronunciada y mandíbula fuerte. Un hombre grande como un oso, alto como un sicomoro americano e indiferente a la lluvia. Iba vestido con una camisa de franela a cuadros rojos y negros, tenía las botas salpicadas de pintura y llevaba unos vaqueros diseñados para el trabajo duro. Había leído sobre los montaraces, ermitaños que se refugiaban en los bosques salvajes con una jauría de perros y un arsenal de rifles militares. Hombres que no disfrutaban del contacto humano durante meses, durante años, y que llegaban a olvidar sus orígenes.
Se quedó petrificada, con las viejas bragas y la mojada camiseta blanca de algodón cubriéndole los pechos. Sin sujetador, furiosa, medio salvaje y muy sola.
Él corrió hacia ella ignorando la lluvia, y el tambaleante puente de madera se balanceó bajo cada uno de sus pasos.
—¡Ayer por la tarde…, y ayer por la noche…, y a las dos de la mañana…! ¡He aguantado demasiado, pero ya no lo soporto más!
Ella lo analizó en busca de una primera impresión; el pelo rebelde con ondas desafiantes y demasiado largo se rizaba, mojado, a la altura de la nuca; la ropa de trabajo arrugada y las botas de cuero agrietadas, salpicadas de pintura de una docena de colores diferentes; su barba no era lo suficientemente larga como para pertenecer a un ermitaño loco, pero aun así debía de estar chalado.
No se disculparía. Cuando estaba en casa, ya había pedido perdón demasiadas veces por la carga de dolor que había volcado sobre sus amigos y compañeros de trabajo, y no pensaba hacerlo allí también. Había elegido Runaway[1] Mountain no solo por su nombre, sino también por lo aislado que estaba: un lugar en el que podía ser descortés, estar triste y sentirse tan cabreada con el universo como quisiera.
—¡Deja de gritarme!
—¿De qué otra forma me vas a oír? —Él recogió el altavoz bluetooth de debajo de los restos astillados de una mesa de pícnic—. ¡Baja el volumen, joder! —Apretó el interruptor de apagado con un dedo largo de una mano enorme y detuvo la música—. ¿Y qué tal un poco de cortesía y educación?
—¿Cortesía? —le respondió ella con ironía, cabreada por las injusticias de la vida—. ¿Llamas cortesía a irrumpir como un salvaje?
—Si tuvieras algún respeto por todo esto… —Hizo un gesto hacia los árboles y el arroyo Poorhouse; las duras líneas de su rostro eran tan toscas que podrían haber sido talladas con una motosierra—. ¡Si tuvieras algún respeto, no habría tenido que irrumpir!
Y entonces ella lo notó. Percibió el momento exacto en que él se percató de su vestimenta o, mejor dicho, de su semidesnudez. Sus ojos, del color de la pizarra, la estudiaron de forma despectiva. Pero ¿por qué ese desprecio? ¿Por el pelo mojado y enredado? ¿Por su cuerpo, más voluminoso de lo que debería por tratar de ahogar sus penas con comida? ¿Por las piernas desnudas? ¿Por la ropa interior andrajosa? ¿O tal vez solo por la audacia de ocupar un lugar en lo que él creía su universo?
¿A quién quería engañar? Con los pechos marcados contra la camiseta mojada, debía de parecer el trillado estereotipo de una universitaria borracha que pasa las vacaciones de Pascua en Cancún.
—¡Lo único que tenías que hacer era pedirlo con educación! —La cabeza le daba vueltas por lo furiosa que estaba.
—Sí, estoy seguro de que eso habría funcionado. —Su mirada la atravesó mientras su voz sonaba como un ronco y profundo gruñido.
—¿Quién eres? —Estaba confundida, pero le daba igual.
—Alguien a quien le gustaría disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Dos palabras que, por lo visto, no comprendes.
Nadie la había reprendido desde que su marido había muerto. Por el contrario, todos habían actuado como si estuvieran todavía de pie en el tanatorio, frente a aquellas butacas tapizadas y envueltos en el nauseabundo olor a lirios stargazer. Tener un objetivo contra el que canalizar su ira le pareció irresistible hasta decir basta.
—¿Eres así de borde con todo el mundo? —indagó—. Porque si lo eres…
Justo entonces, un duende de los bosques cruzó levitando el estrecho puente del arroyo, saltando sin esfuerzo de un tablón a otro para sortear los que faltaban, con pasos tan ligeros que la estructura apenas se movió.
—¡Ian! —El largo pelo rubio de la criatura flotaba a su espalda bajo un gran paraguas rojo. Un vestido de gasa hasta el tobillo, más adecuado para julio que para principios de febrero, se arremolinaba alrededor de las pantorrillas de la joven. Era una chica alta y flexible, salvo por lo avanzado de su embarazo—. ¡Ian, deja de gritarle! —ordenó la etérea criatura—. Te he oído desde la escuela.
Así que de allí era de donde venía, de la vieja escuela de madera blanca que habían rehabilitado en lo alto del cerro, más arriba de la cabaña. En enero, cuando Tess se mudó, había subido por el sendero para ver lo que había. Cuando miró por las ventanas, había comprobado que la habían transformado en una vivienda, pero no parecía estar habitada. Hasta ese momento.
—No le hagas ni caso —dijo el duende. Era como un hada de cuento de Disney, con los ojos azules; le calculó unos treinta años, como ella. Pero ya estaba bien de cuentos… La miró mientras atravesaba la maleza que bordeaba la cabaña sin prestar atención a la hierba húmeda que le rozaba las pantorrillas—. Siempre se pone así cuando tiene problemas con un cuadro.
Un cuadro. No con la pintura en general. El hombre debía de ser un artista y no un montaraz. Un artista muy temperamental.
El hada se rio, una risa que no llegó a verse reflejada en esos ojos azules de cuento. Algo en ella le resultaba familiar, aunque Tess tenía la certeza de que no la conocía.
—Ladra más que muerde —continuó el hada—. Aunque también es cierto que muerde. —Extendió una delgada y cálida mano desde debajo del paraguas rojo—. Soy Bianca.
—Tess Hartsong.
—Tienes las manos congeladas —comentó la mujer—. Qué gusto, yo estoy pasando mucho calor.
El ojo de comadrona profesional de Tess se hizo cargo de su estado. A Bianca le faltaba el aliento, como a muchas mujeres cuando estaban en el tercer trimestre. Calculó que debía de llevar siete meses de embarazo. Tenía la barriga alta y firme. Su tez era pálida, aunque no lo suficiente como para ser preocupante.
—Ian, ya has hecho suficiente —dijo el duende—. Vete a casa.
Él sostenía el altavoz bluetooth de Tess como si tuviera la intención de llevárselo al marcharse; sin embargo, le regaló otro gruñido y lo dejó caer con fuerza en el banco de pícnic.
—No me hagas bajar aquí otra vez.
—¡Ian!
Ignorando al duende, el montañés cruzó el estrecho puente; sus pasos golpearon los húmedos tablones de madera con tanta ferocidad que Tess estuvo segura de que todo el arroyo Pookhouse saltaría por los aires.
—Tú, ni caso —dijo Bianca—. Es un imbécil.
Comparado con el atormentado hombre de montaña, el duende que había bajo el paraguas rojo era como un arcoíris cubierto de rocío. Tess cerró el candado de su caja de Pandora interna, el lugar donde guardaba sus emociones cuando necesitaba sobrevivir a cualquier día.
—Ha sido por mi culpa —confesó—. No sabía que viviera alguien ahí arriba.
—Nos mudamos hace tres días. No era lo que yo quería, pero mi marido piensa que el aire de la montaña es lo mejor para mí. Al menos, eso fue lo que dijo. —Bianca le entregó a Tess el paraguas y se quitó el vestido de gasa por la cabeza. Iba desnuda, salvo por un pequeño tanga color champán—. ¡Oh, Dios, llevo queriendo hacerlo toda la mañana! Es como si tuviera un horno a pleno funcionamiento dentro de mí.
La lluvia se había convertido en una ligera llovizna, y Bianca miraba hacia los árboles, que goteaban. Era delgada, de muslos finos y venas celestes que dibujaban sus pequeños pechos de porcelana. Cómoda con su desnudez, se estiró para ponerse de puntillas sobre las sandalias y dejó que el largo cabello le cayera por la espalda en una sedosa cascada.
—Este sitio es muy tranquilo, pero aburrido. —Bianca miró hacia la cabaña—. ¿Tienes café? Ian se enfada si miro siquiera una taza de café, y aún me quedan otros dos meses.
Tess había ido a las montañas de Tennessee para alejarse de la gente; sin embargo, la atraía la novedad de hablar con alguien que no la viera como una trágica viuda. Además, no tenía nada mejor que hacer que chapotear bajo la lluvia o mirar por la ventana.
—Claro. —Recogió la zapatilla de ballet que había perdido—. Eso sí, te aviso de antemano: la casa está hecha un desastre.
Bianca se encogió de hombros y cerró el paraguas.
—La gente organizada me acojona.
Tess esbozó una de esas sonrisas que fingía para convencer a todos de que estaba bien.
—Pues no te preocupes por eso.
En otros tiempos, había sido diferente. Había sido organizada. Creía en el orden, la lógica, la previsibilidad. En el pasado, pensaba que debía seguir las reglas, que si una cumplía con sus obligaciones…, se detenía en las señales de stop…, pagaba impuestos…, todo iría bien.
El exterior de la cabaña era sólido, pero feo. En el techo crecía musgo, y dos finos troncos de árbol, que se habían visto despojados de la corteza hacía mucho tiempo, sostenían el voladizo que había sobre la puerta trasera. Las ramas aún desnudas de un nogal americano, de un arce y de un nogal negro flotaban sobre la vieja casa y arañaban el techo como las uñas de unas brujas.
En la estancia principal se hallaban la cocina y el salón y una escalera de madera que conducía a los dos dormitorios. Las paredes eran literalmente de pino encalado, pero la cal se había amarilleado con el tiempo. Las polvorientas cortinas se habían rasgado cuando Tess intentó descolgarlas para lavarlas, así que se había visto obligada a reemplazarlas por unas blancas. Una gran ventana frontal ofrecía vistas del valle y del pequeño pueblo de Tempest, Tennessee, mientras que las ventanas traseras daban al arroyo Poorhouse.
Bianca lanzó el vestido de gasa sobre el sillón y usó el respaldo para apoyarse al tiempo que se quitaba las sandalias. Cuando se enderezó, echó un vistazo de trescientos sesenta grados desde la chimenea de piedra ennegrecida por el hollín, que ocupaba un extremo de la cabaña, hasta la cocina antigua que había en el otro.
El fregadero de hierro fundido era de la granja original, al igual que la estufa de gas de los años 50. Los armarios abiertos, ahora despojados del papel que los había forrado, contenían la escasa colección de platos y conservas que Tess se había llevado de Milwaukee.
—Este lugar es el sueño de cualquier manitas —comentó Bianca.
Solo cuando empezaron a castañearle los dientes Tess se dio cuenta del frío que hacía. Metió las húmedas piernas en los vaqueros que había abandonado junto a la puerta trasera y se puso una vieja sudadera de la universidad de Wisconsin por encima de la camiseta mojada.
—No se me da bien reparar nada.
Tampoco era una de las habilidades de Trav. Él era el que sostenía la linterna mientras ella se arrastraba por debajo del fregadero para arreglar una tubería que goteaba.
—¿Alguna vez te he dicho lo sexy que me pareces con una llave inglesa en la mano? —le había dicho.
—Repítelo.
Tess se frotó el dedo en el que una vez llevó su alianza. Quitárselo le había arrancado el corazón, pero si hubiera seguido luciéndolo, habría tenido que soportar demasiadas preguntas. Y lo que era peor, habría tenido que escuchar las historias sobre las pérdidas de otras personas: «Sé cómo te sientes. Perdí a mi abuela el año pasado», «… a mi tío», «… a mi gato».
«¡No, no sabéis cómo me siento!», había querido gritar Tess a todos sus bienintencionados amigos y compañeros de trabajo. «¡Solo sabéis cómo os sentís vosotros!».
Dejó de frotarse el dedo.
—Lo mejor que puedo decir es que el lugar está limpio.
Había fregado la cocina de arriba abajo, había frotado los fogones con el estropajo de acero y el fregadero con polvo de fregar. Había pulido los viejos suelos de pino, arrastrado la alfombra turca raída al exterior para sacudirla y quitarle hasta la última mota de polvo, y había sufrido un ataque de estornudos cuando hizo lo mismo con los cojines del sofá, estampados con monumentales e inapropiadas escenas de la caza inglesa del zorro. Su única compra significativa había sido un colchón para la cama de matrimonio que presidía el dormitorio.
Bianca miró por encima del hombro y arrugó su pequeña y perfecta nariz.
—¿Tienes que usar un retrete exterior?
—Dios fue misericordioso conmigo. Hay un cuarto de baño en el piso de arriba. —Se subió la cremallera de la sudadera de Trav. La había usado durante meses después de su muerte, hasta que estuvo tan sucia que había tenido que lavarla. Ahora ya no apreciaba en la prenda el olor familiar de él, la combinación de piel caliente, jabón y desodorante Right Guard.
«¡Hostia puta, Trav! ¿Cuántas personas de treinta y cinco años mueren de neumonía neumocócica hoy en día?».
Se sacó la larga y enredada melena por el cuello de la sudadera.
—Compré la cabaña sin verla. El precio era atractivo, pero las fotos resultaron engañosas.
Bianca se tambaleó hacia la mesa de la cocina.
—Quedaría muy bonita con una mano de pintura y muebles nuevos.
La Tess de antes habría aceptado el desafío, pero la nueva Tess no. No solo no podía permitirse muebles nuevos, sino que tampoco le importaba lo suficiente como para comprarlos.
—Algún día.
Mientras Tess preparaba el café, Bianca habló sobre la biografía de una de las amantes de Picasso que acababa de leer y sobre cuánto echaba de menos la comida tailandesa. Así fue como Tess se enteró de que Bianca y su marido vivían en Manhattan, donde ella trabajaba como escaparatista y diseñadora en la industria de la moda.
—Diseño escaparates y tiendas pop-up —explicó—. Es más divertido que cuando era modelo, aunque no tan lucrativo.
—¿Has sido modelo? —Tess se giró desde los fogones para mirarla, y entonces lo comprendió.—. Por eso me resultas tan familiar. ¡Bianca Jensen! Todas queríamos ser tú. —No había relacionado el nombre de Bianca con sus días de universidad. En ese tiempo, aquel rostro de hada había sido portada de todas las revistas de moda.
—Tuve una buena carrera —afirmó Bianca con modestia.
—Más que buena. Estabas en todas partes. —Mientras Tess servía dos tazas de café y las llevaba a la mesa, recordó lo imperfecta que la habían hecho sentir todas esas portadas de revistas al tener ella pechos grandes, un pelo indomable y la tez aceitunada.
—Qué rico… Por la forma en la que actúa Ian, cualquiera diría que es heroína. —Bianca tomó un sorbo de su taza y soltó un largo y delicioso suspiro.
Como matrona, esa no era la primera vez que Tess se sentaba a la mesa de la cocina frente a una mujer casi desnuda, pero, a diferencia de Bianca, esas mujeres estaban de parto. Bianca enroscó la mano libre alrededor del vientre de una forma protectora y orgullosa, típica de las mujeres embarazadas.
—¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Tempest?
—Exactamente veinticuatro días. —Ser demasiado evasiva hacía que la gente sintiera curiosidad, y era mejor ofrecer un poco de información para que no pareciera que tenía algo que ocultar porque, cuando la gente supiera que era viuda, todo cambiaría. Apoyó los talones en el reposapiés de la silla—. Me cansé de vivir en Milwaukee.
—Pero ¿por qué elegiste venir aquí?
Porque había visto el nombre de Runaway Mountain en un mapa.
—Soy un culo inquieto.
No era cierto. Trav era el inquieto. En los once años que habían estado casados, habían vivido en California, Colorado y Arizona antes de volver a Milwaukee, donde ambos habían crecido. Él estaba dispuesto a mudarse de nuevo cuando murió.
Tess pasó el pulgar por el asa de la taza.
—¿Y tú? ¿Cómo has acabado en estas montañas?
—No ha sido por elección propia. No debe de haber más de ochocientas personas viviendo en este lugar olvidado de Dios.
Novecientas sesenta y ocho, según el cartel de la autopista.
—Todo es culpa de Ian —continuó Bianca—. Decía que la ciudad lo irritaba; demasiada gente, marchantes, prensa, aspirantes a artistas… Por eso decidió que nos mudáramos aquí.
—¿Marchantes? ¿Prensa?
—El hombre que te estaba gritando es Ian Hamilton North IV. El artista.
Aunque a Tess no le encantaran los museos, habría reconocido el nombre. Ian Hamilton North IV era uno de los artistas callejeros más famosos del mundo, después del misterioso Banksy. También era, según creía recordar, la oveja negra de la dinastía financiera de los North, algo así como la sangre azul de los negocios del país. Si bien no sabía mucho sobre artistas callejeros —o grafiteros de mierda, como los llamaba Trav—, ella siempre se había sentido fascinada por el trabajo de North.
—Dame un espray de pintura y yo mismo lo haré —le había asegurado Trav. Pero los críticos no compartían la opinión de su marido.
Recordó lo que había leído sobre North. Su fama había crecido desde que dejó de ser aquel niño que firmaba las calles de Manhattan, cuando sus grafitis decoraban las paradas de autobús y todo tipo de mobiliario urbano. A partir de entonces, había empezado a producir piezas más grandes, que aparecieron en las medianeras de edificios de todo el mundo; ilegales al principio y, al final, murales hechos por encargo y, por tanto, retribuidos. En la actualidad, las galerías y los museos, como la exposición que ella había visto, mostraban sus carteles y pinturas, todos con la firma que había adoptado de niño: IHN4.
Por naturaleza, los artistas callejeros sentían poco respeto por la ley y el orden, así que no debería sorprenderle que este artista en particular, por muy brillante que fuera, careciese del gen del altruismo. Como muestra, el hecho de haber arrastrado a su esposa embarazada lejos de su casa, en medio de la nada, dos meses antes de la fecha del parto.
—Vi la exposición del MoMA. —Había ido con Trav a Manhattan no mucho antes de que él enfermara. En aquel momento le habían encantado las imágenes explosivas que había visto en las paredes del museo, pero ahora que había conocido al artista, ya no la atraían tanto.
—Soy su musa. —Bianca se tocó la clavícula—. Lo vuelvo loco, pero me necesita. Cuando rompimos hace dos años, estuvo bloqueado durante casi tres meses. No podía pintar nada. —Sonrió, sin molestarse en ocultar su satisfacción.
Tess no estaba segura de que una criatura etérea como Bianca pudiera inspirar un trabajo tan mítico. En la exposición que había visto, las criaturas parecidas a los videojuegos de los primeros trabajos de North se habían transformado en seres grotescos y mitológicos que colocaba en un entorno cotidiano: la mesa de desayuno familiar, una barbacoa en el patio trasero, un box de oficina. La caligrafía de sus pinturas se había vuelto también más intrincada, hasta que, finalmente, las letras se imbricaron en el diseño abstracto.
La sonrisa de Bianca se volvió soñadora mientras posaba las manos sobre su vientre.
—Ya voy a un médico de Knoxville y nos mudaremos a un hotel cerca del hospital un par de semanas antes de la fecha del parto. Estoy deseando que llegue el momento.
No daba la sensación de que no pudiera esperar. Daba la sensación de que estaba disfrutando de cada instante de su embarazo. Tess sintió un ramalazo de dolor.
«Deberías haberme dejado un bebé, Trav. Era lo menos que podías haber hecho».
—Hacía mucho tiempo que yo quería tener hijos, pero Ian… —Plantó ambas manos en la mesa y se levantó de la silla—. Será mejor que vuelva antes de que venga a buscarme. Es demasiado protector. —Cruzó la estancia para recuperar su vestido y las sandalias—. Ser modelo me ha convertido en una nudista convencida. Espero no haberte asustado. —Intentó ponerse las sandalias—. No debería habérmelas quitado. Ahora ya no voy a poder ponérmelas de nuevo.
La hinchazón en los pies no parecía alarmante, pero debía de resultarle incómoda.
—Intenta beber más agua —dijo Tess—. Sé que parece una contradicción, pero ayudará a que tu cuerpo retenga menos líquido. Y mantén los pies en alto tan a menudo como puedas.
—Parece que tienes experiencia. ¿Cuántos hijos tienes?
—No tengo hijos. Trabajaba como comadrona. —Solo era una parte de la verdad. Era una comadrona titulada a la que le habían robado la alegría de ayudar a dar a luz a bebés, junto con todo lo demás.
—¡Eso es maravilloso! —exclamó Bianca—. He oído lo difícil que es conseguir una buena atención médica aquí, en el quinto pino.
—Me estoy… tomando un período sabático. —Si era cuidadosa con el dinero que había recibido por la venta de su piso, lograría mantenerse durante unos meses más antes de tener que montar una consulta y volver a trabajar.
—Ven a casa mañana —dijo Bianca—. Ian estará fuera haciendo senderismo o encerrado en su estudio; está en plena crisis artística, y así podré enseñarte la casa. Estoy deseando disfrutar de una compañía que no me gruña.
Y Tess sentía la necesidad de estar con alguien que no supiera de la muerte de Trav, que no la viera como la mujer rota que era.
Cuando Bianca se fue, Tess llevó las tazas al fregadero vintage, con su anticuado tablero de drenaje incorporado. El acabado de porcelana astillada y las manchas de óxido se negaban a rendirse al fregado. Mientras se secaba las manos, vio que tenía las cutículas hechas polvo y las uñas rotas. A diferencia de Bianca, ella nunca sería la musa de nadie, a menos que el artista tuviera pasión por las morenas desaliñadas de ojos rasgados, con el pelo salvajemente rizado y diez kilos de más.
Trav decía que sus ojos oscuros, entre azulados y morados, su tez aceitunada y su pelo casi negro le daban un aspecto terrenal y exótico, como si fuera una actriz de una de esas películas italianas de los años sesenta que tanto le gustaban. Ella le había recordado más de una vez que su pelo, casi negro, provenía de algún antepasado griego que nunca se había paseado por las calles de Nápoles con un vestido de algodón ajustado, como Sophia Loren cuando la perseguía Marcello Mastroianni, pero eso no lo había disuadido de burlarse de ella con palabras italianas inventadas.
De hecho, Tess acostumbraba a ser una persona divertida. Era capaz de hacer reír hasta a la parturienta más nerviosa. Sin embargo, en ese momento no podía recordar la sensación de reírse.
Se acercó al gran ventanal tratando de decidir cómo ocupar el resto del día. Un camino de grava serpenteaba a un lado de Runaway Mountain desde el pueblo, pasando por la cabaña, por la escuela, y terminando en lo que quedaba de una vieja iglesia pentecostal. A su lado, sobre una mesa desvencijada, había una copia de bolsillo de Sobre la muerte y los moribundos, de Elisabeth Kübler-Ross. Mientras Tess la miraba, una furia ardiente la invadió. Cogió el libro y lo lanzó al otro lado de la habitación.
«¡A la mierda, Liz, tú y tus cinco etapas de dolor! ¿Qué tal ciento cinco etapas? ¿Mil cinco?».
Pero claro, Elisabeth Kübler-Ross no había conocido nunca a Travis Hartsong, de pelo castaño y ojos risueños, de manos preciosas y optimismo inagotable. Elisabeth Kübler-Ross nunca había comido pizza en la cama con él ni él la había perseguido por toda la casa con una máscara de Chewbacca. Y, por eso, Tess vivía en ese instante en una cabaña desvencijada, en una montaña con el nombre más apropiado posible, en medio de la nada. Pero en lugar de estar dispuesta a apretar el botón de reiniciar de su vida, solo sentía ira, desesperación y vergüenza por su debilidad. Habían pasado casi dos años. Otras personas ya se habrían recuperado de la tragedia. ¿Por qué ella era incapaz?
***
Ian Hamilton North IV estaba teniendo un mal día. Un día particularmente malo en una larga serie de días malos. De semanas malas. ¿A quién cojones pretendía engañar? Nada iba bien desde hacía meses.
Había comprado la casa en Tempest, Tennessee, para aislarse. La calle principal estaba situada en una traicionera avenida de dos carriles donde había una gasolinera, un bar llamado El Gallo, un restaurante de barbacoa, una tienda Dollar General y un edificio de ladrillo rojo que albergaba el ayuntamiento, la comisaría de policía y la oficina de correos. En el pueblo había tres iglesias, un establecimiento de aspecto sospechoso que llamaban cafetería y más iglesias escondidas en las colinas. Y, al final de la avenida, un edificio de una sola planta llamado Centro Recreativo Brad Winchester.
Ian ya se había enterado de que el senador estatal, Brad Winchester, era el ciudadano más rico y poderoso de la ciudad. En otros tiempos, Ian habría dejado su impronta en ese edificio a la primera oportunidad que le hubiese surgido: IHN4. Lo habría marcado con pintura amarilla de Krylon en espray, con una gárgola entrando y saliendo de las letras. Probablemente lo habrían arrestado por ello. Ese pueblo tenía el gusto un poco limitado en lo que a arte callejero se refería; era lo que sucedía en los núcleos pequeños. Todos querían sus murales, pero odiaban su firma, sin entender que no se podía tener una cosa sin la otra. Pero la línea que dividía el vandalismo y la genialidad estaba abierta a la interpretación, y hacía tiempo que él había abandonado el papel de artista incomprendido.
El pueblo era demasiado pequeño para perturbar la belleza natural de la región: las colinas y las montañas que parecían pintadas con acuarelas, las brumas matinales, las extraordinarias puestas de sol y el aire limpio. Por desgracia, también había gente. Algunos provenían de familias que llevaban generaciones allí, pero también se habían establecido en esas montañas jubilados, artesanos, colonos y supervivientes.
Ian tenía la intención de minimizar todo lo posible el contacto con ellos, y solo había ido al pueblo con la esperanza de poder encontrar en la Dollar General los panecillos ingleses que se le habían antojado a Bianca. Habían desaparecido del pedido semanal, por el que pagaba una fortuna, y que le enviaban desde la tienda de comestibles más cercana y decente, a unos cuarenta kilómetros de distancia. Los panecillos ingleses tal vez fueran algo demasiado exótico para la Dollar General, pero él no estaba de humor para ir más lejos para conseguirlos.
Cuando llegó a su coche, se detuvo.
La bailarina endemoniada…
La vio por la ventana de lo que en ese pueblo consideraban una cafetería, La Chimenea Rota, un lugar donde también vendían helados, libros, cigarrillos y quién sabía qué más.
La bailarina era una mujer rara. A pesar de lo furiosa que le había parecido, había notado la completa ausencia de alegría en su baile. Sus feroces y bruscos movimientos habían sido tribales, más propios de un combate que de una danza. Pero estaba allí, quieta, suspendida en un rayo de sol, y así, sin más, quiso pintarla.
Ya la visualizaba en el lienzo. Sería una explosión de color con cada pincelada, con cada pulsación de la boquilla. Azul cobalto en ese feroz pelo gitano, con un toque de verde viridiana cerca de las sienes. Rojo cadmio rozando la piel oliva de los pómulos, un toque de amarillo cromo en su punto más prominente. Una raya de ocre ensombreciendo aquella nariz larga. Todo en una completa sinfonía de colores. Y sus ojos. Del color de las ciruelas maduras de agosto. ¿Cómo conseguir capturar la oscuridad en ellos?
¿Cómo iba a captar algo aquellos días? Se sentía atrapado. Encarcelado en su reputación, como si hubiera sido fosilizado en ámbar. Su padre no había sido capaz de «sacarle al artista de dentro», como solía decir, y ahora él se estaba abriendo camino por sí mismo. Los artistas callejeros, como Banksy, podían continuar con sus carreras hasta mediana edad, pero a él no le pasaba lo mismo. El arte callejero era el arte de la rebelión, y con su padre muerto y más dinero en su cuenta bancaria del que jamás gastaría, ¿contra qué coño iba a rebelarse? Podía cortar más plantillas, hacer más carteles, pintar más lienzos, pero todo resultaría falso. Porque lo sería.
Pero si no le quedaba rebeldía que plasmar, ¿entonces, qué?
Era una pregunta que no sabía responder, así que volvió a concentrarse en la bailarina. Llevaba unos vaqueros anodinos y una voluminosa sudadera granate, pero él tenía una excelente memoria visual. Y había visto su cuerpo mientras bailaba aquella primitiva danza; estaba demasiado delgada, pero con algunos kilos más estaría magnífica. Pensó en la exquisita Betsabé de Rembrandt relajada en su baño, en La maja desnuda de Goya, en la sensual Venus de Urbino de Tiziano. La bailarina tendría que comer para que él lograra igualar a esos pintores inmortales, y entonces querría pintarla. Era el primer impulso creativo que había experimentado desde hacía meses.
Se quitó la idea de la cabeza. Lo que tenía que hacer era deshacerse de ella. Y con rapidez. Antes de que llamara la atención de Bianca más de lo que ya lo había hecho.
Así que se dirigió hacia la cafetería.
[1]. En inglés, «runaway» significa «fugitivo».. (N. del C.)