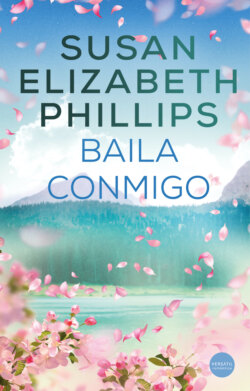Читать книгу Baila conmigo - Susan Elizabeth Phillips - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеTess sabía que él estaba cerca incluso antes de verlo. Fue por un remolino en el aire. Un aroma. Una vibración. Y luego el gruñido hosco que tan bien recordaba.
—Bianca me ha dicho que esta mañana he sido muy maleducado.
—¿Y ha tenido que señalártelo ella? —Tess estaba mirando un anuncio en el escaparate de La Chimenea Rota cuando él se acercó.
De cerca era aún más formidable, todo lo opuesto al estereotipo de un artista con perilla, dedos manchados de nicotina y ojos muy abiertos. Poseía hombros anchos y una mandíbula sólida como una roca. Una larga cicatriz le recorría un lateral del cuello y los pequeños agujeros en los lóbulos de sus orejas sugerían que en algún momento había lucido pendientes (que serían, con toda seguridad, una calavera con dos tibias cruzadas). Era un forajido, la versión adulta del punk adolescente que había usado bote de pintura en espray en lugar de un arma, de un joven matón que se había pasado años entrando y saliendo de la cárcel por allanamiento y vandalismo. A pesar de los vaqueros usados y de la camisa de franela, era un hombre en la cima de su carrera y estaba acostumbrado a que todo el mundo se inclinara ante él. Sí, se sentía intimidada, tanto por el hombre en sí como por su fama. Y no, no pensaba permitir que se diera cuenta.
—Tiendo a estar absorto en mí mismo… —dijo, aclarando algo obvio—, salvo en lo que afecta a Bianca. —Hablaba de manera pausada, de modo que cada palabra sonaba más contundente que la anterior.
—¿En serio? —No era asunto suyo, pero desde el momento en que irrumpió en su jardín, él la había estado incordiando. Aunque estaba disfrutando de la libertad que le proporcionaba que alguien la riñera en lugar de mirarla con lástima—. ¿Por eso has arrastrado a una mujer embarazada lejos de su casa, a un pueblo que ni siquiera cuenta con un médico?
Como él tenía un ego demasiado grande para ponerse a la defensiva, lo dejó pasar.
—La niña no llegará hasta dentro de dos meses y dispondrá de los mejores cuidados. Lo que más necesita Bianca ahora es descanso y tranquilidad. —Sus ojos, del gris hostil de un cielo invernal justo antes de una tormenta de nieve, se encontraron con los de ella—. Sé que Bianca te ha invitado a nuestra casa, pero yo retiro la invitación.
En lugar de retroceder, como haría cualquier persona normal, lo presionó.
—¿Por qué?
—Ya te lo he dicho. Necesita descansar.
—Hoy en día se aconseja que las mujeres embarazadas sanas se mantengan activas. ¿Acaso no se lo recomendó su médico?
Su ligera vacilación quizá hubiera pasado desapercibida para alguien que no estuviera entrenado para observar, pero no para ella.
—El médico de Bianca quiere lo mejor para ella, y me estoy asegurando de que lo tenga. —Él se alejó con un gesto de cabeza.
Su fuerte musculatura y su paso decidido le daban la apariencia de un hombre que había sido diseñado por Dios para soldar vigas o bombear petróleo en lugar de crear algunas de las obras de arte más memorables del siglo XXI.
Bianca había dicho que era «muy protector», pero la situación parecía más bien asfixiante. Algo no iba bien entre esos dos.
Una camioneta destartalada pasó a toda velocidad con el tubo de escape petardeando. Ella había ido al pueblo a por dónuts, no para involucrarse en la vida de otras personas, y volvió a prestar atención al letrero del escaparate: «Se busca ayuda».
Era comadrona. Cualquier día de estos, la ira y la desesperación se convertirían en resignación. Tenía que ser así. Y en cuanto eso ocurriera, debería ponerse a buscar trabajo en su campo. Algo que le permitiera recobrar la satisfacción de ayudar a madres vulnerables a dar a luz.
«Se busca ayuda».
No necesitaba volver a trabajar todavía, así que ¿por qué estaba mirando el cartel como si todo su desordenado mundo se hubiera reducido a lo que había dentro de esa cafetería de mala muerte?
Porque estaba asustada. La soledad de Runaway Mountain, que ella había pensado que la curaría, no estaba funcionando. La idea de pasarse el día en la cama, comer dónuts y bailar bajo la lluvia se había vuelto demasiado tentadora. La semana anterior no se había duchado en cuatro días.
La amarga oleada de autodesprecio que la recorrió al recordarlo la obligó a atravesar la puerta. Podía preguntar por el trabajo o comprar un dónut y marcharse, debía tomar una decisión.
En el mostrador de la derecha había galletas y dónuts, pero no como en una cafetería de ciudad. Un congelador compacto mostraba ocho cubetas de helado. En las estanterías vio cigarrillos, barras de caramelo, pilas y otras rarezas que no solían encontrarse normalmente en una pastelería, en una heladería o en una cafetería. En un rincón había un par de estantes metálicos con libros de bolsillo, y sonaba de fondo una canción de rock, que reconoció vagamente pero cuyo título no recordaba.
El siseo de una cafetera exprés flotó en el aire. Vio su reflejo en el espejo detrás del mostrador. Casi no reconoció su cara hinchada, las sombras púrpuras que lucía bajo los ojos, la espesa maraña de pelo que no había visto un cepillo desde… quizá el día anterior, quizá el anterior al anterior, y la sudadera granate de Trav de la Universidad de Wisconsin.
El hombre que atendía la máquina de café pasó una bebida recién hecha por encima del mostrador a un anciano con un bastón. El viejo cojeó con el vaso hasta una mesa y el hombre de la cafetera centró su atención en ella. Por la espalda le colgaba una fina y gris cola de caballo. El hombre la miró con unos ojos pequeños y rodeados de arrugas.
—¿Dónuts o pasteles?
—¿Cómo sabes que quiero una de las dos cosas?
Él colgó los pulgares en el cordón del delantal rojo.
—Me gano la vida leyendo la mente de la gente. Tú eres nueva por aquí. Me llamo Phish. Con «Ph».
—Soy Tess. Debes de ser su mayor fan.
—¿Del grupo Phish? Joder, no. Soy un deadhead, un admirador de los Grateful Dead. El mejor grupo que jamás haya existido. Ahora mismo está sonado Ripple… Es la única canción suya que conoce la gente. —Hizo una mueca que reveló su opinión sobre la inexplicable ignorancia humana—. Soy Phish porque me apellido Phisher.
—¿Y cómo te llamas?
—Elwood. Y olvida que te lo he dicho. —Señaló con la cabeza la vitrina de tres estantes que había detrás del mostrador. A su lado, en una pequeña pizarra, estaba anotado el pastel del día—. Manzana holandesa —dijo—. Es mi especialidad.
—Me gustan más los dónuts. —Aunque allí no había mucha variedad, solo glaseados o con azúcar espolvoreado; y no parecían de verdad, más bien eran una especie de pastel disfrazado de dónut. Hizo un gesto señalando la puerta—. Este lugar tiene un nombre extraño, La Chimenea Rota.
—Deberías haberlo visto cuando lo compré. Arreglarlo me costó veinte mil dólares.
—Me he dado cuenta de que no has arreglado la chimenea.
—La chimenea está tapiada, así que no tenía mucho sentido. Es una buena manera de que la gente nos conozca.
—He visto el anuncio en el escaparate. ¿Buscas ayuda? —Se raspó la costura lateral de los vaqueros con la uña.
—¿Quieres el trabajo? Es tuyo.
—¿Así de simple? Por lo que sabes de mí, quizá sea una delincuente fugitiva. —Parpadeó.
—¡Oye, Orland! ¿Tess te parece una delincuente fugitiva? —Le gritó al viejo de la mesa.
—Me parece taliana, así que nunca se sabe. Aunque tiene algo de carne en los huesos, me gusta. No me importaría mirarla cuando entre por la puerta. —El anciano dejó de prestar atención al periódico.
—Pues ya ves… —La sonrisa de Phish reveló un conjunto de dientes torcidos—. Si le gustas a Orland, es suficiente para mí.
—No soy italiana. —Ignoró lo de «algo de carne en los huesos».
—Mientras estés dispuesta a trabajar por el salario mínimo y a hacer los turnos que nadie más quiere, además de soportar a mi sobrina y a mi cuñada, no me importa mucho lo que seas.
—Solo he venido a por un par de dónuts.
—Entonces, ¿por qué has preguntado por el trabajo?
—Porque… —Se llevó los dedos al pelo y los enredó en él—. No lo sé. Olvídalo.
—¿Sabes hacer un expreso?
—No.
—¿Tienes alguna experiencia con cajas registradoras?
—No.
—¿Tienes algo mejor que hacer ahora mismo?
—¿Mejor que…?
—Ponerte un delantal.
—En realidad, no. —Y eso pensaba en realidad.
—Entonces, vamos a ello.
Durante las siguientes horas, Phish le mostró todos los trucos mientras atendía a los clientes. Ella le siguió la corriente, sin estar segura de cómo había llegado a esa situación, pero sin intención de hacer nada al respecto. Al poco tiempo, tuvo la impresión de que ya le habían presentado a la mitad del pueblo, incluyendo al «señor de la cerveza» del pueblo, algunos jubilados del norte, la jefa de la Alianza Local de Mujeres y dos miembros del consejo escolar. Todo el mundo sentía curiosidad por ella —justo lo que ella no quería—, pero era la curiosidad normal de la gente por conocer a alguien nuevo, y las respuestas evasivas que ya había dado a Bianca parecían satisfacerlos.
A las cuatro en punto, atendió al primer cliente. Dos cucharadas de helado de mantequilla y nueces, y una copia del National Enquirer. A las cinco, mientras los Grateful Dead terminaban el coro final de Bertha, Phish se quitó el delantal y se dirigió a la puerta.
—Savannah vendrá a las siete para hacerse cargo.
—¡Espera! Yo no…
—Si tienes preguntas, déjalas para mañana. O pídele a uno de los clientes que te ayude. No recibimos a muchos extraños por aquí.
Y, sin más, se quedó sola. Se convirtió en camarera, heladera, pastelera, proveedora de dulces y vendedora de cigarrillos.
Vendió dos porciones de tarta, una con helado; un paquete de pilas AA; una taza de chocolate caliente y algunos caramelos de menta para el aliento. E hizo su primer capuchino, solo para tener que rehacerlo porque no cumplía con las proporciones correctas. La cafetería estaba llena de clientes habituales cuando entró un hombre; llevaba una gorra de camionero que le cubría la cabeza y barba pelirroja de varios días. El tipo se tomó un tiempo para mirar atentamente la forma de sus pechos bajo el delantal.
—Un paquete de Marlboro.
Debería haberlo previsto, pero en esos días no podía prever nada de nada.
—¿Te haces una idea de lo que el tabaco le provoca a tu cuerpo? —Se demoró un rato reacomodando los plátanos en el frutero del mostrador.
—¿Lo dices en serio? —preguntó él, rascándose el torso.
—Fumar aumenta el riesgo de padecer enfermedades coronarias, cáncer de pulmón, accidentes cerebrovasculares… También provoca mal aliento.
—Véndeme los cigarrillos, joder.
—Es que… no puedo.
—¿Qué?
—Soy una especie de… objetora de conciencia.
—¿Una qué?
—Mi conciencia se opone a vender algo que sé que es tóxico para el cuerpo humano.
—¿Lo dices en serio?
«Excelente pregunta».
—Supongo…
—¡Voy a quejarme a Phish!
—Lo entiendo. —No era que esta nueva ocupación fuera la profesión de su vida, y si la despedían tampoco pasaba nada.
Él se quedó justo al lado del mostrador mientras llamaba, mirándola con desprecio.
—Phish, soy Artie. La nueva no me vende una cajetilla de Marlboro… Mmm… Mmm. Mmm… Vale. —Le alargó el móvil—. Phish quiere hablar contigo.
—Hola. —El teléfono apestaba a tabaco. Lo mantuvo ligeramente alejado de la cara.
—¡Qué cojones te pasa, Tess! —exclamó Phish—. Artie dice que no le quieres vender tabaco.
—Va… en contra de mis principios.
—Es parte de tu trabajo, coño.
—Y lo entiendo. Pero no puedo hacerlo.
—Es tu trabajo —repitió él.
—Sí, lo sé. Tendría que haberlo pensado antes, pero no ha sido así.
—Bueno, vale. Pásame a Artie otra vez. —El gruñido retumbó a través de aquel teléfono apestoso.
Aturdida, le devolvió el teléfono. Artie se lo arrebató.
—Sí… Sí… ¿Me estás tomando el pelo, Phish? Te voy a mandar al infierno. —Se metió el teléfono en el bolsillo y la miró fijamente—. Eres tan arpía como mi novia.
—Debe de estar preocupada por ti. —Estudió su camiseta. La frase estampada en el pecho decía: «Compraré bebidas para mi…» seguida de la foto de una conejita. Le llevó unos momentos entenderla—. ¿Qué piensa ella de tu camiseta?
—¿No te gusta?
—No mucho.
—Eso demuestra que no entiendes nada. Fue mi novia la que me la regaló.
—Supongo que nadie es perfecto.
—Ella lo es. Y no pienso volver aquí cuando estés trabajando tú.
—Lo entiendo.
—Estás loca, ¿sabes? —Y salió a grandes zancadas por la puerta.
Había ganado, era una victoria, y pensó en lo mucho que le hubiera gustado a Trav esa historia. Pero no había ningún Trav esperándola. Ningún Trav que echara la cabeza hacia atrás y se riera a carcajadas con ella. Estaba en un lugar nuevo, con una casa nueva, una montaña nueva y un trabajo nuevo, pero nada de eso importaba. Había perdido al amor de su vida y nunca lo superaría.
Cuando llegó la sobrina de Phish, Savannah, se cabreó inmediatamente con ella. Era una chica beligerante, de diecinueve años, con el pelo color remolacha, gafas en forma de ojo de gato, dilatadores en las orejas y un montón de tatuajes. Además, estaba embarazada, aunque Tess no tuvo la oportunidad de preguntarle de cuánto porque Savannah insistió inmediatamente en que limpiara el baño.
—Phish lo limpió hace un par de horas —dijo Tess, sin añadir que Savannah había llegado tarde, y que su turno había terminado hacía más de media hora.
—Pues límpialo de nuevo. Cuando él no está aquí, mando yo.
A diferencia de la de los cigarrillos, esa no era una pelea que valiera la pena, al menos no en su primer día. Buscó los artículos de limpieza, revisó el baño y se fue por la puerta trasera antes de que su desagradable compañera de trabajo pudiera impedírselo.
***
Cuando estuvo de vuelta en la cabaña, se quitó la sudadera, se puso unos auriculares y salió a bailar. Bailó de puntillas, bajo las primeras gotas de lluvia, en el frío de la noche. Bailó y bailó. Pero no importaba lo rápido que se moviera, lo alto que levantara los pies: bailando no podía llegar a donde quería.
***
La espadaña de la escuela todavía conservaba una campana de hierro, pero los tres escalones que llevaban a las brillantes puertas dobles de color negro eran nuevos. Recordó la advertencia que Ian North le había hecho el día anterior, pero llamó al timbre de todos modos. La puerta se abrió casi de inmediato y vio a una radiante Bianca al otro lado, con una sola trenza rubia cayéndole por encima del hombro, como Elsa en Frozen.
—¡Sabía que vendrías! —La cogió por la muñeca y la arrastró al pasillo donde, hacía tiempo, los alumnos se despojaban de sus abrigos y se quitaban las botas llenas de barro. Bianca iba descalza con un vestido de verano de gasa que le acariciaba el abdomen—. Prepárate para ver todo esto. —Arrojó la chaqueta de Tess a uno de los viejos ganchos de latón y la guio al salón—. Ian se la compró a unos amigos míos, Ben y Mark. Los dos son decoradores y ellos la rehabilitaron. Planeaban usarla como estudio y casa de vacaciones, pero se aburrieron después del primer año.
El débil sol de la mañana entraba por las grandes ventanas de la escuela. Los techos eran altos, tal vez de unos cinco metros; las paredes lucían un color blanco tiza en la parte inferior y pintura de color azul aciano en la parte superior. Del techo colgaban unos globos de vidrio blanco y se habían conservado los suelos originales, con sus cicatrices y desperfectos, que habían sido restaurados con un brillante barniz oscuro.
El mobiliario de aquel enorme espacio vital era bajo y cómodo. Sofás tapizados en lona blanca, una larga mesa de comedor de madera de estilo industrial con patas metálicas, y otra de café del mismo estilo, pero con ruedas. Junto al ventanal, las estanterías exhibían rocas, huesos de animales, algunas raíces de árboles retorcidos y una generosa colección de libros de lujosa encuadernación. Un globo terráqueo que había pertenecido a la escuela adornaba la tapa de un viejo piano de pie. Un reloj de péndulo estilo Seth Thomas estaba cerca de una vieja estufa, y la cuerda de la campana colgaba de la abertura rectangular que había en el techo.
Bianca señaló la escalera de madera con peldaños al aire y barandillas hechas con pedazos de hierro pintados de gris.
—El estudio de Ian está arriba, pero no podemos entrar. Aunque no es que esté trabajando en algo, está bloqueado. El dormitorio principal está también en el primer piso. Hay uno más pequeño en esta planta. A Ben y Mark les encantaba cocinar, así que la cocina es espectacular, pero ninguno de nosotros dos es buen cocinero. ¿A ti cómo se te da?
Tess solía cocinar, pero no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Lomo de cerdo asado, espárragos, albóndigas de ricotta con panceta y salvia crujiente… Esa fue la última gran comida que preparó. Las albóndigas estaban perfectas, pero Trav no comió mucho.
«Lo siento, cariño. No tengo hambre. Es este maldito frío. Parece que no puedo librarme de él».
No había sido un resfriado. Había tenido neumonía neumocócica, una enfermedad que debería haber respondido al tratamiento, pero no fue así. Diez días después, había muerto.
—¿Te encuentras bien? —Bianca la miraba con preocupación.
—Sí. Estoy bien. Estaba… Me gusta, aunque no he cocinado mucho últimamente. —Tess se acordó de sonreír—. Pero me gusta comer. Tal vez tú puedas darme algunas ideas.
Bianca le mostró la cocina: azulejos blancos como los de las estaciones de metro detrás del fregadero, la larga ventana de la escuela en el extremo estrecho, un tablero de cuentas blancas, armarios pintados en un tono más claro que el azul del resto de la planta baja. Una puerta exterior conducía a la parte trasera de la casa. En la encimera de esteatita había una berenjena junto a un par de tomates maduros y media barra de pan francés.
Bianca se sentó en el alféizar de la ventana con las manos apoyadas en el vientre y enumeró alegremente algunos de sus platos favoritos, los restaurantes que adoraba y odiaba, los artículos que echaba en falta en la entrega semanal de víveres y los antojos que estaba notando en el embarazo. La conversación, como estaba descubriendo Tess, tendía a girar a su alrededor, lo que a ella le venía muy bien.
—¡Cocina algo! —exigió Bianca con entusiasmo infantil—. Algo saludable y delicioso que ninguna de las dos haya comido jamás. Algo que esté rico y alimente a mi bebé.
Tess no tenía apetito, pero sacó de la nevera un montón de acelgas marchitas, una cabeza de ajo y una botella de vinagre balsámico para una bruschetta improvisada.
—Es como ver a la suprema Madre Tierra trabajando. —Bianca no paraba de asombrarse de todo lo que hacía Tess, como si nunca hubiera visto una berenjena cortada en daditos o un diente de ajo pelado.
—No sé de qué hablas.
—Mírate. Tu cabello, tu cuerpo. A tu lado, soy pálida y débil.
—Las hormonas del embarazo han hecho mella en tu ánimo. Eres una de las mujeres más guapas que he visto en mi vida.
Bianca suspiró, como si su apariencia fuera una carga que tuviera que soportar.
—Eso es lo que dice todo el mundo. —Se dio la vuelta para mirar por la ventana hacia los pastos secos de invierno en el claro que se extendía más allá de la escuela—. No te imaginas lo mucho que quiero a este bebé. Es algo que me pertenece.
—Tu marido quizá tenga algo que decir sobre eso. —Tess lanzó la piel de la berenjena a la basura.
—Perdí a mis padres cuando tenía seis años. Me crio mi abuela. —Bianca siguió hablando como si no la hubiera oído.
Tess había perdido a su madre hacía casi una década. Su padre las había abandonado cuando ella tenía cinco años y guardaba pocos recuerdos de él.
—Durante mucho tiempo ni siquiera me planteaba tener hijos —dijo Bianca—. Pero luego me obsesioné con la idea de quedarme embarazada.
Tess se preguntó cómo se sentiría el marido de Bianca al respecto. A pesar de su charla, no había dicho demasiado sobre su matrimonio.
Un olor delicioso comenzaba a inundar la cocina cuando Tess picó la acelga y salteó el ajo en aceite de oliva, donde añadió también un poco de mantequilla para reducir el amargor de la verdura. Tostó el pan francés y cortó los tomates maduros en daditos junto con algunas aceitunas finamente picadas. Después de mezclarlo todo, salpimentó, echó un poco más de aceite de oliva y lo puso con una cuchara sobre el pan tostado. Con la comida terminada, colocada en un par de platos de porcelana, Bianca y ella se acomodaron en la larga mesa del comedor.
La bruschetta era perfecta, el pan crujiente, la cubierta carnosa y llena de sabor.
Había algo reconstituyente en estar en esa hermosa habitación bañada por el sol con una mujer tan vital. Tess se sorprendió al darse cuenta de que tenía hambre de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, fue capaz de saborear la comida.
La puerta principal se abrió, y North entró con una mochila colgada al hombro, sobre la chaqueta. Se detuvo en la puerta y miró a Tess sin decir nada, sin necesidad de hacerlo.
«Te dije que te mantuvieras alejada, y aun así, aquí estás».
El último bocado de bruschetta perdió todo rastro de sabor.
—Me han invitado —dijo.
—¡Y nos lo hemos pasado muy bien! —El gritito animado de Bianca sonó como una nota aguda.
—Me alegra oírlo. —No parecía contento.
—Tienes que probar esto —dijo Bianca.
—No tengo hambre. —Se deshizo de la mochila y la dejó sobre un largo banco de madera.
—No seas tan gruñón. No hemos comido nada tan bueno desde que llegamos aquí.
Se quitó la chaqueta y avanzó hacia ellas. Cuanto más se acercaba, más fuerte era el deseo de Tess de proteger a Bianca.
—Te serviré un poco. —Bianca se levantó y fue a la cocina.
—Esto no es bueno para ella. —North se detuvo en la cabecera de la mesa, el lugar donde Bianca había estado sentada, y miró a Tess. La luz de febrero que entraba por las ventanas caía sobre la larga cicatriz que le recorría el cuello.
—Las verduras y las aceitunas son muy nutritivas. —Tess eligió malinterpretar sus palabras a propósito.
—Necesitas descansar, Bianca. —Su esposa reapareció con un plato. Él lo aceptó, pero no se sentó.
—Necesito caminar —dijo ella, más desafiante que nunca—. Vamos, Tess. Me prometiste que pasearías conmigo.
Tess no le había prometido tal cosa, pero se sintió feliz de poder escapar. Con lo que no había contado fue con la insistencia de Ian North en acompañarlas.
Bianca centró toda la conversación en Tess, un proceso incómodo, ya que North se había puesto al lado de su esposa en el estrecho sendero, lo que obligaba a Tess a quedarse atrás. Siempre que el terreno era desigual, él agarraba el brazo de Bianca y solo lo soltaba cuando alcanzaban una posición más estable. En cuanto pudo, Tess puso una excusa para irse.
—Nos vemos mañana. —Bianca se detuvo.
—No va a poder ser —intervino North—. Tenemos planes.
—Podemos cambiarlos.
—No, no podemos.
—Ya lo solucionaremos. Sé que las dos vamos a ser buenas amigas. —Bianca se encogió de hombros, luego apoyó la cabeza contra el brazo de su marido y le sonrió.
Tess no estaba segura de eso. Lo último que necesitaba era verse envuelta en la extraña dinámica que reinaba entre esos dos.
***
Pasó una semana. Tess bailaba a medianoche cuando no podía dormir, o a las tres de la mañana, cuando una pesadilla la despertaba. Bailaba al amanecer, al atardecer y siempre que tenía problemas para respirar.
Bianca aparecía sin avisar, a veces varias veces al día. A Tess no le importaban las visitas, a pesar de la naturaleza unilateral de la conversación de Bianca. Mucho más molestas eran las intrusiones de Ian North. Invariablemente, aparecía con una u otra excusa para alejar a su esposa de ella.
«No encuentro mi cartera… », «Tenemos que hacer un pedido…», «Nos vamos a Knoxville…».
Actuaba como si Tess fuera una amenaza.
Pasó una semana. Luego otra. Tess se puso en contacto con los padres de Trav, que se estaban recuperando de la pérdida mejor que ella. Envió a sus amigos mensajes de texto con mentiras convincentes: «Estoy genial. Las montañas son preciosas».
El hecho de tener un empleo la obligaba a salir de la cama y le recordaba que debía ducharse y peinarse. No le gustaba su trabajo, pero tampoco lo odiaba. Atender en La Chimenea Rota la ayudaba a llenar las horas, y la personalidad relajada de Phish, combinada con su afición a la marihuana, lo convertían en un jefe genial.
Un día en que había poca clientela, Tess se conectó al wifi intermitente de la cafetería para investigar al marido de Bianca.
«Ian Hamilton North IV, conocido por su firma callejera, IHN4, es el grafitero americano más reconocido. Último miembro de la poderosa familia North, es el único hijo del fallecido financiero Ian Hamilton North III y de la célebre Celeste Brinkman North. Aunque los artistas callejeros tienden a ocultar su identidad, North ha hecho alarde de la suya usando sus verdaderas iniciales en su firma, una práctica que se suele atribuir a la problemática relación con sus padres. Ganó notoriedad al abandonar el grafiti callejero por un trabajo más reflexivo…».
Cerró el ordenador cuando el señor Felter golpeó el mostrador exigiendo una ración extra de sirope de avellana en el café.
***
La sobrina embarazada de Phish, Savannah, era un poco menos grosera con los clientes que con Tess, y a esta comenzaba a resultarle evidente que Phish solo la mantenía allí por compromiso con el padre de la muchacha, su hermano Dave.
—Savannah antes no era tan mala —le confió Phish un día—, pero su exnovio la dejó preñada y se fue de la ciudad. Yo supe que era un capullo la primera vez que lo vi. ¡No había oído hablar de los Grateful Dead!
A ojos de Phish, no había pecado mayor que la falta de adoración por los Grateful Dead.
La otra empleada de Phish era la madre de Savannah, Michelle, una rubia de gran belleza que, a los cuarenta y dos años, también estaba embarazada.
—Creí que era la premenopausia —decía a cualquiera que la escuchara—. ¡Ja!
Era tan difícil trabajar con Michelle como con su hija. El rencor que sentía hacia Tess se debía a que Phish la había contratado a ella en vez de a la hermana menor de Michelle.
—Tanto dinero invertido en la universidad y terminas trabajando para Phish. —Michelle sonrió la primera vez que vio a Tess con la sudadera de Trav de la Universidad de Wisconsin.
Savannah y Michelle tenían sus propios problemas y, pasadas tres semanas, Tess había aprendido a no meterse en medio.
—Es como si lo hubiera hecho para vengarse de mí —le siseó Savannah a Tess—. Estar embarazadas al mismo tiempo me hace sentir un bicho raro. —Mientras limpiaba la varilla de vapor para la leche, le dio un golpe al café que acababa de preparar—. Siempre hace cosas como esa.
—¿Quedarse embarazada? —Tess tiró a la basura los posos de café.
—No. Es como si tratara de imitarme.
Tess se alegró cuando dos de los camareros de El Gallo se detuvieron delante del mostrador. Charlaron con ella más tiempo del necesario, pero era más agradable hablar con ellos que con sus compañeras de trabajo.
Por fin, Tess se dirigió a la trastienda, donde pudo continuar la discusión que había iniciado con Phish la semana anterior. Ella tenía razón. Sabía que tenía razón.
—Solo una pequeña muestra camuflada entre las estanterías —dijo—. Para que los clientes sepan que están ahí.
—Oye, Tess, ¿cuántas veces tengo que decirte que no pienso poner las gomitas a la vista del público? La gente que las necesita sabe que las guardo en la trastienda. —Cogió un saco de arpillera con granos de café de la estantería.
—Los hombres maduros igual lo saben, pero ¿qué pasa con las mujeres que vengan aquí buscando condones? ¿Qué hay de los adolescentes que realmente los necesitan? —insistió. Le sentaba bien tratar de hacer algo positivo, en lugar de ser una carga para la humanidad.
—¿Qué dices? Si vendo gomitas a los adolescentes, en el pueblo se montará la madre de todos los escándalos.
—Confía un poco en la gente.
—Eres una forastera, Tess. Las gomitas se quedan en la trastienda, y no hay más que hablar.
En vez de seguir discutiendo, esperó a que Phish no estuviera y metió una pequeña muestra de condones en un lugar cerca del baño unisex. Los puso entre una pila de jabón hecho a mano, tablas de esmeril con versículos de la Biblia y un folleto de dos páginas dirigido a las adolescentes que tenían que conducir más de veinte kilómetros para poder informarse de algo. Cuando acabó su turno, escondió los condones y los folletos en el almacén. Tomar medidas, por pequeñas que fueran, era un pequeño paso adelante, y lo que Phish no supiera no iba a hacerle daño.
***
Ian no había pisado el pueblo desde que Tess Hartsong empezó a trabajar en La Chimenea Rota. Y en ese momento no estaría allí si no se hubieran quedado sin café. Cuando entró, vio a Tess detrás del mostrador. Llevaba un delantal rojo atado alrededor de la cintura y se había recogido el pelo en una coleta, pero algunos mechones rebeldes se rizaban alrededor de su cara y en la nuca.
Delante del mostrador había un hombre en vaqueros con una chaqueta de paño. Ian sabía que el tipo era el dueño de una pequeña productora de cerveza local cercana, y un solo vistazo le bastó para darse cuenta de que el señor Ipa estaba más interesado en las curvas de Tess Hartsong que en el pastel que había pedido.
—Déjame llevarte a una barbacoa después del trabajo.
—Gracias, pero soy vegetariana.
¡Ja! Había hecho una bruschetta para Bianca y se había comido una ella misma.
—¿Qué tal si tomamos unas copas en El Gallo?
—Es muy amable por tu parte, pero tengo novio.
Sabía que también mentía sobre eso. La había observado lo suficiente como para saber que Tess era una solitaria.
—Si cambias de opinión, házmelo saber. —El tipo llevó su pastel y una taza de café a la mesa, pero siguió mirándola por el rabillo del ojo. A Ian no le sorprendía que se sintiera tan atraído por sus caderas.
La tienda estaba ocupada por una heterogénea colección de lugareños de los que Bianca le había hablado demasiado.
«Tess está conociendo a todo el mundo. Dice que mucha gente del pueblo le debe su trabajo a Brad Winchester. Es el pez gordo de por aquí».
«Tess dice que los pueblerinos recelan de los jubilados que se han mudado desde otros estados, pero no lo demuestran por el dinero que traen…».
«Tess dice que ha conocido a algunos artistas: un tipo que trabaja con hierro, y dice que hay una mujer que hace mandolinas. Deberíamos hacer una fiesta».
Por encima de su cadáver. Y ya se estaba cansando de oír eso de: «Tess dice…». Al parecer, Tess no había mencionado a ninguno de los ermitaños y preparacionistas que andaban por las montañas. Había conocido a varios cuando había ido de excursión, incluyendo a algunos con hijos. Eran un interesante grupo de ecologistas que querían reducir su huella de carbono, teóricos de la conspiración que se escondían del apocalipsis y un par de fanáticos religiosos.
Ian se acercó al mostrador. Tess tenía el delantal lleno del azúcar glas de las rosquillas. Nunca entendería por qué esas densas y polvorientas rosquillas se consideraban dónuts. Salvo por su forma, no tenían nada en común con un dónut glaseado y ligero.
—Una taza de mezcla de café de la casa, más una ración de tostadas y un par de rosquillas. Glaseadas. —Sabía lo que quería, pero, de todas formas, miró la pizarra del menú.
—¿Vas a dejar que Bianca beba algo? —Sin preguntar si las rosquillas eran para tomar o para llevar, Tess las metió en una bolsa de papel blanco, con el resto del pedido, y le dio el café en una taza de papel en lugar de en una de porcelana.
—Supongo que eso depende de ella.
—¿En serio? —Sus manos se quedaron quietas en la caja registradora mientras lo miraba.
—¿Adónde quieres ir a parar? —No le gustaba andarse con sutilezas.
—Una taza de café no le hará ningún daño.
—Lo recordaré.
—¿Dónde te hiciste esa cicatriz del cuello?
—Tratando de meterme bajo una cerca de alambre de espino, huyendo de la policía cuando tenía dieciocho años. ¿Quieres saber cómo me hice las demás? —La mayoría de la gente era demasiado educada para preguntar, pero a ella no parecía importarle la cortesía.
A él tampoco.
Tenía una marca en el brazo, consecuencia de un desagradable encuentro con un perro guardián en Nueva Orleans. Otra, en la pierna, que se había hecho al caerse del tejado de un edificio de apartamentos en Berlín. Cuando uno se había pasado tanto tiempo de su vida subiendo escaleras y caminando a escondidas por las oscuras calles de una ciudad, estaba destinado a encontrarse con esas mierdas.
La que más apreciaba era la marca dentada del dorso de la mano. Su trofeo por marcar el Porsche de su padre. Era el recordatorio de una paliza que nunca olvidaría, junto con la evidencia de que se había defendido.
—No. No es necesario. —Desdeñó su pregunta y también lo desdeñó a él.
Ian cogió el café y el cambio. En lugar de irse, como ella parecía esperar, se sentó en el extremo opuesto de la barra y abrió la bolsa de dónuts.
Entró una mujer. Él no sabía si era una reina local que regresaba a casa, pero su rostro en forma de diamante y su rubia belleza descolorida parecían confirmar que así era. Sin embargo, el corte de pelo estilo bob había perdido su encanto y los huesos faciales se habían afilado. Veinte años antes, tal vez hubieran sido unas facciones turgentes, pero ahora solo eran huesos.
—Tess, ¿puedo hablar contigo?
—Hola, señora Winchester.
«Winchester».
Incluso él había oído hablar del chico del pueblo que montó una empresa de dominios de internet y luego vendió el negocio por una fortuna que usó para financiar su carrera política.
—Hola, Ava. —Tess hizo un gesto con la cabeza a la adolescente que acompañaba a la mujer.
Y allí estaba la actual reina de la belleza. Rubia como su madre, pero con carne sobre los huesos. Mejillas redondas, labios rosados, en pleno florecimiento. Sonrió a Tess y luego dejó a su madre para unirse a otros dos adolescentes en una mesa junto a la ventana.
—¿Podemos hablar en privado? —La señora Winchester señaló con la cabeza hacia la parte de atrás de la tienda.
Tess era la única camarera en esos momentos, pero se dirigió hacia el minúsculo pasillo junto al baño. Ian las veía, pero no oía lo que decían.
La señora Winchester fue la que más habló e hizo gestos tan cortantes como su propia fisionomía. Cuando Tess por fin le respondió, parecía tranquila ante el ataque. La señora Winchester sacudió la cabeza y rechazó lo que quiera que Tess hubiera dicho. Mientras tanto, su hija, Ava, se esforzaba por no mirar a su madre.
Su curiosidad le estaba incordiando. No quería tener nada que ver con ningún drama humano que ocurriera a su alrededor. Recogió el dónut que le quedaba junto con el café y dejó una propina de un dólar en la mesa. No le gustaba que Bianca se quedara sola mucho tiempo.