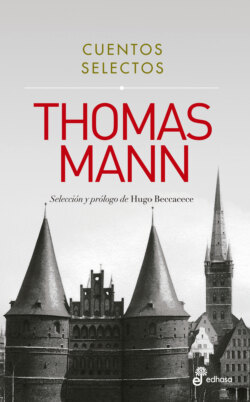Читать книгу Cuentos selectos - Thomas Mann - Страница 10
5
ОглавлениеPara todo aquel que desee dar una fiesta, una diversión al aire libre de gran estilo, los locales del señor Wendelin en el Lerchenberg son de lo más recomendable. A través de una elevada verja se accede desde la agradable calle del suburbio al parque ajardinado que forma parte del establecimiento y en cuyo centro se encuentra la amplia sala de celebraciones. Esta sala, únicamente comunicada por un estrecho pasillo con el restaurante, la cocina y la fábrica de cerveza y construida de madera pintada de colores alegres, en una divertida mezcla de estilos entre chino y renacentista, posee grandes puertas de dos batientes que, si el tiempo es bueno, se pueden dejar abiertas para dejar entrar el aliento de los árboles. Además, tiene una capacidad considerable.
Los coches que hoy se iban acercando ya eran saludados a lo lejos por un abigarrado resplandor, pues toda la verja, los árboles del jardín y la sala propiamente dicha habían sido densamente adornados con farolillos de colores y, por lo que respecta al interior de la sala, ésta ofrecía un aspecto verdaderamente alegre. Debajo del techo se extendían gruesas guirnaldas de las que colgaban numerosos farolillos de papel, y eso a pesar de que entre los adornos de las paredes, compuestos por banderas, arbustos y flores artificiales, resplandecía una gran cantidad de lámparas eléctricas que procuraban a la sala una iluminación deslumbrante. En un extremo se encontraba el escenario, a cuyos lados había plantas de adorno y sobre cuyo telón rojo flotaba un geniecillo pintado por mano de artista. Desde el otro extremo de la estancia se extendían casi hasta el escenario las largas mesas adornadas con flores en las que los invitados del abogado Jacoby disfrutaban del asado de ternera y de la cerveza de primavera: juristas, oficiales, comerciantes, artistas, altos funcionarios en compañía de sus esposas e hijas... Sin duda más de ciento cincuenta comensales. La gente iba vestida con sencillez, con americana negra y vestidos primaverales de color claro, pues se trataba de que en ese día imperara un aire alegremente informal. Los caballeros acudían personalmente a llenar sus jarras de cerveza en los grandes barriles que había en una de las paredes laterales, y en aquella estancia amplia, colorida y luminosa, henchida del aroma festivo, dulzón y bochornoso de una mixtura de abetos, flores, gente, cerveza y alimentos, resonaba vibrante el trajín, la conversación ruidosa y sencilla y las risas luminosas, corteses, vivaces y despreocupadas de toda esta gente... El abogado, amorfo y desamparado, estaba sentado al extremo de una de las mesas, cerca del escenario. No bebía mucho y de vez en cuando dirigía con esfuerzo una palabra a su compañera de mesa, la esposa del asesor gubernamental Havermann. Respiraba casi a regañadientes, con las comisuras de los labios hundidas, mientras en una especie de melancólica enajenación fijaba los ojos hinchados, turbios y acuosos en todo aquel alegre ir y venir, como si en todas esas emanaciones festivas, en aquella ruidosa animación, hubiera algo indeciblemente triste e incomprensible...
Se empezaron a servir grandes tartas, que se tomaron acompañadas de vino dulce y de discursos. El señor Hildebrandt, el actor de la corte, rindió homenaje a la cerveza de primavera en una alocución enteramente compuesta de citas clásicas, incluso griegas, y el catedrático suplente Witznagel empleó su gestualidad más complaciente y su máxima exquisitez para brindar a la salud de las damas presentes, tomando un puñado de flores del jarrón más próximo y de encima del mantel y comparando a cada dama con una de ellas. A Amra Jacoby, sentada frente a él y ataviada con un vestido de seda fina y amarilla, la llamó «la más bella hermana de la rosa de té».
Inmediatamente después Amra se pasó la mano por su suave cabellera, elevó las cejas e inclinó seriamente la cabeza en dirección a su esposo, a lo que el gordo se puso en pie y estuvo a punto de estropear todo el ambiente farfullando a su embarazosa manera un par de pobres palabras con su fea sonrisa... Sólo se hicieron oír un par de «bravos» forzados y por un instante se hizo un silencio opresor. No obstante, pronto se impuso de nuevo la alegría y la gente empezó a levantarse, fumando y bastante achispada, con el fin de apartar las mesas de la sala con sus propias manos armando un enorme escándalo, pues tenía ganas de bailar...
Eran las once y la desenvoltura ya era absoluta. Una parte de los invitados había salido al jardín iluminado con farolillos de colores para tomar un poco el aire, mientras el resto permanecía en la sala formando grupos, fumando, charlando, vaciando los toneles de cerveza, bebiendo de pie... Entonces un fuerte toque de trompeta que resonó desde el escenario hizo regresar a todo el mundo a la sala. Habían llegado los músicos –instrumentistas de viento y de cuerda– y se habían acomodado delante del telón. Ya estaban preparadas las hileras de sillas sobre las que había programas de mano de color rojo y las damas tomaron asiento mientras los caballeros se colocaban de pie tras ellas o en los pasillos laterales. Reinaba un silencio expectante.
Entonces la pequeña orquesta tocó una obertura embriagadora, el telón se abrió... y apareció un grupo de negros repugnantes vestidos con trajes chillones y con labios rojos como la sangre, que enseñaban los dientes y emitían barbáricos alaridos... Verdaderamente, estas representaciones constituyeron el punto culminante de la fiesta de Amra. El público prorrumpió en aplausos entusiastas y el programa, inteligentemente compuesto, se fue desarrollando número tras número: la señora Hildebrandt salió a escena con una peluca empolvada, golpeó el suelo con un largo bastón y cantó con voz premeditadamente aguda: That’s Maria! Un prestidigitador apareció con un frac cubierto de condecoraciones para realizar trucos de lo más asombroso, el señor Hildebrandt imitó con inquietante parecido a Goethe, Bismarck y Napoleón, y el redactor Dr. Wiesensprung se apuntó en el último instante a dar una conferencia cómica sobre el tema: «La cerveza de primavera desde el punto de vista de su significación social». Al final, sin embargo, la tensión alcanzó su apogeo, pues había llegado el momento del último número, ese número misterioso que aparecía enmarcado por una corona de laurel en el programa y cuyo título rezaba: «Luisita. Canto y baile. Música de Alfred Läutner».
Una oleada de agitación atravesó la sala y las miradas se encontraron cuando los músicos dejaron sus instrumentos a un lado y el señor Läutner, apoyado hasta ese momento en una puerta, en indiferente silencio y con el cigarrillo colgándole de los labios entreabiertos, se sentó con Amra Jacoby al piano que había en el medio, justo delante del escenario. Ahora tenía el rostro enrojecido y pasó nervioso las hojas de las partituras, mientras Amra, que por el contrario estaba un poco pálida, con un brazo apoyado en el respaldo de la silla, miraba al público con ojos expectantes. Entonces, mientras todo el mundo estiraba el cuello para ver mejor, sonó el timbre agudo que daba la señal de comenzar. El señor Läutner y Amra tocaron un par de compases a modo de trivial introducción, se levantó el telón y apareció Luisita...
Una sacudida de estupefacción y de pasmo se fue implantando entre los espectadores cuando esta masa triste y espantosamente acicalada salió a escena dando esforzados pasos de baile propios de un oso. Era el abogado. Un amplio vestido de seda sin plisar color rojo sangre que le caía hasta los pies le rodeaba el amorfo cuerpo, con un escote que le dejaba repugnantemente al descubierto el cuello empolvado con harina. También las mangas, abombadas a la altura de los hombros, eran muy cortas, pero unos largos guantes de color amarillo claro le cubrían los brazos gordos y sin músculo, mientras la cabeza sostenía un peinado alto, con rizos de color rubio paja entre los que de vez en cuando asomaba una pluma verde. Pero bajo esta peluca miraba un rostro amarillo, inflado, infeliz y que trataba desesperadamente de expresar animación, cuyas trémulas mejillas no cesaban de hincharse y deshincharse patéticamente y cuyos ojillos enrojecidos, incapaces de ver nada, estaban esforzadamente fijos en el suelo, mientras el gordinflón lanzaba con grandes esfuerzos todo su peso de una pierna a la otra, a lo que, o bien levantaba el vestido agarrándolo con ambas manos, o bien alzaba los dos índices con sus brazos inanes: eran los únicos movimientos que conocía. Y con voz reprimida y jadeante entonaba una canción ridícula al son del piano...
Esta deplorable figura, ¿no estaba desprendiendo más que nunca un frío soplo de sufrimiento capaz de aniquilar cualquier alegría desenvuelta y que, como la presión inevitable de una penosa desazón, se posa sobre el ánimo de todos los presentes...? Pues era ese mismo espanto el que se estaba reflejando ahora en el fondo de los innumerables ojos que, como hechizados, estaban capturados por esa visión, por esa pareja que tocaba el piano y por ese esposo de ahí arriba... Aquel escándalo callado e inaudito debió de durar cinco interminables minutos.
Pero entonces se produjo ese instante que ninguno de los que asistieron a él iba a olvidar en toda su vida... Rememoremos lo que realmente se produjo durante esa terrible y compleja fracción de tiempo.
Es bien conocido ese ridículo cuplé que lleva por título Luisita, y sin duda recordarán las líneas que dicen así:
Ni la polca, ni tampoco el vals
ha bailado nadie como yo;
soy Luisita, el ángel popular,
que a tantos corazones conmovió...,
esos versos feos y triviales que constituyen el estribillo de las tres estrofas, bastante largas. Pues bien, en la nueva composición musical que acompañaba estas palabras Alfred Läutner había creado su obra maestra, llevando al extremo su procedimiento habitual de recurrir a una muestra repentina del arte musical más elevado para suscitar sorpresa en medio de un artefacto por lo demás cómico y vulgar. Hasta ese momento, la melodía, que se desarrollaba en do sostenido mayor, había sido bastante agradable y terriblemente banal. Sin embargo, al principio de la citada estrofa el ritmo se volvía más alegre y empezaban a surgir discordancias que, a través de la predominancia cada vez más vivaz de un si, hacía esperar una transición al fa sostenido mayor. Estas discordancias se iban complicando hasta llegar a las palabras «como yo» y después del «soy» que culminaban la complicación y la tensión musicales y que tenían que diluirse con un fa sostenido mayor. En cambio, sucedió lo más sorprendente. Y es que, mediante un giro brusco, gracias a una ocurrencia poco menos que genial, el tono pasó bruscamente al fa mayor, y esta entrada –que con el empleo de los dos pedales incidía en la segunda sílaba, largamente sostenida, de la palabra «Luisita»– causaba un efecto indescriptible, totalmente inaudito. Era una sorpresa que dejaba completamente anonadado, un roce inesperado de los nervios que se abría camino por la columna vertebral, un prodigio, una revelación, un descubrimiento casi cruel de tan brusco, una cortina que se desgarra...
Y en este mismo acorde en fa mayor, el abogado Jacoby dejó de bailar. Se quedó quieto, como si le hubieran salido raíces en medio del escenario, los dos índices todavía levantados –uno de ellos un poco más bajo que el otro– y la «i» de «Luisita» quebrándosele en la boca. Enmudeció y, casi al mismo tiempo, se interrumpió también secamente el acompañamiento al piano, mientras esa criatura extravagante y espantosamente ridícula de ahí arriba miraba al frente, adelantando la cabeza y con los ojos inflamados... Miraba fijamente a la sala festiva, adornada, luminosa y llena de gente, en la que, como si se tratara de una emanación de todas aquellas personas, se había acumulado, condensándose casi hasta generar una atmósfera, el escándalo... Miraba fijamente a todas aquellas caras alzadas, deformadas y fuertemente iluminadas, a esos cientos de ojos que, todos con idéntica expresión de saber, centraban la vista en aquella pareja que tenían allí abajo, frente a ellos, y en su propia persona... Mientras sobre todos ellos se alzaba un silencio terrible que no se vio perturbado por sonido alguno, desplazó la mirada con siniestra lentitud, los ojos cada vez más abiertos, de aquella pareja al público y del público a la pareja... Una revelación pareció atravesarle repentinamente el rostro, un aflujo sanguíneo se fue vertiendo en él hasta inflarlo del mismo color rojo del vestido para abandonarlo a continuación, dejándolo de nuevo de color amarillo como la cera... Y entonces el gordinflón se desplomó con gran escándalo sobre los tableros.
Durante unos instantes siguió imperando el silencio. Después se dejaron oír algunos gritos, se produjo un tumulto, un par de resueltos caballeros, entre ellos un joven médico, saltaron desde la orquesta al escenario y alguien hizo bajar el telón...
Amra Jacoby y Alfred Läutner, sin mirarse, continuaban al piano. Él, cabizbajo, parecía seguir atento a su transición a fa mayor. Ella, incapaz de comprender tan rápidamente con su cerebro de gorrión lo que estaba pasando, miraba a su alrededor con cara de total vacuidad...
Poco después el joven médico, un pequeño caballero judío de rostro serio y perilla negra, volvió a salir a la sala. A algunos señores que lo rodearon en el umbral de la puerta les respondió, encogiéndose de hombros:
–Se acabó.