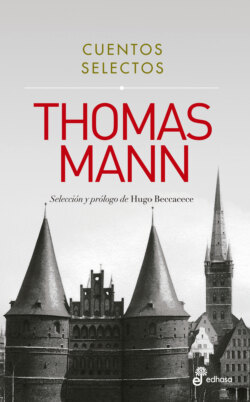Читать книгу Cuentos selectos - Thomas Mann - Страница 9
4
ОглавлениеY Amra hizo sus preparativos. Deliberó sobre el asunto con varias damas y caballeros, alquiló personalmente la gran sala del señor Wendelin e incluso constituyó una especie de comité de señores que habían sido invitados o se habían ofrecido a ayudar en las alegres representaciones que debían embellecer la fiesta... Este comité estaba compuesto exclusivamente de caballeros, a excepción de la esposa del actor de la corte Hildebrandt, que era cantante. Por lo demás, formaban parte de él el propio señor Hildebrandt, un tal catedrático suplente Witznagel, un joven pintor y el señor Alfred Läutner, además de algunos estudiantes que habían sido introducidos por el catedrático suplente y que debían representar unos bailes africanos.
Sólo ocho días después de que Amra hubiera tomado su decisión, este comité se reunió para deliberar en la Kaiserstrasse, para ser exactos en el salón de Amra, una habitación pequeña, cálida y atiborrada, equipada con una gruesa alfombra, una otomana con muchos cojines, una palmera de abanico, sillones ingleses de cuero y una mesa de caoba de patas arqueadas cubierta con un mantel de felpa y adornada con varias piezas de lujo. También había una chimenea que aún desprendía algo de calor. Su repisa negra de piedra sostenía algunos platos con canapés finos, copas y dos botellones de jerez. Amra, un pie ligeramente apoyado en el otro, se reclinaba sobre los cojines de la otomana ensombrecida por la palmera de abanico, bella como una noche cálida. Una blusa de seda clara y muy ligera le cubría los pechos, mientras que su falda era de tela oscura, pesada y con grandes flores bordadas. De vez en cuando se apartaba una ondulada mecha castaña de la frente. La señora Hildebrandt, la cantante, también estaba sentada en la otomana junto a ella. Era pelirroja y vestía un traje de montar. Frente a las dos damas, en cambio, se habían acomodado los señores en un apretado semicírculo. Justo en su centro estaba el abogado, que sólo había hallado libre una butaca de cuero inusualmente baja y que causaba un efecto deplorable. De vez en cuando respiraba profundamente y tragaba saliva, como si estuviera luchando contra un ataque recurrente de náuseas... El señor Alfred Läutner, con atuendo de tenis, había renunciado a todo asiento y se había reclinado en la chimenea, guapo y alegre, pues afirmaba no poder pasar tanto tiempo tranquilamente sentado.
El señor Hildebrandt, con voz bien modulada, habló de canciones inglesas. Era un hombre respetable en grado sumo y que desprendía seguridad, impecablemente vestido de un negro impecable y con una gran cabeza propia de un césar: un actor de la corte de buena formación, sólidos conocimientos y gusto depurado. Era aficionado a juzgar en sesudas conversaciones a Ibsen, Zola o Tolstói, que al fin y al cabo perseguían los mismos reprobables fines. Hoy, en cambio, se había prestado a participar cordialmente en una cuestión trivial.
–¿No conocerán los señores la deliciosa canción That’s Maria!? –decía...–. Es un poco picante, pero de una efectividad nada corriente. También tendríamos la famosa...
Y todavía propuso algunas canciones más sobre las que finalmente el grupo se puso de acuerdo y que la señora Hildebrandt se declaró dispuesta a interpretar.
El joven pintor, un señor muy caído de hombros y perilla rubia, debía parodiar a un prestidigitador, mientras que el señor Hildebrandt tenía la intención de imitar a hombres famosos... En definitiva, todo marchaba viento en popa y el programa ya casi parecía terminado cuando de pronto el señor catedrático suplente Witznagel, hombre de gestos complacientes y marcado por numerosas cicatrices de duelos estudiantiles de esgrima, tomó de nuevo la palabra:
–Todo eso está muy bien, señores míos, todo eso promete ser ciertamente divertido. Con todo, no puedo por menos de añadir una cosa más. Se me antoja que aún nos falta algo: una especie de actuación principal, el número por excelencia, la guinda, el punto culminante... Algo muy especial, algo que deje perplejo, una broma que lleve la diversión al máximo... En fin, debo reconocer que no cuento con ninguna idea concreta. Con todo, según me parece...
–¡En el fondo, es verdad! –dijo el señor Läutner desde la chimenea, dejando oír su voz de tenor–. Witznagel tiene razón. Sería de lo más deseable contar con un número principal a modo de broche final. Pensemos un poco... Y mientras se ajustaba bien el cinturón rojo con un par de hábiles gestos, miró interrogativamente a su alrededor. La expresión de su rostro denotaba auténtico encanto.
–Pues bien –dijo el señor Hildebrandt–. Si ustedes no quieren ver mi imitación de hombres famosos como el punto culminante...
Pero todos dieron la razón al catedrático suplente. Sería deseable contar con un número principal especialmente jocoso. Incluso el abogado asintió y dijo en voz baja:
–En efecto: algo muy, muy cómico...
Todos se pusieron a pensar.
Y al final de esta pausa, que debió de durar un minuto y que sólo se vio interrumpida por pequeñas exclamaciones propias del proceso reflexivo, sucedió lo extraño. Amra estaba reclinada en los cojines de la otomana mientras, hábil y afanosa como un ratón, se mordía la uña puntiaguda del meñique, al tiempo que su rostro reflejaba una expresión singular en extremo. Había una sonrisa en torno a su boca, una sonrisa distraída y casi demencial, que hablaba de una lascivia simultáneamente dolorosa y cruel, y sus ojos, que tenía muy abiertos y brillantes, se desplazaron lentamente hasta la chimenea, donde por un segundo quedaron retenidos por la mirada del joven músico. Pero entonces, en un impulso, se volvió bruscamente en dirección a su esposo, el abogado, y mientras, con las dos manos en el regazo, lo miraba fijamente a la cara con una expresión fascinadora y absorbente y su rostro empalidecía de forma ostensible, dijo con voz sonora y muy articulada:
–Christian, propongo que al final salgas tú disfrazado de cantante con un vestido de bebé de seda roja y nos bailes algo.
El efecto de estas pocas palabras fue tremendo. Sólo el joven pintor trató de reírse benévolamente, mientras el señor Hildebrandt se limpiaba la manga con el rostro glacial, los estudiantes soltaban una tosecilla y, con un ruido poco decoroso, hacían uso de sus pañuelos, la señora Hildebrandt se ruborizaba violentamente, algo que no solía sucederle, y el catedrático suplente Witznagel salía huyendo directamente para irse a buscar un canapé. El abogado, acurrucado en una mortificante postura en su butaca demasiado baja, miraba a su alrededor con la cara amarilla y una sonrisa aterrorizada, al tiempo que farfullaba:
–Pero si yo..., yo... dudo que sea capaz... No quiero que... Discúlpenme...
Alfred Läutner ya no tenía la mirada despreocupada de antes. Parecía como si hubiera enrojecido levemente y, con la cabeza estirada hacia delante, miraba a Amra a los ojos, conmocionado, inquisitivo, sin comprender...
Ella, en cambio, sin modificar su persuasiva postura, siguió hablando con la misma entonación insistente:
–Y deberías cantar una canción, Christian, que haya compuesto el señor Läutner y a la que él te acompañará al piano. Eso será la mejor y más efectiva guinda de nuestra fiesta.
Se hizo una pausa, una pausa abrumadora. Pero entonces, muy de repente, se produjo lo inesperado: que el señor Läutner, contagiado, por así decirlo, arrebatado y excitado, avanzó un paso y, temblando por una especie de súbito entusiasmo, se puso a hablar a toda prisa:
–Caramba, señor abogado, estoy dispuesto, me declaro dispuesto a componerle algo... Tiene que cantarlo, que bailarlo... Será el único apogeo imaginable de la fiesta... Ya lo verá, ya lo verá. Esa canción será lo mejor que he hecho y que haré nunca... ¡En un vestido de bebé de seda roja! ¡Ah, su señora esposa es una artista, una artista, le digo! ¡De no ser así nunca se le habría ocurrido nada parecido! ¡Diga que sí, se lo suplico, acepte usted! Voy a hacer algo magnífico, algo extraordinario, ya lo verá...
En ese momento se disolvió la tensión y todo el mundo empezó a moverse. Ya sea por maldad o por cortesía, el caso es que todos empezaron a acosar al abogado con sus ruegos, y la señora Hildebrandt fue tan lejos como para decir muy alto, con su voz de Brunilda:
–Pero, señor abogado, ¡si normalmente es usted un hombre tan alegre y divertido...!
Pero el propio abogado también había empezado a recobrar el habla y, todavía un poco amarillo, pero con un gran acopio de determinación, dijo:
–Escúchenme, señores... ¿Qué quieren que les diga? No soy la persona adecuada, créanme. Poseo pocas aptitudes cómicas y además, independientemente de ello... ¡En fin, que no! ¡Lo siento, pero eso es imposible!
Se mantuvo con firme obcecación en esta negativa y, como Amra ya no intervino en la conversación, pues volvía a estar reclinada con expresión ausente, y como tampoco el señor Läutner volvió a decir palabra, sino que se quedó mirando fijamente un arabesco de la alfombra, el señor Hildebrandt logró darle un nuevo giro a la conversación y pronto el grupo se disolvió sin haber tomado una decisión respecto al último punto.
Por la noche de ese mismo día, no obstante, cuando Amra se había retirado a dormir y yacía en la cama con los ojos abiertos, entró pesadamente su esposo, acercó una silla a su cama, tomó asiento y dijo vacilante y en voz baja:
–Escucha, Amra, para serte sincero, me siento abrumado por los escrúpulos. Si me he mostrado excesivamente reservado con los señores, si los he ofendido... ¡Dios sabe que ésa no era mi intención! ¿O es que puedes llegar a pensar en serio que yo...? Te lo ruego...
Amra calló unos instantes mientras sus cejas se alzaban lentamente hasta alinearse en su frente. Entonces se encogió de hombros y dijo:
–No sé qué quieres que te diga, amigo mío. Te has comportado como nunca lo hubiera esperado de ti. Te has negado con palabras descorteses a colaborar en la representación, colaboración que, por cierto, no puede sino halagarte, pues todos han estimado necesaria tu participación. Por emplear una expresión suave, has defraudado terriblemente a todo el mundo y has perturbado toda la fiesta con tu ruda falta de complacencia, cuando tu obligación como anfitrión hubiera sido...
El abogado tenía la cabeza gacha y, respirando con dificultad, dijo:
–No, Amra, no era mi intención ser poco complaciente, créeme. No quiero ofender ni desagradar a nadie, y si me he comportado mal, estoy decidido a remediarlo. Se trata de una broma, una mascarada, una diversión inocente... ¿Por qué no? No quiero perturbar la fiesta; me declaro dispuesto...
A la tarde siguiente Amra salió una vez más de casa para hacer unos «recados». Detuvo el coche en el 78 de la Holzstrasse y subió al segundo piso, donde ya la estaban esperando. Y cuando, entregada y rendida de amor, apretó la cabeza de su amante contra su pecho, susurró apasionadamente:
–Compónlo a cuatro manos, ¿me oyes? Vamos a acompañarlo los dos mientras él canta y baila. Yo, yo misma me encargaré de hacerle el traje...
Y un raro estremecimiento, una carcajada mal reprimida y compulsiva les atravesó los miembros a los dos.