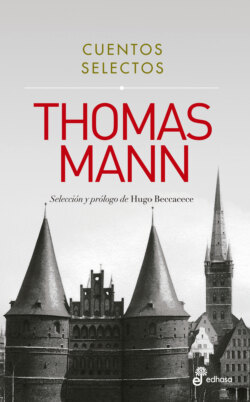Читать книгу Cuentos selectos - Thomas Mann - Страница 6
Luisita 1
ОглавлениеHay matrimonios cuya composición no puede ser concebida ni por la más ejercitada imaginación literaria. Hay que aceptarlos igual que aceptamos en el teatro las uniones extravagantes de contrarios, como viejo y estúpido con bello y vivaz, y que, una vez dadas como premisas, constituyen la base de la construcción matemática de una comedia.
Por lo que respecta a la esposa del abogado Jacoby, era joven y bella, una mujer dotada de inusuales encantos. Hace, digamos, unos treinta años que fue bautizada con los nombres de Anna, Margarethe, Rosa y Amalie, pero de la unión de las iniciales de estos tres nombres de pila salió el apodo con que fue llamada desde siempre, Amra, un nombre que por sus resonancias exóticas se adaptaba a su personalidad como ningún otro. Pues aunque la oscuridad de su cabello fuerte y suave, que llevaba con una raya en medio, peinado hacia los lados formando sendas diagonales sobre su delgada frente, era sólo del color marrón de las castañas, su piel lucía un amarillo mate y oscuro totalmente mediterráneo, una piel tensa que cubría unas redondeces que también parecían haber madurado bajo un sol sureño y que, con su turgencia vegetativa e indolente, hacían pensar en una sultana. Resultaba perfectamente congruente con esta impresión apoyada por cada uno de sus movimientos de concupiscente indolencia el hecho de que, con toda probabilidad, fuera de una inteligencia francamente subordinada. Bastaba con que mirara a alguien una sola vez, elevando con originalidad sus bonitas cejas en posición casi horizontal hacia su frente de conmovedora delgadez, para que eso se hiciera patente. Pero ni siquiera ella era tan simple como para no saberlo. Así pues, optaba sencillamente por no ponerse en evidencia hablando poco y raramente: al fin y al cabo, contra una mujer bella y callada no hay nada que objetar. Por otra parte, posiblemente la palabra «simple» sea la menos adecuada para ella. Su mirada no era sólo boba, sino que también contenía cierta dosis de lasciva hipocresía y se veía a las claras que la limitación de esta mujer no era lo suficientemente acusada como para no causar quebrantos... Por cierto que quizá tenía la nariz un poco excesivamente marcada y carnosa vista de perfil. Pero su boca turgente y ancha era de una belleza perfecta, aunque la única expresión que mostrara fuera la de sensualidad.
Esta inquietante mujer, pues, era la esposa del abogado Jacoby, de unos cuarenta años... Y todo el que lo viera quedaba asombrado a la fuerza. Era obeso, el abogado... Era más que obeso, ¡era un auténtico coloso de hombre! Sus piernas, siempre embutidas en pantalones color gris ceniza como columnas amorfas, recordaban las patas de un elefante, su espalda abultada por acumulaciones de grasa era propia de un oso y, por encima de la descomunal convexidad de su barriga, la singular chaquetilla gris verdosa que solía llevar estaba cerrada con tanto esfuerzo por un único botón que se disparaba elásticamente hacia los hombros al desabrocharla. Sin embargo, sobre este tronco monumental, que casi carecía de la necesaria transición de un cuello, descansaba una cabeza relativamente pequeña de ojillos finos y acuosos, nariz corta y comprimida y mejillas que caían por efecto de su plenitud, entre las que se perdía una boca diminuta de comisuras hundidas en melancólico ademán. Tenía el redondo cráneo y el labio superior cubiertos por cerdas ralas, duras y muy rubias que dejaban entrever en todas partes la piel desnuda, como en un perro sobrealimentado... ¡Ay! A la fuerza tenía que darse cuenta todo el mundo de que la obesidad del abogado no era una gordura saludable. Su cuerpo, gigantesco tanto a lo largo como a lo ancho, adolecía de un exceso de grasa sin ser tampoco musculoso, y muchas veces se podía observar cómo un repentino aflujo sanguíneo se vertía en su rostro inflado para dejar paso de forma igualmente repentina a una palidez amarillenta, al tiempo que su boca se deformaba en un gesto avinagrado...
El bufete del abogado era de muy limitado alcance. Pero como, en parte gracias a su esposa, poseía un buen patrimonio, esta pareja –que, por cierto, no tenía hijos– residía en un piso confortable de la Kaiserstrasse y mantenía animadas relaciones sociales: claro que, de eso no cabía duda, únicamente en función de las apetencias de la señora Amra, pues es imposible que el abogado, que en tales ocasiones sólo parecía estar atento a fuerza de un tortuoso empeño, se sintiera feliz en las reuniones. El carácter de este hombre gordo era de lo más singular. No había nadie en el mundo más cortés, atento y tolerante que él. Pero, quizá sin que nadie estuviera dispuesto a reconocérselo siquiera a sí mismo, se hacía perceptible que, por algún motivo, la conducta excesivamente amable y aduladora del abogado era forzada y estaba basada en la pusilanimidad e inseguridad interior, lo que conmovía de un modo desagradable. Nada resulta más feo que la contemplación de una persona que se desprecia a sí misma, pero que por cobardía y vanidad pretende ser amable y caer bien a pesar de todo: y estoy convencido de que éste era exactamente el caso del abogado, quien en su autohumillación casi rastrera iba demasiado lejos para seguir conservando la dignidad personal necesaria. A una dama a la que quisiera acompañar a la mesa era capaz de decirle:
–Respetable señora, sé que soy un hombre repugnante, pero ¿tendría usted la bondad de...?
Y lo decía sin tener el más mínimo talento para burlarse de sí mismo, en un tono agridulce, atormentado y repulsivo. También la siguiente anécdota es verídica: un día, mientras el abogado estaba dando un paseo, un grosero criado pasó por su lado con una carretilla y le pisó violentamente un pie con una de las ruedas. Aunque demasiado tarde, aquel hombre detuvo la carretilla y se dio la vuelta, a lo que el abogado, totalmente perplejo, pálido y con las mejillas temblorosas, se quitó el sombrero y farfulló:
–¡Usted perdone!
Esta clase de cosas resultan indignantes. Sin embargo, este singular coloso parecía perpetuamente atormentado por la mala conciencia. Cuando aparecía con su esposa en el Lerchenberg, la principal zona de paseo de la ciudad, y al tiempo que dedicaba de vez en cuando una tímida mirada a Amra, que caminaba a su lado con maravillosa elasticidad, saludaba en todas direcciones con tal exceso de vehemencia, temor y celo como si sintiera la necesidad de inclinarse con humildad frente a cualquier subteniente y pedir perdón por el hecho de que él, precisamente él, se hallara en posesión de una mujer tan bella. Y la patética expresión cordial de su boca parecía estar implorando que nadie se burlara de él.