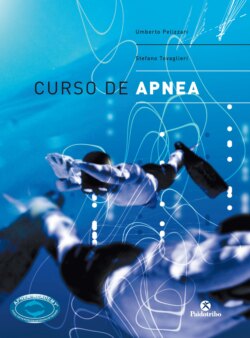Читать книгу Curso de apnea (Bicolor) - Umberto Pelizzari - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
EN APNEA A TRAVÉS DE LA HISTORIA
La palabra apnea deriva del griego a-pnoia, sin respiración. Literalmente, no hace referencia a lo «acuático», pero, en el lenguaje corriente y no médico, se utiliza para referirse a una especialidad deportiva: la inmersión en agua sin la asistencia de un equipo autónomo de respiración. La apnea es un deporte reglamentado, con especialidades bien definidas, registro de los récords, atletas de alta competición, campeonatos mundiales y miles de apasionados que lo practican por diversión.
Los orígenes de esta disciplina se pierden en la noche de los tiempos, en un singular conjunto de leyendas, datos históricos y crónicas. Y ello no es ninguna casualidad. La apnea, más que otros deportes, toca los reflejos atávicos del ser humano. Basta pensar que el líquido amniótico en el cual se desarrolla el feto es muy similar al agua del mar; un neonato sumergido en agua nada instintivamente a braza con continuas apneas de 40 segundos, y continúa haciéndolo hasta que aprende a caminar.
Si en el individuo este impulso queda oscurecido por la conquista de la posición erecta, en la memoria de la humanidad la práctica de la apnea ha dejado trazas indelebles: leyendas, mitos, relatos de antiguos historiadores, hasta las crónicas más recientes de los atletas de nuestros días que, con sus récords, no sólo han escrito las páginas extraordinarias de la historia de este deporte, sino que han obligado a reescribir manuales enteros de fisiología humana.
Cualquier apneísta habrá oído decir, al menos una vez, la célebre frase del médico francés Cabarrou, cuando fue interrogado sobre la posibilidad que tenía un hombre de descender más allá de los 50 m, y sentenció: «il s’écrase…», es decir, se rompe. Esto ocurría antes de que Enzo Maiorca arrancase en Ústica, en 1962, el testigo de –51 m volviendo indemne a la superficie.
La historia de los récords es la historia misma de la apnea: cada atleta, superando el límite de quien lo ha precedido, ha abierto el camino a la evolución de las técnicas de inmersión, poniendo a punto una progresión didáctica que ha forjado nuevos campeones.
Hemos recogido en esta introducción las etapas principales de la historia de la apnea para permitir a cada lector apropiarse del patrimonio de conocimientos precedente y con ello entender mejor las técnicas y los ejercicios que encontrará en los capítulos sucesivos, sin contar que la historia de la apnea, a lo largo de los siglos, mantiene inalterada toda su fascinación.
LOS ORÍGENES DE LA APNEA: DEL MITO A LA HISTORIA
La inmersión en apnea nace de la necesidad de obtener recursos alimenticios del fondo marino, entre poblaciones asentadas a lo largo de las costas de mares y lagos.
Los «comedores de conchas»
Los vestigios más antiguos de la pesca en apnea son los hallazgos hechos por los paleontólogos en la costa del mar Báltico, donde, entre 7.000 y 10.000 años atrás, estaba establecida una comunidad conocida con el nombre danés de Kojkkenmodinger, «los comedores de conchas». El nombre fue sugerido por el encuentro de consistentes restos fosilizados de conchas en el asentamiento, un testimonio que presupone el conocimiento y la práctica de adecuadas técnicas de inmersión para la recolección de moluscos del fondo marino.
En las excavaciones que trajeron a la luz los restos de la civilización mesopotámica, surgida entre los ríos Tigris y Éufrates (4500 a. C.), y en las egipcias de la VI dinastía que reinó en Tebas (3200 a. C.), se han encontrado numerosos objetos ornamentales en nácar, material que sólo se puede obtener pescando conchas del fondo del mar.
En todas las culturas surgidas en la cuenca mediterránea seguramente se practicó la apnea, según confirman tanto los restos arqueológicos como las crónicas de los historiadores griegos y romanos. Muchos historiadores de la antigüedad describen el comercio de la púrpura, preciadísima sustancia colorante destinada al teñido en rojo oscuro de las túnicas de reyes y emperadores (y luego de los cardenales, príncipes de la Iglesia). El preciado colorante se extrae de la glándula «purpurígena» del Murex brandaris o del Bolinus brandaris, moluscos gasterópodos muy comunes en el Mediterráneo que, obviamente, sólo podían pescarse en inmersión. La práctica de la apnea, sin duda, formaba parte de la vida cotidiana de las poblaciones del Mediterráneo y queda testimoniada también por numerosos mitos y leyendas llegados hasta nuestros días.
Glauco, el «verde marino»
La figura mitológica más cercana a un apneísta ante litteram es probablemente la de Glauco, el «verde marino». El mito de Glauco pertenece a la civilización minoica que, surgida en la isla de Creta, alcanzó su máximo esplendor entre el 2000 y el 1570 a. C., extendiendo su poder comercial y militar sobre una amplia franja del Mediterráneo.
En el mito minoico, Glauco era hijo de Minos, rey de Creta, y de Pasífae, «aquella que todo ilumina». De niño cayó en una vasija de miel y se ahogó. Después Poliido, el adivino, lo devolvió a la vida gracias a una planta mágica. La leyenda llegó a Grecia, pero con la tradición la historia cambió radicalmente: Glauco se convirtió en un pescador transformado en dios marino por virtud de una hierba mágica que tenía el poder de hacer resucitar a los peces. Desde su morada en Delos, cada año visitaba los puertos de Grecia y pronunciaba esperados oráculos para la gente de mar. Varias y desafortunadas fueron sus historias de amor. Enamorado de la ninfa Escila, se encomendó a la poderosa hechicera Circe para que lo ayudara. Fue un grave error; Circe, enamorada a su vez de Glauco, transformó a Escila en un monstruo. Intentó conquistar a Ariadna, abandonada por Teseo en la isla de Naxos, pero le fue sustraída por Dioniso…
La figura del dios marino se encuentra en muchas célebres obras literarias: en las Metamorfosis de Ovidio, en Dante, que la recuerda en el Paraíso (canto I, 68), y, en época más reciente, ha sido contada por Luigi Ercole Morselli en la tragedia Glauco, y citada por Gabriele D’Annunzio en el Alcyone. Cada artista ha representado a Glauco según la sensibilidad de su época, pero seguramente a todos ha fascinado como ninguno el hombre que puede vivir bajo el agua.
La representación visual más segura del dios es la de un mosaico conservado en el «Gabinete de medallas» de París, en el cual aparece la figura de un centauro marino, expresamente señalada con el nombre de Glauco. En la iconografía es frecuente que se confunda con Proteo y los Tritones. Por ello no puede asegurarse que sea de Glauco, el colosal busto del Vaticano, que representa a un dios marino de tupida barba. Pero la figura de Glauco es curiosa también porque en otra versión del mito, éste muere en el agua. Se narra que Poseidón, el dios del mar, quedó tan admirado de una excepcional inmersión suya que no lo devolvió a la superficie para acogerlo en su corte, entre las náyades y las sirenas. Cuando el cuerpo de Glauco emergió estaba cubierto de algas y conchas, y su barba había adquirido el color del mar.
Imagen de un pescador, de una pintura mural minoica encontrada en la isla de Tera, del siglo XVI a. C.
Del mito, a la historia
Si la representación artística de Glauco es hija del mito, aquélla que puede verse en un bajorrelieve babilonio de 1885 a. C. está, en cambio, extraída de la realidad cotidiana de los pescadores de la época: en la imagen está representado un hombre bajo el agua que respira por un odre colgado del pecho, a través de un tubo que sujeta fuertemente entre los labios. El del relieve babilonio es sólo uno de los tantos «protosub» heredados de los antiguos.
El historiador griego Herodoto, en la narración de la guerra contra los persas, describe cómo en 480 a. C., en una noche oscura, el pescador Escila y su hija Cyana, nadando bajo el agua, cortaron los cabos de anclaje de la flota persa que asediaba Atenas, y destruyeron así las naves del rey persa Jerjes que, empujadas por el mistral, se estrellaron contra la escollera. Otro historiador ateniense, Tucídides, cuenta que en 415 a. C., durante el asedio de Siracusa por parte de los atenienses, algunos buzos fueron a cortar los palos antidesembarco de los siracusanos. También el filósofo Aristóteles relata una empresa análoga efectuada por buceadores griegos que destruyeron las defensas del puerto de Tiro, y precisa que estos antecesores de los modernos submarinistas usaban la “lebeta”, una suerte de tubo conectado a una vasija sellada para permanecer más tiempo bajo el agua. Aristóteles, observador atento de los fenómenos naturales, habla además de los problemas más comunes que, ya entonces, padecían los buceadores (dolores de oídos, sangre en la nariz, etc.), e incluso hace alusión a «una marmita volteada y llena de aire, que permanece estanca, y en la cual el hombre mantiene la cabeza». Otra leyenda tiene por protagonista al alumno más célebre de Aristóteles, el rey macedonio Alejandro Magno. Se cuenta que Alejandro decidió desafiar al fondo marino, y de este modo se convirtió en el primer hombre en la historia que se hizo hundir encerrado en una especie de barril de cristal confeccionado a medida. La fábula cuenta que una vez devuelto a la superficie, Alejandro Magno sostuvo haber visto un monstruo desfilar por los alrededores durante tres días y tres noches.
Los urinatores
En época romana, en el siglo IV a. C., se instituyó un cuerpo de verdaderos commandos subacuáticos llamados urinatores, del verbo del latín arcaico que significa «ir bajo el agua», que tenía diversas tareas asignadas que preveían, aparte de la recuperación de anclas encalladas, el forzamiento de barreras, la defensa submarina e, incluso, acciones de guerra sumergidas.
A propósito de los urinatores, una historia transmitida oralmente se desarrolla en la isla de Mozia (hoy isla de San Pantaleón), último baluarte de la conquista púnica de Sicilia. Mozia, circundada por un brazo de mar llamado «estanque grande» de relativo bajo fondo, estaba bien defendida por trece trirremos cartagineses que los romanos trataban de asaltar desde tierra a base de catapultas. A cada asalto, los trirremos levantaban las anclas y ganaban el mar abierto a través de un estrecho en la extremidad este de la ensenada, lo cual tornaba así vana cada tentativa belicosa del ejército romano. La historia anduvo así por mucho tiempo y de esa manera Mozia resistió a cada asedio, hasta que un cuerpo de urinatores consiguió, trabajando sólo de noche, colocar grandes palos puntiagudos en el fondo del estrecho; contra estos palos encallaron los trirremos cartagineses, que se dice fueron hundidos y sepultados por el fango que recubre el fondo de este pasaje del mar. Recientemente, un submarinista, después de una fuerte marejada, avistó uno; recuperado por completo, hoy se expone en una escuela de Marsala.
Cleopatra, última reina de Egipto (69-30 a. C.), pagó a dos buceadores para gastar una broma pesada a su huésped, y enamorado, Marco Antonio, aficionado a la pesca con caña. Nadando bajo el agua y siguiendo precisas órdenes de la emperatriz, colgaron al anzuelo de la caña de Marco Antonio un pescado de agua salada...
El historiador Tito Livio (59 a. C.-17 d. C.) nos ha dejado testimonio del reinado del macedonio Perseo (212-166 a. C.), cuyos buzos recuperaron valiosos tesoros naufragados. Incluso en Rodas, la ley reconocía a los rescatadores una cuota del valor de los objetos y otra de riesgo: a quien bajaba 16 cúbitos de profundidad (poco más de 7 metros) le correspondía la mitad de la carga recuperada.
Si en las culturas del Mediterráneo son hoy bien visibles las trazas de la práctica de la apnea en épocas remotas (basta ir a un pueblo de pescadores de esponjas griego para encontrar los antiguos gestos y ritmos de trabajo), no se debe olvidar que esta técnica de inmersión ha sido y es practicada en todas las latitudes. El mundo es grande y el mar lo es todavía más; infinitos son las islas y los pueblos que del contacto con el mar han encontrado su razón de vida, motivo de sustento, posibilidad de estudio. Los primeros entre todos son los pescadores de los atolones polinesios, aunque también los pescadores de perlas indios, yemeníes y del Golfo Pérsico. Por su parte, las crónicas españolas de la Conquista de América cuentan la extraordinaria capacidad de los autóctonos de las Antillas, demostrada en casos de naufragio y en los sucesivos rescates de los galeones hundidos.
Las ama
Despunta, todavía hoy, la experiencia de las ama japonesas y coreanas que desde hace más de dos mil años se ganan la vida con el mismo método de pesca. Son sólo mujeres, divididas en tres clases definidas por la edad y la capacidad de inmersión. Entre los 17 y los 50 años pescan de media unas 8-10 horas al día en un agua que difícilmente supera los 10 °C de temperatura, desnudas, con un pequeño taparrabos, y con una red que las cubre de los hombros a la cintura, cruzada al seno, y que sirve para guardar la pesca. En los primeros tiempos recogían ostras perlíferas, y luego, crustáceos y moluscos, entre los cuales se contaban los awabi (parecidos a las Haliotis lamellosa pero de tamaño decididamente superior). Las ama se lanzan al agua y se dejan arrastrar hasta el fondo por una piedra atada a una cuerda que les servirá, en el momento de la emergencia, para alcanzar a fuerza de brazos la superficie.
Volviendo a Occidente, con el transcurso de los siglos la historia de la apnea se entrelaza de manera indisoluble con la del submarinismo: el hombre ha buscado siempre superar el límite de la propia respiración con el auxilio de la técnica. La evolución tecnológica ha puesto a disposición de los interesados instrumentos cada vez más perfectos y eficaces que permiten una inmersión más larga en los fondos marinos.
Ya Leonardo Da Vinci (1452-1519) realizó dibujos que ilustraban un equipo submarino rudimentario: un tubo, casi idéntico al que se usa actualmente, guantes palmiformes y una extrañísima escafandra que recuerda extraordinariamente al moderno equipo autónomo de respiración. En los siglos siguientes, la carrera tecnológica dejó a la apnea en la sombra. Habrá que esperar hasta el inicio del siglo XX para ver de nuevo en escena a los apneístas.
Antes de llegar a nuestros días, cuando un gran número de personas se sumergen en el agua en condiciones de gran seguridad, consideramos un deber recorrer la historia de la inmersión profunda en apnea y, por tanto, de los récords modernos.
Grabado alemán de 1555 conocido como El asaltante subacuático. El soldado que nada está provisto de un salvavidas similar al proyectado por Leonardo da Vinci.
LA HISTORIA DE LOS RÉCORDS: EL PRIMERO FUE UN PESCADOR GRIEGO
Para revivir los albores de la apnea profunda tenemos que mirar muy atrás en el tiempo. El escenario es el Mar Egeo, la isla griega de Simi. El protagonista es un hombre, el pescador de esponjas Haggi Statti. En aquel momento no habría pensado que su nombre iba a ser legendario en la historia de la apnea. Estamos en 1913, y Haggi Statti tiene 35 años cuando se presenta a bordo de la nave de la Real Marina Militar italiana Regina Margherita, anclada en la Bahía de Picadia, en la isla de Karpazos, para recuperar su ancla, hundida en un fondo de cerca de 75 m. En compensación pide una pequeña cantidad de dinero y el permiso para poder pescar con explosivo, terrible práctica devastadora del fondo marino.
Los médicos de la nave, y en particular, el oficial médico responsable, Giuseppe Musengo, se muestran bastante incrédulos sobre las capacidades reales de este hombre. De hecho, no tiene las características físicas de un tipo superdotado físicamente. Statto mide 175 cm y es de cuerpo huesudo y flaco, con unos 60 kg de peso, musculatura grácil, frecuencia cardíaca elevada (entre 80 y 90 pulsaciones por minuto), y tiene un enfisema en la parte inferior de los pulmones, una función auditiva reducida por la perforación de un tímpano y la falta absoluta del otro. Pero lo que más sorprende es su incapacidad para mantener la respiración fuera del agua durante más de un minuto. Aún así, los lugareños aseguran que Haggi Statti puede aguantar bajo el agua incluso siete minutos sin respirar, y que ha llegado varias veces a la profundidad de 100 m, haciéndose arrastrar por una piedra fijada a un cabo por el que luego regresa ayudándose con los brazos. Al final, Statti sorprende a todos. Después de algunos días de búsqueda en un fondo de profundidad comprendida entre los 60 y 80 m, recupera el ancla de la Regina Margherita desde una profundidad de 76 m, después de una inmersión de casi 3 minutos.
Haggi Statti, pescador de esponjas griego, consiguió recuperar en 1913 el ancla de la nave Regina Margherita de la Real Marina Militar Italiana, a –76 m, con una apnea de aproximadamente 3 minutos.
Todos los testimonios, así como los escrupulosos informes médicos y de a bordo sobre la autenticidad de este hecho se encuentran disponibles en el Archivo Histórico de la Marina Militar Italiana en Roma. Estupefacto y admirado, el doctor Musengo escribe: «Statti regresa en pleno vigor de sus facultades físicas después de cada inmersión; tal hecho lo corrobora el modo en que sube a la barca, sin ayuda, y en cómo menea la cabeza para sacudirse el agua de la nariz y las orejas. Ha sostenido haber bajado a 110 m de profundidad, con capacidad para resistir a –30 m cerca de 7 minutos».
En 1912, un año antes de que Haggi efectuase esta empresa, nacía en Hungría el hombre que, nacionalizado italiano, establecería el primer récord de inmersión en apnea: Raimondo Bucher. En 1949, cuando anunció que llevaría consigo a 30 m de profundidad un pergamino cerrado en un cilindro estanco, y que lo entregaría a un submarinista que lo esperaba en el fondo fangoso de la bahía de Nápoles como si de un testigo se tratase, los doctos científicos sentenciaron que ese loco capitán de la Aeronáutica Militar moriría aplastado por la presión. En aquellos años, para la medicina oficial, las variaciones fisiológicas ligadas a la profundidad de la inmersión en apnea estaban brutalmente reguladas por la ley de Boyle-Mariotte (p·v=K, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión ejercida sobre dicho gas). No se conocía todavía el fenómeno del blood-shift, o hemocompensación pulmonar: el aire presente en los pulmones, que es compresible, es sustituido por un líquido, en este caso específico la sangre, que no se comprime con la presión (del fenómeno blood-shift hablaremos con mayor amplitud en el Capítulo 3).
Cuando, en 1949, Raimondo Bucher llevó consigo hasta el fondo del mar, a 30 metros de profundidad, un pergamino cerrado en un cilindro estanco, se convirtió en el hombre más «profundo» del mundo.
La apuesta de Bucher
No obstante, Bucher intentó la empresa y se convirtió en el hombre más «profundo» del mundo. Más tarde confesaría que descendió a aquella cota por una apuesta estipulada con el propio submarinista napolitano que lo esperaba en el fondo: ganó 50.000 liras, que en 1949 constituían una cifra considerable.
Bucher abrió el camino a un largo sucederse de récords en peso variable absoluto, donde la máxima profundidad se alcanza con la ayuda de un lastre, sin ningún límite de peso. La superficie puede ser recuperada con el auxilio de un globo. Bucher siguió siendo el hombre más «profundo» del mundo durante dos años, hasta 1951 cuando Ennio Falco y Alberto Novelli, otra vez en Nápoles, bajaron a –35 m. Bucher esperó un año y en 1952, en Capri, reconquistó el récord con –39 m.
En este período se construyeron las primeras escafandras submarinas para cámaras de cine y la llegada de Bucher a –39 m constituye el primer récord documentado con imágenes. Resulta muy interesante un detalle del equipo de Raimondo Bucher: el tubo consistía en un pedazo de tubería de gas. Las gafas eran rudimentarias, el volumen interno era notable y los primeros problemas de compensación se presentaban ya en torno a los 10 m. Por no hablar de las aletas, hechas de goma muy blanda; el impulso que imprimían era ridículo. Además, también la dimensión de la pala era reducida; existen imágenes de la época en las que se ve al apneísta nadando con aletas apenas algo mayores que sus pies.
El record de Santarelli
En el año 1956 vuelven a la carga Falco y Novelli, que establecen en Rapallo el nuevo récord mundial, con –41 m. Luego viene un intervalo de cuatro años hasta recibir desde Brasil la noticia de Americo Santarelli, que descendió en Río de Janeiro a –43. El 1960 es su año de victorias: Santarelli visita Italia y en las aguas del Circeo toca la cota de –44.
Poco después, en Siracusa, Enzo Maiorca, el hombre que habría de dominar la historia de la apnea en los treinta años siguientes, baja a –45 m. Americo Santarelli se desplaza a Santa Margherita, en Liguria, y alcanza los –46 m. Maiorca, nada impresionado, pone tres metros entre él y el brasileño con una inmersión a –49 m, siempre en aguas locales. Por fin, en 1961, Enzo Maiorca alcanza por primera vez en la historia la emblemática cota de –50 m. Y en 1962, en Ústica, para rebatirse, el siciliano arranca el testigo de –51 m. La ciencia ha sido clamorosamente desmentida. Quién sabe cuál sería el estado de ánimo de Maiorca en el momento en que efectuaba el golpe de riñón que precede al descenso, con toda la medicina dándolo por acabado; en tales circunstancias se ve la grandeza del hombre. Americo Santarelli se retira y Maiorca, sin adversarios, registra un –53 m en Siracusa en agosto de 1964 y un –54 m en Acireale en julio del año siguiente. La paz para Maiorca dura poco, pues en 1965 aparecen en el horizonte tres nuevos adversarios: Teteke Williams, Robert «Bob» Croft y Jacques Mayol. Un periodista del momento dijo de estos tres atletas que fueron para Maiorca un rayo en el cielo sereno el primero, un trueno ensordecedor el segundo y una tormenta infinita el tercero.
Jacques Cousteau funda la CMAS
La CMAS, Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, se funda en Mónaco en 1959 bajo la presidencia del comandante Jacques Cousteau. Reagrupa las federaciones, las asociaciones y los organismos nacionales que operan en el sector de las actividades subacuáticas. Sustituye al Comité de deportes subacuáticos de la Confederación internacional de pesca deportiva fundado en 1952. La lengua oficial de la CMAS es el francés. Hasta aquí la Confédération había homologado todos los récords. La llegada de los nuevos aspirantes coincide con una política más severa: los –59 m de Williams, en Polinesia en septiembre de 1965; los –60 m de Mayol, establecido en las Bahamas en junio de 1966, y los –64 m de Robert Croft (Florida, febrero de 1967) no fueron aceptados como válidos aunque sí entren, por derecho, en la historia de la inmersión. Enzo Maiorca, por su parte, no se duerme en los laureles y en noviembre de 1966, desciende en las aguas de su Siracusa natal a –62 m con todos los honores de la oficialidad. El hecho de que Croft haya llegado a –64 m no lo desalienta: en Cuba, en septiembre de 1967, baja a la misma profundidad.
Maiorca y Mayol: el desafío
Las técnicas de inmersión son diferentes: Croft, fuerte y con una capacidad pulmonar impresionante (nueve litros y medio), se zambulle desnudo, sin aletas ni gafas, y cuando regresa lo hace escalando por el cabo guía. Mayol, en cambio, introduce las técnicas yoga, y trata de sustituir con la concentración psíquica un físico que no es precisamente de Tarzán. En cuanto a Enzo Maiorca, constancia y determinación constituyen los elementos fundamentales de su modo de meterse a capofitto nel turchino, o «de cabeza en el turquesa»1. Croft, que evidentemente no da mucha importancia a la CMAS, insiste con sus récords: en diciembre de 1967 alcanza, en Florida, los –67 m netos, pero apenas un mes después, también en Florida, el francés nacido en Shangai Jacques Mayol toca los –70 m. El estadounidense responde en agosto de 1968 con –73 m. Para la CMAS todo es esfuerzo malgastado; no homologa ni una de todas estas prestaciones. Después de esto, Croft se ve obligado a salir de escena a causa de un enfisema pulmonar. El estímulo para Enzo Maiorca es, en cualquier caso, suficiente para llevarlo en agosto de 1969 a –72 m, y justo un año después, siempre en aguas de Ognina, a –74 m. Pasa un mes y Mayol, en Japón, alcanza primero –75 m y después –76 m.
El 5 de diciembre de 1970 la CMAS, siguiendo una decisión muy severa tomada por la propia comisión médica, comunica que no pretende efectuar ninguna homologación de récords de inmersión en apnea. Una de las razones de más peso para ello es el peligro que supone para los submarinistas de asistencia. Para la CMAS estas marcas tienen sólo un interés científico y la Confederación les concede un académico, aunque inútil, reconocimiento como experimentación. Mayol se alinea con la investigación, mientras Maiorca inicialmente no acepta hacer otro tanto, para ceder al final ante el atractivo del espíritu de competición.
Una foto reciente de Jacques Mayol, padre de las nuevas técnicas de apnea.
La polémica de la década de 1970
Exaltado por los –76 m de Mayol, Maiorca, en agosto de 1971, descenderá a los abismos hasta –77 m. Se repetirá con puntualidad en Ognina y en Génova en agosto de los dos años sucesivos, arrancando el testigo de las cotas –78 m y –80 m. Mayol decide entonces desplazar el desafío a casa del rival y en 1973 se presenta en la isla de Elba, donde supera en unos buenos seis metros al siciliano. La reacción de Maiorca es casi inmediata y al año siguiente elige Sorrento para dar una lección definitiva: en septiembre de 1974 baja a –87 m. Mayol, desde Elba, el año siguiente toca la cota –92 m y trece meses después, el 23 de noviembre de 1976, conquista la mítica cota de –101 m.
Los récords de los dos grandes rivales dejaron en aquellos años una estela de polémica que hizo poco honor a la disciplina. El francés sostenía que se zambullía en los abismos no para establecer ningún récord sino simplemente para realizar estudios médicos y científicos. El siciliano rebatía que, si Mayol hubiese querido someterse a la experimentación, se habría ido solo en medio del mar, con su equipo de médicos y submarinistas, lejos de las televisiones, los fotógrafos, la prensa, los jueces, los comisarios y los patrocinadores.
En 1983, Jacques Mayol toca los –105 m y en 1988, en Siracusa, también Enzo Maiorca supera el fatídico límite de los –100 m, justa meta para un grandísimo esfuerzo deportivo. Hasta ese momento no existía diferencia entre peso variable reglamentado y peso variable absoluto o no limits. La distinción, como veremos, se establecerá.
Década de 1980: los equipos evolucionan
En estos treinta años de historia, el equipamiento del apneísta registra una evolución técnica notable. Las gafas, hasta ahora rellenas de silicona para reducir el volumen interno y facilitar la compensación, se reemplazan por lentes de contacto. En las cotas actuales, las posibilidades son dos: bajar sin protegerse los ojos, como hacen la mayor parte de los atletas sudamericanos, o emplear lentillas específicas para el mar. También las aletas de goma se sustituyen por aletas más largas y rígidas. Las aletas de competición de última generación alcanzan el metro de longitud y, en los casos más sofisticados, se fabrican en fibra de carbono. Gracias a estas mejoras en los equipos, el hombre ha realizado progresos increíbles, sobre todo en el descenso en peso constante.
Peso constante: el récord de Makula
Esta especialidad tiene una historia rica y fascinante. El peso constante prevé que el atleta descienda y regrese a la superficie empujado por la fuerza de las piernas, sin poder nunca tocar el cabo y sin abandonar el lastre que lo ha ayudado a bajar. Con este reglamento, el primero en descender a la cota récord de –50 m fue Stefano Makula, un romano de origen húngaro como Bucher, que en 1978 inicia un desafío personal con Enzo Maiorca y sus alumnos Nuccio y Mario Imbesi. Por su parte, los dos hermanos tocan en septiembre de 1978 los –52 m, y en el mismo mes Maiorca baja a –55 m. En 1979 Makula iguala a Maiorca, aunque ambos serán superados por Enzo Liistro, que toca los –56 m. Nuccio Imbesi hace marcar al profundímetro –57 m en junio de 1980. Pasan 16 meses y Makula, en octubre de 1981, baja a –58. No acaba aquí porque en noviembre del mismo año Mayol, siempre él, con –61 m es el primero en batir en peso constante la barrera de los 60 m.
Transcurren algunos años de tregua en el ambiente del profundismo mundial, a excepción de alguna esporádica aparición de Stefano Makula en peso constante primero y en peso variable después, todas ellas pruebas sin homologar. En 1988, en Giannutri, Makula desciende oficiosamente a –102 m en peso variable y, un año después, el 23 de octubre, en Ponza, es víctima de un grave incidente cuando trataba de alcanzar los –110 m.
«Pipín» Ferreras
Entre tanto en Europa comienza a circular el nombre de un destacadísimo apneísta cubano, Francisco «Pipín» Ferreras, del cual hablan con estupor y maravilla todos los buceadores que visitan la isla caribeña. Se cuenta de una zambullida suya a –67 m en peso constante en el otoño de 1987, y de una sucesiva a –69 m en 1988 en las aguas de Cayo Largo. Estas marcas no son homologadas porque la subida se hizo con la ayuda del cabo, cosa absolutamente prohibida por el reglamento. Aquél fue seguramente un año importante para el profundismo mundial. Por su parte el francés Frank Messegué, en la isla de Reunión, toca en peso constante los –62 m, retomando así la competición en esta especialidad, ocho años después de que su maestro Jacques Mayol hubiese establecido los –61 m. En Cuba, Pipín asombra de forma oficial en la especialidad de peso variable el 3 de noviembre de 1989, agujereando el mar hasta la cota de –112 m. Ahora, él es el hombre más «profundo» del mundo.
Las modificaciones del peso variable
Una aclaración: en ese año 1989 la Federazione Italiana, una de las pocas que continuaron reconociendo los récords de apnea profunda no obstante el veto de la CMAS, publica un nuevo reglamento que deja la modalidad de peso constante sin cambios, mientras modifica algunas normas concernientes a la especialidad del peso variable reglamentado. La nueva reglamentación permite disponer para el descenso de un lastre equivalente a un tercio del propio peso corporal; el lastre se abandona en el fondo y el atleta sube por sus propios medios, y se prohíbe el uso de cualquier auxilio como globos o trajes inflables. Quedan establecidas oficialmente por la Federazione las especialidades de descenso con peso constante, descenso con peso variable reglamentado y descenso con peso variable absoluto o no limits (el viejo peso variable de Mayol y Maiorca, en el cual se alcanzaba la máxima profundidad con un lastre sin límite de peso y se regresaba a la superficie con la ayuda de un globo hinchable), esta última especialidad sin homologar pero oficiosamente controlada por la presencia de comisarios de la CMAS.
Se retoma, decíamos, la competición partiendo de los –62 m de Messegué en peso constante, de los –87 m de Maiorca en peso variable y de los –112 m de Pipín en peso variable no limits. Pocos meses después de haber establecido los –112 m, en septiembre de 1990, tras su traslado a Sicilia, a la corte de Enzo Maiorca, Pipín lleva el récord en peso constante de –62 m a –63 m y el de peso variable, de –87 m a –92 m.
El primer record de Pelizzari
Y en ese momento entra en escena Umberto Pelizzari, para sorpresa de Pipín. El 10 de noviembre de 1990, en las aguas de Porto Azzurro, establece su primer récord mundial en la especialidad de peso constante, arrebatándoselo a Ferreras y llevándolo a –65 m. Desde ese día se inicia el gran desafío entre los dos, equiparado tantas veces con el que existió entre Mayol y Maiorca en los años precedentes. Pipín, en julio de 1991, fracasa primero en la tentativa en peso constante, y mejora a continuación en el peso variable no limits, bajando el día 6 a –115 m. En octubre del mismo año, en Porto Azzurro, Pelizzari responde estableciendo en un solo mes –el día 2, el 22 y el 26– los récords mundiales en las tres especialidades: –67 m en peso constante, –95 m en peso variable, –118 m en peso variable no limits.
Un nuevo desafío
En mayo de 1992, en Varadero, en su isla natal, Pipín arrebata a Pelizzari el récord más importante, el peso constante, situándolo en –68 m. Pero sólo por pocos meses, porque el 17 de septiembre «Pelo» baja dos metros más: –70 m en Ústica, con motivo de las «Olimpiadas Azules». En el transcurso de la celebración «olímpica», Pipín intenta los –101 m en variable, pero sale en síncope; después, se rehace con –120 m en el no limits, el 20 de septiembre de ese año. Pipín no desiste en el peso variable y el 30 de julio de 1993 en Siracusa olvida el intento de los –101 m y supera a Pelizzari en un metro: –96 m. En respuesta, Pelizzari el 11 de octubre, en las aguas de Montecristo, tras sucesivos aplazamientos debidos al mal estado de la mar, vuelve a ser el «submarinista de las máximas profundidades» tocando la cota de –123 m en peso variable no limits. Dura poco. Un mes después, el 12 de noviembre, en Freeport, en las Bahamas, Pipín baja a –125 m. Pasará por esta cota otras tres veces: en julio de 1994 en Sicilia con –126 m, en noviembre en Florida con –127 m y el 30 de julio de 1995, en Siracusa, con –128 m.
Nace la AIDA
A finales de 1993 nace en Francia, por iniciativa de un grupo de submarinistas, técnicos, médicos y apneístas, la AIDA (Association Internationale pour le Développment de l’Apnée). Entre sus objetivos, el reglamentar y uniformar las tentativas de récord mundial en apnea. La AIDA constituye hoy la mayor referencia internacional de la disciplina. Desde 1994 sus comisarios están presentes en todas las pruebas internacionales que esta asociación ampara.
El 26 de julio de ese año, en Cerdeña, en Cala Gonone, Pelizzari consigue en peso variable lo que dos años antes había quedado en un intento de Pipín: supera en cinco metros al cubano y se hace con el récord de los –101 m. Mejorará esta marca el 22 de julio de 1995 bajando a –105 m. Seis días antes, el 16, había conseguido en Villasimius, un pueblecito a 50 km de Cagliari, el nuevo récord en peso constante: –72 m.
A final de septiembre de 1995, Eric Charrier, un corso de 33 años, intenta alcanzar los –73 m. Tendrá problemas a su llegada a la superficie, por lo que será necesaria la intervención de los asistentes, cosa absolutamente prohibida por el reglamento. Las palabras del notario son claras: «En el momento en el que entra en contacto con el aire, Eric Charrier es víctima del malestar. Enseguida es llevado a bordo de una embarcación de apoyo, donde le es suministrado oxígeno. Recupera el conocimiento después de cerca de un minuto».
La CMAS reconoce los records en peso constante
El 15 de diciembre de 1995 la CMAS, bajo la presidencia de Achille Ferrero, con una decisión que deja a todos sorprendidos, revisa la posición de la Confederación del 5 de diciembre de 1970 y vuelve a reconocer y homologar los récords en apnea profunda, limitándose a la especialidad de descenso en peso constante. Es una elección técnica importante, que valora la más trabajosa y auténtica de las tres especialidades deportivas. El reglamento para el peso constante no sufre variaciones y la especialidad, a partir de 1996, vuelve a ser reconocida oficialmente por más de 100 países asociados a la CMAS.
En la temporada de 1996 aparecen dos nuevos protagonistas: el italiano Gianluca Genoni, amigo fraterno de Pelizzari y durante años su asistente en superficie, que establece el 17 de agosto el récord mundial en peso variable bajando a –106 m, y Michel Oliva, el mejor atleta francés en peso constante, que en el mes de octubre iguala el récord de Pelizzari al tocar la cota –72 m.
Las nuevas levas de la apnea de competición
Pelizzari se concentra en las dos especialidades con lastre variable y en una semana, el 9 y el 16 de septiembre de 1996, reconquista el récord en peso variable reglamentado con –110 m y el no limits con –131 m. En 1997, Genoni lleva a –120 m el nuevo récord en peso variable reglamentado. En octubre del mismo año, Pelizzari consigue en Porto Venere otro récord en peso constante bajando a –75 m, primicia que le será arrebatada al año siguiente por el cubano Alejandro Ravelo, que emergerá a –76 m. El 98 es el año de Genoni: vuelve a batir el récord en peso variable, dejándolo en –121 m, y en la especialidad no limits alcanza los –135 m. El 6 de junio de 1999 un nuevo nombre francés, Loïc Leferme, arranca el récord no limits a Genoni llevándolo a –137 m. Genoni no se rinde, y al final del verano reconquista el primado con –138 m y pone el variable en –122 m.
Pelizzari, que había permanecido dos años fuera de la competición, entra otra vez en escena el 18 de octubre de 1999 para, a pesar de las adversas condiciones meteorológicas, reconquistar el primado en peso constante alcanzando la profundidad de –80 m. En la misma semana, Pelizzari se convierte en el primer hombre que supera la inimaginable cota de los –150 m en el no limits. Umberto es otra vez el hombre más «profundo» del mundo; debido a las pésimas condiciones atmosféricas, en esa ocasión deja sin batir el límite de la tercera especialidad, el descenso en peso variable, que conquistará dos años más tarde, en la Isla de Capri, al bajar los –131 m, victoria que proclama su retiro oficial de la competición, anunciado por el mismo campeón a su salida del agua.
De la última generación, y actualmente en competición, hay que señalar al austriaco Herbert Nitch, al griego Manolis Giankos y al venezolano Carlos Coste, entre los más destacados. En el equipo italiano, encontramos jóvenes promesas y actuales campeones, como Davide Carrera, Alessandro Rignani Lolli y Marco Circosta.
En esta larga secuencia de datos se resumen 50 años de historia, metros conquistados fatigosamente centímetro a centímetro y majestuosos vuelos hacia el abismo. En este medio siglo, una veintena de individuos, motivados por culturas, ambiciones y técnicas diferentes han intentado superar los límites del hombre en apnea, y de las mujeres, naturalmente.
LA APNEA FEMENINA
La historia de la apnea femenina comienza en la década de 1960. El 26 de julio de 1965, la joven Giuliana «Jolly» Treleani lleva a –31 m el récord en inmersión, que hasta aquel momento tenía la alemana Hedy Roessler, quien había bajado el año anterior a –30 m y por tanto había desbancado a Francesca Trombi, con –25 m. Algunos meses más tarde, la inglesa Evelyn Petterson baja a –33 m en las Bahamas, pero Giuliana recupera el récord con –35 m en las islas Eolias, el 24 de julio de 1966. Petterson responde con –38 m desde las Bahamas. Giuliana va a Cuba acompañada por Enzo Maiorca y alcanza los –45 m. Éstos son todos récords en peso variable. En aquellos días en Cuba la hermana de la Treleani, Maria, baja a –31 m en peso constante.
Las hijas de Maiorca
Las hermanas Maiorca, hijas de Enzo, aparecen en escena en 1978, con Patrizia, que establece el récord en peso constante. El año siguiente se une a ella Rossana, y juntas bajan a –40 m. Cuando Patrizia, en 1980, suspende la actividad porque espera un hijo, Rossana llega sola a –45 m. A ello siguen seis largos años de inactividad hasta que, en 1986, Rossana participa junto a su padre, en las aguas de Crotone, en l’Operazione Pitagora, una serie de inmersiones experimentales que concluyen con un nuevo récord a –69 m en peso variable. En 1987, las hermanas Maiorca vuelven a las aguas de Siracusa: Patrizia supera por un metro el récord en peso variable de su hermana y llega a –70 m; Rossana supera en cinco el de peso constante de Patrizia y alcanza los –50 m. En 1988, en Siracusa y con motivo de l’Operazione Aretusa, Patrizia confirma sus –70 m y Rossana bate los –80 m.
Un año después, el 3 de octubre de 1989, Angela Bandini, una chica de Rimini de 28 años, alumna de Mayol, supera a todos, hombres incluidos: –107 m en el variable no limits. Pero entre 1990 y 1993 se hablará sólo de Rossana Maiorca que se centrará en la especialidad de peso constante llevando el récord a –59 m, cota superior a la mayor prestación de papá Enzo. Un año después decide retirarse para dedicarse a sus deberes familiares.
Actualmente, la escena mundial no cuenta con italianas entre sus protagonistas. Entre las reinas, la cubana Deborah Andollo, ex campeona de natación sincronizada durante 12 años con el equipo de su país. Las mejores marcas de Deborah son: en peso constante –67 m; en peso variable –95 m; en peso variable absoluto no limits –115 m. En septiembre de 1998, en Cerdeña, hace aparición en el circo azul femenino Tanya Streeter, con –67 m en peso constante. Esta chica, con pasaporte inglés y estadounidense, vive en las islas Caimán, en el Caribe, donde entrena todo el año. Se especializará en la disciplina más dura y más pura, el descenso en peso constante, en la que alcanzará los –70 m. Europa queda bien representada por la turca Yasmin Dalkilic, jovencísima, y capacitada tanto para vencer a Andollo en la especialidad del variable como a Streeter en el constante. Todos creen que Dalkilic es el atleta que dominará en el futuro la escena femenina, junto a otras jóvenes canadienses, estadounidenses e italianas.
LAS ESPECIALIDADES
Descenso en peso constante: el atleta alcanza la máxima profundidad con la fuerza de sus piernas para luego emerger de la misma forma, sin poder tocar el cabo de guía; baja y sube con el mismo lastre. Es la especialidad más pura, esforzada y significativa para el apneísta. Está igualmente reglamentada por la CMAS. En la actualidad, se han superado los –90 m.
Descenso en peso variable reglamentado: el deportista puede utilizar para el descenso un lastre hasta un máximo de 30 kg, mientras debe usar sus propios recursos para la emergencia, es decir, brazos y piernas, sin ningún artilugio ajeno. Las cotas alcanzadas sobrepasan los –130 m.
Descenso en peso variable absoluto o no limits: el viejo peso variable de Maiorca y Mayol. El apneísta alcanza la máxima profundidad con un lastre de peso ilimitado y vuelve a la superficie con la ayuda de un globo. La verdadera dificultad del uso de esta suerte de «ascensor» radica en la compensación por el brutal aumento de la presión hidrostática; ya se han rebasado los –160 m.
Descenso en inmersión libre: consiste en efectuar una zambullida en apnea sin aletas, pudiendo ayudarse del cabo guía tanto en el descenso como en el ascenso. En torno a los –100 m.
Apnea estática: el deportista debe permanecer bajo el agua el mayor tiempo posible. Puede asumir cualquier posición siempre que las vías respiratorias queden en inmersión. Se han superado los 8 minutos.
Apnea dinámica: consiste en recorrer la máxima distancia posible aleteando en inmersión en una piscina. Se rondan los –190 m.
1Título que da nombre al libro de Maiorca, Enzo. A capofitto nel turchino. Rizzolo. N. de la T.