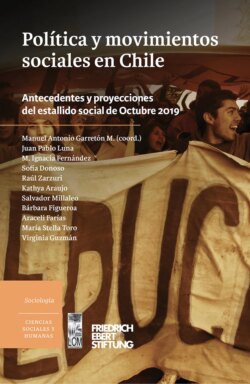Читать книгу Política y movimientos sociales en Chile. Antecedentes y proyecciones del estallido social de Octubre de 2019 - Varios autores - Страница 7
El cambio epocal 2
ОглавлениеSin duda que el estallido social en Chile adquiere características particulares que señalaremos más adelante. Pero para analizar un fenómeno como este, que se ha expresado con rasgos propios de cada sociedad, desde al menos la mitad de la última década en el mundo en general y América Latina en particular, sería preciso referirse a un contexto epocal y global en el entendido de que tal contexto no es un mero marco en el que se desarrollan acontecimientos, sino que tales acontecimientos y los actores que los protagonizan están penetrados por el contexto que, a su vez, actores y acontecimientos van modificando o particularizando. Se trata de un contexto socio-histórico operante. En este sentido, es mejor hablar de contexto que de antecedentes, ya que forma parte activa del fenómeno que se estudia, en este caso los «estallidos», o si se quiere las revueltas sociales actuales.
Este contexto global está asociado a la transformación social en el mundo contemporáneo o el llamado cambio de época, la emergencia y consolidación de un nuevo tipo societal, y ello se da a su vez actualmente en un contexto de crisis medioambiental que amenaza la existencia misma de la humanidad.
El contexto estructural y cultural global, que se refiere a las transformaciones sociales en el mundo contemporáneo, tendría al menos dos dimensiones que vale la pena señalar para nuestro análisis. Por un lado, las transformaciones de la sociedad contemporánea y la transformación del capitalismo; por otro, la crisis de las democracias representativas.
Respecto de lo primero, el cambio fundamental es que ya no estamos en sociedades histórico-concretas en un contexto de vigencia casi exclusiva de la sociedad industrial de Estado nacional, que nace a finales del siglo XVIII y se constituye más orgánicamente a lo largo del siglo XIX, consolidándose y ampliándose en el siglo XX a los diversos confines del mundo, aunque por supuesto con diversos niveles de desarrollo y modelos culturales. El modelo predominante de desarrollo fue el capitalismo con diversas modalidades, según las trayectorias de las distintas sociedades, aunque hubo otros modelos, como diferentes modalidades de socialismo.
Este tipo referencial se caracterizaba por tener básicamente como ejes la economía (industrial, trabajo, producción) y la política (Estado nacional). En América Latina este tipo societal no va a reemplazar a la sociedad hacendal, sino que la va a modificar y transformar, dejando vestigios de ella.
Abstractamente, la sociedad que emerge desde las últimas décadas del siglo XX, que se inserta y transforma también a la sociedad industrial de Estado nacional, es lo que se ha llamado, según las diversas interpretaciones de sus rasgos principales, sociedad red, sociedad de comunicación, sociedad informática, de la información, sociedad digital, sociedad líquida o sociedad postindustrial globalizada, entre otras denominaciones. Esta sociedad –su forma de organización– es muy diferente a la sociedad industrial de Estado nacional, aunque esté contenida en las sociedades histórico-concretas denominadas países. Sus ejes ya no son la economía y la política, sino que son la comunicación y el consumo, lo social y lo cultural, no lo económico ni lo político. Una de las particularidades de esto es que va acompañado por una nueva revolución científico-tecnológica en que la tecnología es el elemento omnipresente: no son las necesidades las que crean la respuesta tecnológica, sino al revés.
A diferencia de la sociedad industrial de Estado nacional, la sociedad postindustrial globalizada se caracteriza por no tener instituciones propias, excepto las de la sociedad industrial de Estado nacional. La sociedad que está en emergencia no tiene instituciones, en el sentido que hemos utilizado tradicionalmente. Tal fenómeno se expresa también en las crisis de las instituciones básicas de la sociedad industrial, como la familia, las iglesias, los partidos, la educación, etc. La anomia, que era una patología en las sociedades industriales de Estado nacional, en tanto una falta de normas, hoy en día es la esencia de la sociedad postindustrial globalizada. Todo ello implica el predominio del principio de horizontalidad en las relaciones personales y sociales. La horizontalidad significa la tendencia al rechazo de la autoridad, de la jerarquía, ya que solo se concede autoridad o jerarquía a aquello que a cada uno le parezca debe tener. En definitiva, puede afirmarse que el mundo irá cada vez más hacia procesos de desinstitucionalización y de creación no de instituciones tan rígidas, sino de formas que se adaptan a las realidades, lo que ocurre por ejemplo con el matrimonio igualitario o los acuerdos de vida en pareja, menos sujetos a una moral dictada por la tradición o por la verdad absoluta de las religiones, y mucho más por las intersubjetividades.
Si la revolución industrial estuvo en la base de la sociedad del mismo nombre, quizás la revolución informática sea uno de los desencadenantes principales de la sociedad de la información, o como se le quiera denominar. Quienes más viven plenamente este tipo societal son las juventudes y nuevas generaciones. En los procesos subyacentes al estallido social, estarán presentes tanto los elementos de desinstitucionalización como los de horizontalidad y los generacionales.
El cambio en las bases constitutivas de la sociedad ha ido acompañado de las transformaciones del capitalismo en el mundo, como el modelo de desarrollo casi excluyente en la actualidad. Se trata de la presencia más generalizada de un tipo particular de capitalismo, que se basa en el poder financiero y en la búsqueda de la mayor mercantilización de los distintos aspectos de la vida cotidiana, que es lo que se denomina el neoliberalismo. El impacto de aquello se ha expresado en América Latina, en general, y en Chile en particular, a través del extractivismo y rentismo, proceso que no solo ha implicado un grave impacto en los sistemas ecológicos, sino también en la vida cotidiana de los habitantes del área comprometida, agudizando desigualdades e injusticias. Ello quedó aún más evidenciado con la pandemia del Covid-19.
A la transformación de la sociedad que hemos descrito, hay que agregar la crisis del régimen político que la caracterizó predominantemente: la democracia representativa, es decir, la democracia tal cual ha sido concebida en los dos o tres últimos siglos.
En las épocas de dictaduras, o en las épocas de las guerras civiles, la democracia era la aspiración de un conjunto de instituciones que asegurara que una ciudadanía pudiera tomar decisiones relevantes para sus vidas a través de un mecanismo de representación en el Estado. Esa visión de la democracia ha estallado, de alguna manera. Ahora la gente vive la democracia más como una experiencia personal que como un régimen político en un proceso continuo. Por ejemplo, es plausible pensar que si se consulta a los jóvenes en la calle ¿cuál es su momento más democrático? Este puede haber sido el momento en el que se movilizaron o en que lanzaron una piedra. Por su parte, si se pregunta a los que están inmersos en las mal denominadas redes sociales ¿qué es para usted la democracia?, podrían señalar «decir lo que quiero». Entonces, el gran problema es que la gente se retira de la participación en instituciones. En este sentido, la democracia es el poder decir lo que se quiere, hacer lo que se quiere y, además, demandar o exigir lo que se necesita. El Estado, o quien esté al frente de la toma de decisiones, debe responder a eso.
Estamos en presencia del surgimiento de lo que podríamos señalar como la democracia expresiva o la democracia continua, que no se deja encauzar o que no se encauza a través de los mecanismos institucionales. En ese sentido, sería más democrático estar en la calle llevando a cabo acciones que son la expresión de un malestar, o «tomar» una escuela, que ir a votar. Los supuestos representantes en un marco democrático dejan de serlo para la gente; pasan a ser una especie de clase política distante de la base social, no representan a nadie, salvo excepciones. En consecuencia, hay una crisis de la idea de representación, que es una cuestión central de la democracia y de la idea de democracia que hemos tenido hasta ahora.
Pero si bien puede considerarse que se trata de una cuestión generalizada, tampoco hay que subestimar la capacidad de los regímenes democráticos de resolver las grandes crisis coyunturales que se han presentado y la legitimidad que en muchos contextos mantienen las instituciones políticas. También cabe valorar el surgimiento de nuevas formas de acción colectiva, tanto a nivel de toda una sociedad como especialmente en territorios y en lo que se llama subpolítica. Como se muestra en varios de los trabajos de este libro, se trata de una crisis más profunda que afecta a la política misma: no es a través de ella, ni de sus instituciones –como los partidos políticos–, que se expresan ni el malestar ni las demandas ni los imaginarios de la múltiple diversidad de la base social, lo que afecta el concepto mismo de ciudadanía clásica.