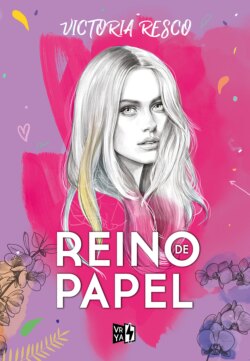Читать книгу Reino de papel - Victoria Resco - Страница 12
ОглавлениеLa casa de Fallon era ridículamente inmensa. No tenía mejor forma de describirla. Tenía un campo de fútbol por patio, en el que había una piscina enorme y climatizada, sobre la cual se derramaba una cascada majestuosa de piedras modernas. Nos habíamos pasado todo el verano en las reposeras de al lado, tomando sol y dándonos chapuzones cortos, con vasos de bebidas que ningún padre aprobaría que sus hijas tuvieran en manos.
Había, en el rincón opuesto, un bosquecito, que venía a ser un rejunte de árboles pelados por el invierno con ramas retorcidas que le daban un aire de ensueño. Era la parte más bonita de la casa. Mejor que el cine en el subsuelo, el jacuzzi o el sauna, incluso mejor que el balcón del cuarto piso en el que me encontraba. Pero a Fallon no le gustaba porque había poca luz para broncearse, y porque decía que los bichos eran insoportables.
–¡Es tu turno! –Ashleigh llamó a mis espaldas, asomando por el ventanal corredizo que hacía de puerta. Con ella se elevaron las voces que solían ser un murmullo apenas perceptible entre el silencio de la noche. Apenas le dirigí una mirada sobre el hombro y un corto asentimiento de cabeza.
Afuera estaba frío, un frío que te calaba los huesos y te ajaba las mejillas, anunciando que la peor parte del invierno estaba justo sobre nosotros. Me gustaba la sensación del viento abrazándome por más que me hiciera temblar, y lo último que quería era interrumpir ese momento para unirme al griterío que provenía del cuarto de Fallon. Pero, siendo viernes por la noche, y viendo que yo solita me había metido en esto, no tenía más opción que alejarme del barandal y abandonarme en manos de mis amigas.
Cuando me dejé caer en la silla frente al espejo del tocador de Fallon, un chillido comunitario las poseyó a todas. En el colegio habían estado insoportables, con miles de ideas sobre qué hacer con nuestro pelo, maquillaje, ropas, como si fuéramos a los Óscars y no a otra fiesta en la que pocos –por no decir nadie– notarían en verdad nada de eso en la oscuridad.
Asheligh tenía el pelo negro y lacio característico de las chicas asiáticas, y siempre me había parecido la más bonita del grupo. Tenía los ojos rasgados, que había heredado de su madre, y una sonrisa inocente que habría engañado a cualquiera que no la conociera. Yo sabía perfectamente que, aunque ahora me mirara emocionada, más de una vez había hablado mal de mí a mis espaldas. Nunca le di demasiada importancia. Después de todo, no necesitaba su amistad. Mientras Fallon me quisiera, o al menos me viera útil, sería bienvenida allí y pasaría de lo más cómoda por este último año de la secundaria, como había hecho desde tercero.
La dueña de la casa ya se estaba agarrando el peine y la rizadora. Aunque creí que eran para ella, que insistía en arreglarse última para que le durara más el maquillaje, los dirigió a mi melena. Sus ojos azules encontraron los míos en el espejo.
–Hoy, vas a ser una diva –me afirmó, sonriente. Tenía un rostro en forma de corazón y labios finos, siempre pintados con brillos. La piel dorada tras horas y horas al sol iba a juego con su cabello castaño claro, y yo era una convencida de que se desvivía para alcanzar esa perfección inmaculada.
–No sé si la rizadora es necesaria –respondí, un tanto desconfiada de tener a Fallon con un aparato hirviente tan cerca de mí.
A decir verdad, siempre habíamos sido un grupo bastante peculiar. Ashleigh con sus sonrisitas y sus calificaciones perfectas, Claire con sus novios de turno; Maggie, la deportista estrella, capitana del equipo de fútbol femenino, Fallon con su encanto y superioridad, y yo, con mi sencillo silencio. Ninguna confiaba demasiado en la otra, pero nos necesitábamos. Para no estar solas, para ser admiradas y, en algunos casos, porque conocer a la competencia era la mejor forma de destruirla. ¿No?
Ashleigh y Fallon habían competido en todo desde que tenía memoria, y estaba segura de que, el bizarro respeto que existía entre ellas, provenía de las veces en las que se habían hecho sufrir la una a la otra. Robándose chicos, echando a perder tareas, tomando el lugar como presidente de la clase, dirigiendo el comité para algún que otro baile. Mentiría si dijera que no era de lo más divertido observarlas arrancarse los pelos mutuamente, pero a veces podía llegar ser tedioso. En especial cuando montaban espectáculos a los gritos en la cafetería y todos se quedaban observando nuestra mesa. Les encantaba hacer eso, y mientras lo hacían, yo comía en silencio, con mi calma habitual, haciendo como si nada cuando quería tomarlas a una por cada oreja y gritarles que maduraran. Al día siguiente, o en el peor de los casos, una semana después, entrarían tomadas del brazo como si nunca hubiera pasado.
Claire, con su cabello anaranjado y su lado seductor, vivía de la atención del sexo opuesto. Los novios le duraban un mes, y en el medio estaba con una infinidad de chicos más. No me gustaba la forma que tenía de hacerlos sentir especiales. La había visto en incontables ocasiones romperles el corazón tras semanas diciéndoles que eran los únicos. Por suerte, Maggie concordaba conmigo y siempre se lo reprochaba, lo que me ahorraba el trabajo y la culpa de no hacerlo yo. Eran mejores amigas, tal vez las únicas dos que realmente se querían en nuestro rejunte. Habían sido como carne y uña desde la primaria, y a veces sentía que eran parte de un pequeño grupo aparte, con sus miradas silenciosas y sus chistes internos. Más que molestarme, lo envidiaba. En mi vida había tenido una conexión así con alguien, un amigo de verdad que supiera todo de mí.
En el fondo éramos un rejunte de chicas bonitas: dos castañas, una con pelo de zanahoria, otra pelinegra y una rubia. Cualquiera que tuviera dos neuronas y un buen par de ojos notaría que el único secreto tras mi presencia allí había sido un poco de suerte, mezclado con la rareza de los genes ucranianos y –escondida, bajo pisos y pisos de mentiras– mi desesperada necesidad de protegerme de quienes me rodeaban. ¿Qué mejor manera de hacerlo que siendo quien todos temían?
–No digas tonterías, vas a quedar preciosa. –Y, aunque me hubiera gustado protestar, estaba demasiado cansada para hacerlo.
La noche anterior tampoco había dormido, como tantas otras, enfrascada en el estudio y cualquier otra cosa que me permitiera no pensar en la situación de ayer, en Avery y sus ojos vidriosos mirándome como si fuera su única esperanza. No me gustaba sentirme culpable. Ella había besado a Darren y buscado la ira de Fallon, yo no había hecho nada. De la misma forma en la que no hice nada para ayudarla cuando Fallon le dio vuelta el rostro de un manotazo. Y luego otro. Y otro más, con el puño cerrado, directo en la nariz. Todos sus anillos quedaron impresos en el rostro de Avery como una secuencia de tatuajes rojos.
El recuerdo me tironeó del esternón.
–¿No tienes nada un poco más escotado para prestarme, Fallon? –aventuró Claire acomodándose los pechos de la manera menos delicada que podía existir. Ashleigh se rio, pero la vi darse vuelta y rodar los ojos cuando creyó que nadie miraba.
–No –intervino Maggie recogiéndose el pelo castaño oscuro, casi negro, en una cola alta y lacia. Por el rabillo del ojo, la vi intercambiar una mirada con su mejor amiga, de esas que para mí podrían significar tanto "¿Está bueno el jamón?" como "Necesito una ducha", pero para ellas parecían tener un significado tan preciso como palabras pronunciadas en voz alta–. Eso es más que suficiente escote. –Y tenía razón. El top que llevaba se hundía hasta mostrar tanta piel que era imposible no mirar.
–Quieta –exigió Fallon volviendo a orientar mi cabeza al espejo con un tirón no tan suave de uno de los mechones que se enroscaba entre los dedos. Me sentía ridícula, con la mitad de la cabeza voluminosa y llena de vida y la otra lisa como una tabla, igual que siempre.
Sabía que bajo la máscara de maquillaje que me había colocado antes de salir de casa, seguían las mismas ojeras que me habían aterrado la noche anterior, pero me gustaba fingir que no estaban allí. Ahora, con esas chicas, era Aspen Vann, la silenciosa, seria y sarcástica chica de vida perfecta, cuya familia era dueña de una de las marcas de zapatería más lujosas del país. Que ridículo. Para colmo, en mi vida había calzado uno de esos zapatos salvo por un par de galas de la misma empresa y lo único que podía decir era que había tenido suerte de no romperme un tobillo con semejante tacón de aguja.
Odiaba a esa empresa. La odiaba con la concentración de todos esos otros sentimientos que había reprimido a lo largo de mi vida. El poco tiempo que papá tenía para mí tras sus incontables peleas con mamá, se lo dedicaba a Dios sabrá qué cosa en su estudio. Antes le gustaba hacer sus propios diseños, pero hacía años no lo veía hacerlos. Ahora era solo la cara frente a la empresa, y la mente al mando. La creatividad había quedado en manos de terceros. En cambio, mamá, que había estado a cargo de la parte de finanzas desde el inicio de los tiempos, siempre encontraba los fines de semana un pequeño espacio para hacer algo conmigo. Ir de compras, tomar un batido en Dino's. Al menos estaba allí.
Pero, reitero, mis amigas no veían nada de eso. Solo los zapatos, el apellido que seguía a mi nombre y mi capacidad para lucir bonita sin representar una amenaza para ninguna de ellas.
Excepto, tal vez, por Ashleigh; ella sí veía en mí más de un problema, porque le seguía en promedio y en la lista de "Mejores Amigas" que Fallon había hecho cuando estábamos en tercero de secundaria. Era una chica rencorosa, pero tampoco me preocupaba. Ashleigh tenía un problema con todos.
En un momento pensé que nos parecíamos, que teníamos eso en común, pero la ilusión duró poco. Mi amiga quería ser la mejor, sin importar el precio o consecuencia, sin importar a quién hubiera que derribar por el camino. Odiaba a todos, porque todos destacaban sobre ella en algo, como un recordatorio de la perfección que nunca alcanzaría. Yo solo quería ser. Ser yo, lejos, muy muy lejos de esta ciudad y su gente. Borrón y cuenta nueva. Y yo no odiaba a todos. Yo odiaba los problemas, los errores que me llevaban a ellos y sus consecuencias. Odiaba los sentimientos que complicaban todo y me odiaba a mí misma por ser el recipiente que los contenía.
Para cuando mi peinado estuvo listo, me alegré tanto porque Fallon no me hubiera quemado en un "descuido", que apenas me importó lo raro que se veía mi pelo –que normalmente me llegaba a la cintura– enrulado al punto que apenas llegaba al final de mis omóplatos. No era que se viera mal, pensé, mirándome al espejo. Solo que no estaba bien tampoco, en la forma en la que caía y se amontonaba alrededor de mi rostro. Claire exclamó algo sobre que se veía “salvaje”. A mí me parecía incómodo. Pero sonreí y asentí con fingida alegría antes de ser arrinconada por ella y un montón de pinceles y paletas de colores.
Para cuando llegamos a la puerta de la fiesta, ya estaba más que arrepentida. No era solamente lo ridícula que me sentía con los párpados pintados de naranja mandarina lo que me hizo querer huir. Se sumaba a esto algo mucho más simple: el patio delantero de la casa de Fraternidad, infestado de parejas en estados demasiado comprometedores y minado de botellas y latas de cerveza vacías. Me pareció divisar a alguien vomitando detrás de un arbusto.
Si quería desconectarme de los problemas podría haber visto una peli o tomado un batido de chocolate en Dino's con un libro en mano. ¿Por qué terminé cediendo a ese mismo impulso adolescente que nunca había llegado a comprender? Las fiestas no eran el único entretenimiento que existía. Nunca habían sido un entretenimiento, en mi caso. No entendía qué se suponía que debía hacer. Porque quedarse callado no era una opción pero la música estaba demasiado alta para hablar, porque no debías quedarte quieto pero no sabía bailar, porque debería emborracharme pero de hacerlo no podría estudiar al día siguiente… Y sin embargo había caído, en mi desesperante intento por perder el peso que venía arrastrando hacía meses, en ese falso concepto. Todos se divertían en fiestas así: chicos de universidad, alcohol, música alta y ningún adulto gritando en el fondo. ¿Por qué no era suficiente para mí?
Mi único consuelo había sido, mientras nos deslizábamos entre la apretada multitud de la pista en dirección a la barra, que todas habían prometido que sería una noche de chicas: no estaría ni Darren ni ningún nuevito, como les llamábamos a los novios de Claire, ni nadie. Solo nosotras bailando y divirtiéndonos. Y tenía esperanzas de que así fuera, porque podía no parecerlo, pero por más que hubiera malos momentos y rivalidades, también había días en los que realmente nos divertíamos.
Como esa vez que fuimos a Dino's y reímos horas y horas de cosas que, en perspectiva, no ameritaban ni la mitad de esas risas. Tal vez había sido porque Fallon tanto como Claire y Ashleigh estaban totalmente borrachas, o porque salíamos de una fiesta que había sido un completo fracaso, pero ese recuerdo era el que quería llevarme de ellas a la universidad.
Me limité a caminar, sintiendo el temblor de la música incluso a través de las paredes, metiéndoseme entre los huesos como un terremoto con cada golpe del bajo. Me permití pensar que tal vez esta no había sido tan mala idea, que lo pasaríamos bien allí dentro, o, aún mejor, sería un completo fracaso y terminaríamos una vez más en Dino's.
Que gracioso, casi al punto de ser admirable, era que pudiera mentirme a mí misma de esa manera.
A pesar de todas las promesas que hicimos, nos llevó tan solo media hora dispersarnos y terminé sola, con una lata de cerveza intacta en mis manos y el culo pegado a uno de los sillones que había en una salita al lado de la pista de baile.
El único motivo por el cual había decidido tomar ese asiento era que era el lugar menos ruidoso de toda la casa y con menos personas gimiendo. Había luz suficiente para ver más que contornos y flashes multicolores. Lo que no había eran amigas. De a poco se habían ido encontrando con universitarios bonitos y huecos como sacados de una película y desaparecido con ellos. Excepto por Maggie, que se había negado a dejar el bar, desde el cual sospeché que podría mirar y cuidar de Claire. No le sentó bien mi chiste sobre que al final nuestra amiga no había necesitado más escote y me miró con ojos casi asesinos, así que me encogí de hombros y me fui.
Para mi desgracia, el chico a mi lado, cuyo nombre había perdido en medio de su incesante palabrerío, interpretó mi caída en el sillón –justo a su lado– como una señal de inequívoca atracción, así que me excusé a los diez minutos mirando mi celular como si me hubiera llegado un mensaje y diciendo que mi novio había llegado a buscarme. Con esa mentirita piadosa y pasos furiosos, comencé a abrirme paso entre la gente.
Había venido a despejarme y divertirme y terminé más aburrida que la mierda en un rincón, repitiendo escenas del día anterior –Avery y sus lloriqueos petrificantes, las peleas entre mis padres, la apabullante velocidad con la que se acercaba el futuro– sin parar en mi cabeza y con un jugador de lacrosse hablándome de su último campeonato como si fuera lo más importante del mundo. Casi sigo de largo hasta la puerta, preparada para plantar a todas mis amigas y llevarme mi auto directo a casa, cuando la visión de un rostro conocido, tirado en el suelo, con la camisa abierta y el pecho delgado y frágil descubierto, me frenó como si me hubieran puesto una pared en frente.
Entrecerré los ojos, sin poder creer lo que me mostraban. Podía estar confundida. Tenía que estarlo. Pero era un rostro difícil de olvidar, e incluso estando en la otra punta del pasillo, podía ver las negras pestañas curvándose sobre sus pómulos.
Era Kai. O bueno, su dueño. El chico del gato, con el mismo hoyuelo en la barbilla, aunque con un extravagante pantalón de cuero con el que jamás lo hubiera imaginado y una camisa estampada con un millón de palmeras psicodélicas, era imposible de confundir.
No me di ni cuenta, pero para cuando mi cerebro salió de su estado de conmoción, ya marchaba en su dirección.
Estaba tirado, con un brazo sobre el baúl antiguo a su lado, y el otro con una lata de bebida a la mitad. Se había quedado dormido tomándola, me di cuenta asqueada, al ver la mitad del contenido desparramado a su alrededor. Apestaba a hierba, sudor y una decena de cosas igual de terribles e indescifrables. Pero eso era lo menos preocupante; lo que realmente aterraba era el sudor frío que le recorría el rostro y la temperatura fúnebre que congeló mi mano cuando la posé en su frente, acuclillándome a su lado.
Miré con preocupación alrededor. La única iluminación del pasillo era un tubo que emitía una luz ultravioleta y le daba un tono casi translúcido a la piel del chico, exponiendo telarañas de venas bajo su piel. Había un grupo de gente cerca, que nos miraba de reojo y reían. Les respondí sin palabras, segura por la forma en la que se dieron vuelta de forma inmediata, de que había conseguido transmitir todo el odio que sentía, irrefrenable y ardiente. Eran sus amigos, pensé incrédula. Pensé en mis propias amigas, en como siempre se reían a mi alrededor y en como Fallon había jugado a la peluquería. Yo nunca había estado en una situación como la de Kai, pero de hacerlo, ¿me ayudarían o me mirarían entre risas? ¿Me dejarían tirada o me levantarían para llevarme a casa?
Me sacudió un temor horrible; de que así vieran otros mi vida, de que el chico frente a mi estuviera tan solo a pasos de un coma, de que a nadie en este mundo pareciera preocuparle el chico de los gatos y su respiración entrecortada.
Mi corazón latía como si estuviera por salirse de mi pecho.
Aguanta, aguanta, aguanta, repetí una y otra vez en mi cabeza, pasando ambas manos por mi pelo. Los dedos se atascaron en los estúpidos rizos y los arranqué de allí sintiendo la frustración como aceite hirviendo por mis venas. Aguanta, aguanta, aguanta.
No debería importarme, me dije, no debería estar tanteando los bolsillos del chico desesperada, ni haber soltado una exhalación aliviada cuando tanteé los bordes de un celular en el bolsillo trasero de los ajustados pantalones.
Pero no podía ignorarlo. A alguien que, con su estúpido gato, sus inútiles comentarios y sonrisas resplandecientes, me había sostenido el corazón cuando se me caía a pedazos. Se lo debía.
Mientras tiraba del dispositivo, me importó poco y nada estar casi tirada sobre el sujeto. Solo podía pensar en sacarlo de allí. Y tal vez un poco en el asco de que las medias que llevaba se me empaparan de lo que esperaba fuera cerveza y no vómitos o algo peor.
Estaba drogado. Drogado de verdad. Se olía en él y se sentía en todo lo que lo rodeaba como una peste contagiosa. Supe en ese momento que fuera cual fuera el motivo tras ese consumo obsesivo, había venido de algo más que del deseo de pertenecer. Tras verlo el otro día, no podría convencerme ni Dios de que ese chico se hundiría de aquella manera porque sí. No con esos ojos luminosos y esa alegría que salía de él a borbotones.
¿Había estado tan delgado la primera vez que nos vimos? ¿Y de dónde habían salido esas ojeras? Eran tan profundas como las mías, tal vez más, y estaba segura de que no habían estado allí el día anterior. Habría notado las manchas violáceas oscureciendo su mirada. ¿O no? ¿Había sido yo lo suficientemente egoísta como para no reparar en ellas? ¿Dónde estaba el muchacho risueño que me había hecho reír con su gato gruñón? Y pensar que había creído que él no conocía la oscuridad de los errores que marcan y las penas que agobian hasta cerrarte los pulmones. ¿Cómo había escondido todo eso de su mirada?
Entonces, mientras yo me partía la cabeza con preguntas e intentos fallidos de contraseñas para desbloquear el maldito celular, se despertó. Un movimiento de cabeza, un débil parpadeo para ajustarse a la luz, a la atronadora música que nos reventaba los oídos y a la chica que tenía arrodillada al lado. Me miró como si estuviera soñando, y me dedicó una sonrisa bobalicona de quien no puede siquiera recordar en qué planeta está.
–Hola –su sonrisa se ensanchó, esta vez mostrando todos sus dientes, como si hubiera dicho algo comiquísimo, y echó la cabeza hacia atrás para soltar una carcajada.
Mi primera reacción fue destensarme, no había notado el agarrotamiento de los músculos y lo doloroso que se había vuelto hasta aquel momento. Lo prefería drogado e inútil que en coma. La segunda reacción, casi instantánea, fue fruncir el ceño. Había algo diferente en su sonrisa, en los impecables dientes tanto como en la forma en la que se arrugaban las comisuras de sus labios al mostrarlos, como si alguien se hubiera dedicado a reorganizar la secuencia de hoyuelos. Pero no era el momento de analizar sonrisas o apariencias. Tenía que mantenerlo despierto y sacarlo de allí.
–¿Te puedes levantar? –pregunté.
No hubo respuesta. Sus ojos se estaban cerrando otra vez.
–Ah no, ni lo pienses. –Sacando el lado de mí que necesitaba, le di un par de cachetazos lo suficientemente fuertes para despertar sin lastimar. Soltó un quejido, pero volvió a mirarme y con eso me bastó. No pude evitar notar en sus ojos de pesadilla, hinchados y enrojecidos como si hubiera bebido sangre, una oscuridad impenetrable. Hice a un lado la parálisis del momento, colocándome a su lado, pasando un brazo por debajo de sus axilas y acomodando el suyo sobre mis hombros–. Arriba.
Fue casi milagroso lograrlo, sentí que me hundía en el suelo bajo su peso y sus pasos débiles y agónicos, pero de alguna manera –y con alguna manera me refiero a empujones y patadas entre la multitud–, nos abrimos camino a la salida.
Casi se me cayó de cara al piso cuando descendimos por el porche. Alguien se rio e hizo un comentario, pero no tuve tiempo de responderle: el celular del chico, que había guardado en el bolsillo de mi falda, comenzó a vibrar. Me ardía el brazo derecho de sostener a Kai, y tuve que hacer un centenar de maniobras para sacarlo, entorpecida por el apuro para evitar que se cortara.
De nuevo me reproché estar tan preocupada, pero cada vez que lo miraba, colgando débilmente de mí, con la cabeza gacha y los hombros caídos, no podía evitar recordar a la pelirroja. No pude hacer nada por ella, pero podía ayudar a Kai. Como si llevarlo sano y salvo a su casa pudiera borrar las mil veces en las que me hice a un lado de los problemas de otros sin que se me moviera un pelo.
Nunca estuve tan agradecida de haber conseguido estacionar en la entrada. Dimos un par de pasos más y recosté al chico contra la puerta de acompañante, dándole otro par de cachetadas no muy sutiles para mantenerlo despierto mientras miraba la pantalla del celular. El nombre “Aaron” la iluminaba. Debajo, en rojo, anunciaba doce llamadas perdidas del número. Atendí, esperando a algún amigo o a alguien, quien fuera, que pudiera decirme qué hacer con él para que estuviera a salvo.
–Christof –la voz del otro lado de la línea agitó algo en mi cerebro, una advertencia, pero fue ahogada por el eco del nombre, que se repetía en mi cabeza. Miré al chico. Christof. Aunque no fueran las mejores circunstancias, era agradable saber su nombre al fin. Definitivamente mejor que seguir llamándolo por el nombre de su gato. Sacudí la cabeza, reprochándome y volviendo a enfocarme en la voz distante del extraño–... lo mismo siempre. Dime ya mismo dónde estás, no te muevas y no cortes la llamada. Pido un Uber y voy por ti...
–Aguarda –lo interrumpí, tratando de bajarle un par de decibeles. Podía palpar el pánico en su voz. El chico parecía estar en la desenfrenada histeria previa a un paro cardíaco–. Aguarda. Soy…
–No eres mi hermano.
Di otra secuencia de golpecitos a Kai. Christof. A Christof, para mantenerlo despierto.
–De eso estoy enterada –solté tras un bufido–. ¿Ahora vas a escucharme o vas a seguir diciendo obviedades hasta que me duerma? –Quería ayudar, pero la gente en general parecía tener un talento especial para sacarme de quicio incluso en mis mejores momentos.
Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. Por un instante temí que realmente se le hubiera parado el corazón. No quería pensar en tener dos muertos en una noche.
–Está bien, perdón –dijo al fin.
–No pidas un Uber. Eso va a llevar mucho tiempo –respondí, ignorando totalmente su disculpa–, yo lo llevo. Dime la dirección.
–¿Quieres que le de mi dirección a una desconocida?
El comentario me irritó a extremos casi imposibles. Estaba intentando ayudar, ¿no? Entonces, ¿por qué era tan complicado no hacer las cosas más difíciles de lo que ya eran? Me pasé la mano por el pelo, de nuevo atascándola en los rizos, intentando contener la sarta de barbaridades que se me vino a la cabeza; principalmente porque ese tal Aaron tenía razón.
–Si tu hermano es el chico que está drogado hasta las nubes, vestido con una camisa de seda y botas de cargo con cordones amarillos fluorescentes que encontré tirado en el pasillo, sí. Te lo recomendaría.
Lo que había dicho parecía un chiste en comparación con la realidad. Christof no dejaba de sudar y sus manos temblaban a los lados de su cuerpo como pescados fuera del agua, sin mencionar que a duras penas podía mantener los ojos abiertos. De todas formas, no pude decir eso, ni usar esa palabra que acechaba mis pensamientos desde el momento en el que lo vi. Drogadicto. Me negaba a llamarlo así. Llamarlo drogadicto se sentía incorrecto. Así como las palabras "bueno" o "malo", no eran estados constantes, la condición actual de Christof tampoco lo era. Un drogadicto era quien se había abandonado para siempre en el adormecimiento químico, alguien sin cura, sin vuelta atrás. Él era tan solo un chico drogado: en esta situación, en este momento. Era algo circunstancial. Tenía que serlo.
Noté que el chico del otro lado de la línea se alejaba el teléfono para decir una palabrota y me descolocó de la más extraña manera y totalmente en contra de mi voluntad pensar que, incluso en semejante situación, se preocupaba por su vocabulario.
–Está bien –dijo, su voz de nuevo fuerte–. ¿Tienes dónde anotar?
Miré a Christof, a quién sostenía con una mano en el pecho contra el lateral del auto para que no perdiera totalmente el equilibrio. Bajo mi palma, sentí el bombeo desbocado de su corazón, como si estuviera girando en círculos furiosos dentro de su jaula. Ya no eran solo sus manos las que temblaban, su rostro se contraía erráticamente, como si estuviera soñando despierto. Me aterró ver que estaba aún más pálido bajo la luz de las farolas.
–Sí –mentí y, acto seguido, soltó una dirección y corté.
Viendo que Christof comenzaba a cabecear, le di una nueva seguidilla de palmadas la mejilla. Gruñó y logró enfocar sus ojos el tiempo suficiente para dirigirme una mirada asesina. Si todo lo demás no hubiera terminado de convencerme de que era el chico del parque, ese destello de sus ojos avellana, incluso cuando se encontraba rodeado de venas rojas y vidriosas, hubiera sido todo lo que necesitaba para aceptarlo. Pero se me removía algo adentro de solo ver el vacío que lo teñía ahora.
No me dio mucho tiempo de seguir analizándolo porque, como si alguien hubiera presionado el interruptor de apagado, su cuerpo se desplomó. Maldije y lo atrapé. Christof, así delgado como lo veía, seguía midiendo una barbaridad, y casi me derribó. Su pecho quedó pegado al mío y su cabeza colgando sobre mi hombro. Lo único que me indicó que no sostenía un cadáver, fueron los murmullos incomprensibles que soltaba contra mi cuello. Me recorrió un escalofrío ante esa cercanía indeseada y casi lo dejo caer deliberadamente, desesperada por alejarlo de mí.
Solo Dios sabe cómo me las arreglé para empujarlo de vuelta contra el auto, abrir la puerta y guiarlo, en su estado de seminconsciencia, dentro.