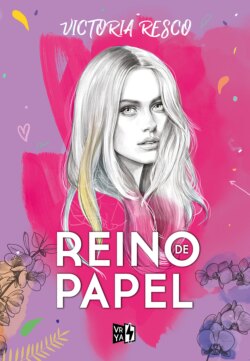Читать книгу Reino de papel - Victoria Resco - Страница 14
ОглавлениеEn el auto no aguanté ni cinco segundos con la radio prendida. A pesar de lo incómodo que era el silencio –para mí al menos. Dudaba de que Christof tuviese mucha idea de lo que sucedía a su alrededor– tenía miedo de dejar de escuchar su respiración. Todo el trayecto le dirigí miraditas de reojo, tras hacer un cambio, mi mano iba de la caja de cambios a su rostro. Pum, cachetazo. Y él se limitaba a responder con gruñidos, pero abría los ojos, y con eso a mí me bastaba.
Las calles se encontraban desiertas, y por un momento me extrañó. Hasta que recordé que era pasada la una de la mañana, que la "noche de chicas" había resultado en un rotundo fracaso y que ni había avisado que me había ido con el auto. Pero como al chequear mi celular no encontré ningún mensaje en el chat grupal ni en los privados, me limité a tirarlo al asiento de atrás con un sentimiento desconocido acaparándome.
Era como un manto oscuro, como sombras turbias que se me enredaban en el cuerpo, un aire pútrido que se colaba por mi nariz, orejas y boca. No podía respirar. Cada uno por su cuenta; era algo que había sabido por tanto tiempo que no recordaba haberlo aprendido. Había nacido con ese pequeño pedacito de sabiduría enredado en mis genes, ¿no? Creía que sí. No, sabía que sí. Pero, entonces, ¿por qué me sentía así?
Retuve el impulso de pegar un frenazo y salir corriendo. Lejos del auto, de Christof y su olor a hierba, de la ciudad, de mis supuestas amigas, del país, del mundo entero. Me frené y no corrí, porque sabía que por más lejos que estuviera, mi sombra me acompañaría.
Me di cuenta de que la dirección que el hermano de Christof me había dado quedaba a tan solo diez cuadras de mi casa y a cinco del parque en el que mi acompañante y yo nos habíamos conocido. Tras media hora de viaje desde la casa de la fraternidad, ya había dejado de tratar de encontrar explicaciones para el millón y medio de cambios que había parecido sufrir Christof en poco más de veinticuatro horas. Había dejado de pensar en que era más lindo con la cara manchada de pintura y su gato loco y sus sonrisas espontáneas. Ya no pensaba en nada de eso, ni en cómo sus brazos que antes habían parecido sólidos y fuertes eran ahora poco más que escarbadientes unidos a sus hombros por engranajes protuberantes.
Sacudí la cabeza. Solo faltaban un par de cuadras.
Llegar, dejarlo bajo el cuidado de Señor Sobreprotector e irme. Nunca más volver a verlo. Le di una mirada de reojo, procurando tampoco pensar en que parecía tener el pelo graso y bastante más largo. Ni en lo suave que se había visto el día anterior.
Cachetazo. Gruñido. Un insulto a mi persona por lo bajo. Ojos abiertos.
Ya era casi automático, no intercambiamos palabras en ningún momento. Atribuí a eso el nerviosismo que me generó hablar, junto con la leve duda que tiñó mi afirmación.
–Despierta, ¿sí? En un minuto llegamos.
No estaba acostumbrada a tratar con gente en ese estado, y temía que si le gritaba o hablaba muy fuerte fuera a entrar en estado de shock, a ponerse violento o algo por el estilo. Nunca estuve tan arrepentida de no haber prestado atención a las clases de prevención y preparación que teníamos una vez al año. Lo único que podía recordar era que no debía dejar que se durmiera y que debía hidratarlo. Pero como no tenía agua, Christof iba a tener que conformarse con mis cachetadas.
Para cuando frené el vehículo, estaba tan aliviada como preocupada.
A mi derecha había una casa beige claro de estilo victoriano, con los marcos de las puertas y ventanas, al igual que los pilares que sostenían el tejado sobre el porche, blancos. Había solo cuatro casas en esa cuadra, todas igual de inmensas en sus parques y edificaciones, y elevadas sobre una pequeña colina. Al igual que en las otras tres, había que subir escaleras para llegar a la entrada y otras más para alcanzar el porche. A decir verdad, era una casa preciosa, elegante pero no ostentosa, y yo hubiera estado encantada admirándola de no ser porque esos escalones parecían ser la mayor desgracia de la vida en aquel momento.
Me desabroché el cinturón, ya sufriendo la idea de cargar con el peso de Christof hasta arriba de todo y salí con un portazo. El helado viento invernal me atravesó la finísima camisa como una navaja, y ni hablar de las piernas desnudas. Farfullando sobre lo arrepentida que estaba de todo esto y de como nunca volvería a hacerme cargo de desconocidos desesperados que encontrara, di la vuelta por delante del auto y abrí la puerta del acompañante.
No me sorprendió que Christof ya estuviera dormitando otra vez, pero sí volvió a acelerarme el pulso.
Y si... No. No en mi auto, pensé.
–Christof –decir su nombre era extraño. Se sentía como una violación a su intimidad. Él no me lo había dicho el día anterior. Tal vez no quería que lo supiera–. Christof, despierta –insistí, tomando su rostro entre mis dos manos y sacudiéndolo de un lado a otro. Solo paré cuando soltó un quejido casi doloroso–. Estás en casa. Necesito que te bajes.
Dijo algo, tan por lo bajo que por poco creí que lo había imaginado.
–¿Qué? –pregunté.
–Que te… que calles la… puta boca…
El comentario me hizo arder el rostro de furia. ¿Cómo se le ocurría hablarme así después de todo lo que había hecho por ayudarlo? ¿Dónde estaba el chico amable y despreocupado del parque?
Inhalé profundamente, conteniéndome con la poca decencia que me impedía darle un tortazo con toda la furia a un chico medio inconsciente, y me incliné sobre él para sacarle el cinturón de seguridad. Entre su falta de colaboración, el aroma nauseabundo que desprendía y mi frustración, tuve que concentrarme haciendo uso hasta de la última de mis neuronas funcionales. Y como si fuera poco, la tela sedosa de su camisa se había atascado entre la hebilla y el seguro, impidiéndome desabrocharlo.
–¿Puedo ayudar?
Casi escupo el corazón.
Solté un grito. Me erguí de golpe, dándome la cabeza contra el techo del auto. Un estallido de dolor se abrió paso por mi cráneo como grietas en la tierra.
Estaba preparada para caer directo al suelo de la manera más patética posible, cuando un tacto cálido encontró el hueco entre mis omóplatos, estabilizándome.
Por un momento, olvidé completamente dónde estaba. Solo podía sentir el desenfrenado eco en mi tórax, como si me hubieran vaciado completamente. Esa extraña sensación de haberse olvidado el alma tras un movimiento brusco, y como si esta respondiera con retraso, me encontró con un golpe que me aflojó las rodillas.
Cuando el desconocido se acercó, con aires de salvador, le propiné un empujón. Sí, me caí. Sí, por poco me termino de romper la cabeza contra la esquina de la puerta. Pero prefería eso a dejar que el extraño siguiera acercándose.
–¡Ey! –se quejó retrocediendo–. ¿Qué haces?
–Busco el gas pimienta para alejarte, maldito raro –exclamé, mientras revolvía el bolso–. ¡Mierda! –Me lo había olvidado en lo de Fallon–. Te lo advierto –continué mientras intentaba pararme y fracasaba, demasiado mareada por los golpes. El lado posterior del cráneo, justo sobre el parietal, me latía como si fuera un cascarón y un pollito estuviera luchando por salir–, si das un paso hacia adelante, te pateo.
Supuse que sonaba bastante patética, intentando amenazar a alguien y sin siquiera poder pararme o abrir los ojos sin estremecerme. No fue que se riera lo que me tomó por sorpresa, si no la forma. De nuevo, esa sensación de aleteo en el fondo de mi cabeza. No ayudaba en absoluto con el dolor.
–Déjame ayudar. –Abrí los ojos y me encontré una mano firme y callosa extendida en mi dirección.
Y, a pesar de que me negué y volví a intentar hacerlo sola, el fracaso fue inevitable. Resignada y cayendo en la cuenta de que lo único que el desconocido había hecho desde su llegada había sido ofrecer ayuda y evitar la primera de mis caídas, la tomé.
Noté en ese momento que tenía una infinidad de arañazos cicatrizados en sus manos y brazos.
Mi mirada se desvió a Christof. Sorprendentemente no se había vuelto a dormir, sino que nos miraba casi con atención a través de sus párpados pesados, con una sonrisita socarrona en el rostro. Dientes perfectos. Bajé los ojos a sus brazos. Ni un rasguño. Como si Kai nunca lo hubiera tocado.
Entonces me volví con el rostro desfigurado del impacto al ya-no-tan-desconocido.
Ojos avellana luminosos y bien abiertos, rodeados de pestañas largas como patas de araña, una mancha de pintura celeste en la mejilla, otra con un poco de rosa en la oreja y el pelo arremolinado a su alrededor. Ese pelo, denso y oscuro, rasgos marcados, imposiblemente similares y a su vez diferentes de los de Christof, hombros anchos, brazos fuertes. Incluso las manos tenían un tinte azulado, como si se hubiera pasado un trapo apresuradamente para limpiarlas.
No necesité ver las zapatillas arcoíris. No había necesitado nada de ese rastreo de su cuerpo en general. Me había bastado con los ojos, su peculiar manera de captar la luz, tanto como el obvio reconocimiento que mostraban, pero no había podido evitarlo.
–¿Aspen? –preguntó, casi tan incrédulo como yo.
Y digo "casi", porque yo tenía un doble de él en mi auto. Claro, un doble venido abajo y en las nubes de porro, pero, aun así, casi idéntico.
–¿Kai?
Soltó una carcajada tirando la cabeza hacia atrás. Su nuez de Adán subió y bajó y yo la seguí, embobada. Era demasiado para procesar. El diente partido se burló de mí. ¿Cómo no había notado todas esas diferencias antes?
–Kai en realidad es el gato. –Sentí mi rostro enrojecer, pero esta vez no tenía nada que ver con la furia–. Aaron –se presentó–. Pero claro, tú ya lo sabes.
–Ahora lo sé.
Nos quedamos unos segundos en silencio, mirándonos, y solo entonces me di cuenta de que todavía seguíamos tomados de la mano. La retiré casi con violencia, y él dejó caer la suya rápidamente. De repente, volvía a invadirme la necesidad de huir. Él se frotó las palmas contra el jean.
Pensé en el parque, en como me había visto con la cara brotada y los ojos hinchados y vidriosos. Pensé en las cosas que le dije, en como me olvidé, incluso por el más ínfimo de los instantes, de todo excepto su sonrisa y su gato.
–Tu hermano está drogado –fue lo primero que se me ocurrió decir.
Como si lo hubiera olvidado completamente, su cabeza rebotó en dirección a Christof y la mía lo imitó, aliviada de al menos tener una excusa para dejar sus ojos.
Esta vez, mi compañero de viaje se había vuelto a abandonar al sueño. De nuevo se dispararon las alarmas al verlo tan pálido e inmóvil. Aunque vinieron acompañadas de un recién descubierto sentimiento de irritación. Había hecho todo eso para devolver un favor, pero ahora todas esas buenas intenciones parecían vacías y mal dirigidas.
–Voy a llevarlo adentro –declaró Aaron, doblándose sobre su hermano como yo lo había hecho solo minutos antes. Oí una tela rasgándose sonoramente y luego el ¡clik! del cinturón aflojando–. Espera un segundo, por favor. –Acto seguido, alzó a su hermano como si fuera una princesa hecha de plumas, rodeó el auto y subió las escaleras al trote.
No, pensé en ese momento, recordando el pánico en su voz a través del teléfono, a pesar de no haber sido Aaron, todo lo que hice esta noche lo ayudó.
Le había devuelto el favor. Una mano por otra mano. Estaba libre de deudas y culpas. Él y su hermano intoxicado ya no eran mi problema. De hecho, nunca lo habían sido. Ya podía irme.
Pero no me fui. Ni siquiera di un paso, como si de mis pies hubieran florecido raíces inmensas y se hubieran extendido hasta el núcleo de la tierra. Me di cuenta en ese mismísimo momento de que no quería irme. Por mucho que me irritara recordar las únicas palabras que me había dirigido en toda la noche, por más peste que me hubiera dejado en el auto, tenía que estar segura de que Christof estaba bien.
Mientras veía a Aaron regresar, descendiendo por las escaleras casi al trote, me decidí hacer lo necesario para dejar el dilema atrás: preguntar por el hermano, subirme al auto e irme enseguida. Simple y efectivo.
–¿Y? ¿Está bien? –soné tan despreocupada que hasta yo podía creérmelo. Él se encogió de hombros.
–Aunque no lo parezca, ha tenido peores momentos.
–Tampoco es tan difícil de creer.
Me dedicó una mirada que me hizo dudar si había sido demasiado dura, pero no parecía herido, solo curioso, con las cejas elevadas y una pequeña arruga entre ellas.
–Entonces... –continué, un poco descolocada por su silencio–. ¿Es un sí?
Aaron, que parecía haberse perdido en sus pensamientos, sonrió. Tenía ese tipo de sonrisa; amplia, luminosa, como si reflejara todo el brillo de las estrellas.
La comisura de mi boca tironeó, tentada a responder, pero la forcé de regreso a su lugar. No estaba allí para hacer amigos.
–Es un "está todo lo bien que puede estar". La resaca le durará unas buenas horas, pero se lo merece –lo dijo sin rencor alguno, con humor, me animaba a pensar.
–¿No estás enojado? –la pregunta me había trepado por la garganta y saltado al espacio entre nosotros, sin darme oportunidad de frenarla. Se me abrieron los ojos de la sorpresa y se me enredaron todos los pensamientos en un caótico griterío–. No importa –me apresuré a decir–. No me importa. Adiós.
Giré sobre mis talones y cerré con un golpazo la puerta de acompañante, dispuesta a meterme tras el volante y pisar el acelerador a fondo.
–Aspen.
Fue una sola palabra, pero la sentí engancharse entre mis costillas y tirar. Su fuerza casi me hace retroceder. No volteé, pero mantuve el rostro inexpresivo, pensando que de alguna manera él podría verme.
Esperé en silencio. En parte, porque no sabía qué decir, el chico solo había dicho mi nombre y, en parte, porque quería que lo dijera otra vez. Lo que era una estupidez.
–¿Qué?
Fue casi un ladrido, como si su sonrisa me hubiera insultado. Segura ante mi recuperada fortaleza, le solté una mirada sobre el hombro. Gran error.
Me miraba de nuevo con ese gesto de confusión, con la cabeza ladeada, como si fuera un cachorro abandonado, y la exposición de la blanca dentadura. El hoyuelo en su barbilla se profundizó cuando habló.
–¿Estás bien?
Parpadeé. Una. Dos. Tres veces.
¿Que si yo estaba bien?
Aaron tenía que ser la persona más desconcertante que había conocido nunca. Tenía un hermano medio comatoso en algún lugar de la casa, y me preguntaba a mí si estaba bien.
Ahí mismo lo decidí. Aaron no me gustaba en absoluto. Tenía esa sonrisa constantemente estampada en el rostro, como un brillante tatuaje blanco, y una facilidad casi sospechosa para tirar de mis emociones de un lado para otro en microsegundos.
Me imaginé, por la forma en la que menguó su sonrisa, que mi máscara de piedra se había caído, dejando expuestos cada uno de mis pensamientos, y eso me hizo retroceder un paso. Él amagó a avanzar otro, pero se lo pensó un segundo y devolvió el peso de su cuerpo a donde estaba.
Quise armarme de falso valor, ponerme de nuevo la máscara y mentir con las mismas mentiras ensayadas que tenía para mis padres. Quise decir que sí y sonreír irónicamente. (El humor distraía a la gente de los problemas). Pero desde el día anterior me había atropellado una mezcla hiperquinética de sentimientos tan grande que no pude hacer el esfuerzo.
Volví el rostro hacia adelante y rodeé el auto, sintiendo el peso de su mirada en mí. Cuando abrí la puerta, sus ojos encontraron los míos. O tal vez, los míos encontraron los de él. Tal vez nos encontramos a medio camino, como sabiendo que algo estaba mal en la idea de que ese fuera el final.
Tampoco tuve fuerza para sostener esa mirada, porque descubrí en ese momento, que cuando Aaron no sonreía, parecía la persona más triste del mundo.
El agotamiento de todas esas noches de estudio y las últimas cuarenta y ocho horas me estaban pasando factura. Necesitaba irme. Y así se pusieron de acuerdo por primera vez mi cuerpo y cerebro, permitiéndome entrar en el vehículo.
Mientras me abrochaba el cinturón, escuché el apagado "Adiós" de Aaron. Para cuando terminé de alisarme la falda y alcé la vista, él estaba a mitad de los escalones dándome la espalda, pero no subía. Noté que arrastraba las manos de arriba abajo sobre los jeans.
Entonces se dio vuelta. Había regresado a su rostro esa resplandeciente sonrisa que por poco me hizo olvidar las sombras que la habían atrapado minutos antes.
No me quedé analizando la forma en la que la que esa determinación vibrante que se desprendió de él me golpeó casi en olas, o la inocencia que le daban a su rostro las manchas de pintura. De hecho, pisé el acelerador con tal desenfreno, que de no ser por lo hermoso que me había parecido en ese momento, no hubiera recordado ni su nombre.