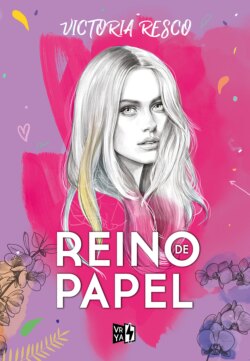Читать книгу Reino de papel - Victoria Resco - Страница 20
Оглавление–Eres una idiota.
Coincidía, coincidía completamente. Yo era, en efecto, una idiota. Pero Fallon, con su asombroso despliegue de cosméticos de marca sobre el banco, se estaba pintando las uñas de un verde ácido que resultaba desagradable, y no me hablaba a mí.
–Claire –continuó–, si no querías quedar con Quentin, solo podías decirle que no.
Claire pareció hacerse pequeñita en su asiento. Nos acababa de contar de sus planes del día y sus pocas ganas de cumplirlos y yo la entendía mejor que nadie. Miré a Maggie, pero esta mantenía la barbilla alta en silencio y no nos dirigía la mirada. Llevaba el pelo como siempre, en una coleta tirante, y vestía la camiseta roja y negra de algún equipo de fútbol desconocido para mí. Cualquiera hubiera pensado que esa combinación deportiva con un jean rasgado quedaría mal, pero Claire lo hacía ver digno de una fiesta de año nuevo, junto con argollas plateadas en las orejas y una finísima capa de maquillaje. También la hacían parecer lejana, como una estatua de piedra juzgante e impoluta, sentada sobre el banco con las piernas prolijamente cruzadas, la espalda contra la pared y los brazos sobre el pecho.
–Es que sí quiero, solo no podía esta tarde –la vocecita de Clarie siempre me había parecido demasiado aguda, pero ahora mismo, me parecía patética. Y un tanto triste, como si no tuviera nada para decir que valiera la pena escuchar.
Fallon la miró de reojo, repentinamente divertida y preguntó lo que sabía que todas pensábamos:
–¿Ya tenías otra cita?
Me resultaba sorprendente que Claire se sonrojara por aquellas cosas, como si no lo hubiera hecho treinta veces antes. No me alcanzarían los dedos de las manos para contar la cantidad de novios a los que había engañado. Sin embargo, allí estaba, con los ojos castaños brillando de lo que parecía una culpa punzante. Parecía sentirse como mi madre debería hacerlo, pero ella no parecía sentir ni una fracción de la culpa de mi amiga. Me pasé una mano por el pelo, para evitar pensar en sus dotes de actriz y me obligué a prestar atención a mis amigas.
–No, bueno, sí, pero no. –Claire me miró, como esperando que dijera algo reconfortante, algo que diría Maggie, pero yo no era ella y no tenía ni idea de qué decir, así que me limité a sonreírle como diciendo "¿qué se le va a hacer?".
Había muchísimas cosas para hacer. Podía elegir solo a uno de los dos y salir con él, comprometerse, ser responsable y feliz. Podía amar de verdad, con todo el corazón, en lugar de vivir con un pie en cada mundo, dividida por sus propios enredos. Pero Claire había decidido meterse en ese lío sola y, de querer a alguno de esos chicos lo suficiente, lo hubiera elegido.
No sentía un ápice de pena por ella, pero tampoco rabia. Simplemente un rechazo más fuerte que nunca, que me tensionaba los músculos y me cerraba las manos en puños cada vez que la miraba y el recuerdo de mi madre se me estrellaba contra la cara como un enorme camión de carga.
–¿Cómo que no pero sí pero no? –repitió Fallon. Había terminado con la primera mano y se la miró para cerciorarse de que estuviera impecable. Yo estaba segura de que no necesitaba darse otra mano de pintura, porque sus uñas estaban siempre perfectas, y de que solo lo hacía para que el olor asqueroso del esmalte dirigiera las miradas de todos a ella. Le encantaba que la vieran así: desafiando las reglas y saliéndose con la suya. Rodé los ojos–. La pregunta fue si tenías otra cita. Las respuestas pueden ser sí o no, no hay un punto medio.
–Ya déjala en paz –le espetó Maggie. Me relajé un poco. Era algo normal, algo conocido en estas últimas veinticuatro horas de locos: Maggie defendiendo a Claire. Definitivamente mejor que su anterior silencio fúnebre.
Claire la miró, como buscando sus ojos para hacer esa cosa de mística comunicación que yo nunca entendería, pero la castaña apartó la vista rápidamente. Fallon comenzó a aletear como un pollito raquítico para que se le secaran las uñas, y le lanzó una mirada gélida a nuestra amiga.
–No me calles –le espetó.
En cuanto vi que Claire había fruncido el ceño y estaba lista para defender a Maggie, interrumpí. Demasiadas cosas se habían salido de control en los últimos días y lo último que quería era ver a Claire confrontar a alguien, mucho menos si ese alguien resultaba ser Fallon, un viernes a las siete cincuenta de la mañana.
–De todas formas, ¿dónde está Asheligh? No es de saltarse clases.
–No la he visto desde ayer al mediodía –anunció Maggie.
–Creo que estaba enojada por lo del examen y se fue a casa a llorar –se mofó Fallon, mirándome directamente, como esperando a que me le uniera. Me limité a sonreír de lado; era lo que esperaban de mí, era lo que iba a darles.
–¿Por un ocho? –Claire, como de costumbre, no había entendido que era una pulla, y nos miraba confundida–. A mí me parece una muy buena nota.
–A ti cualquier nota arriba de seis te parece buena nota.
Maggie torció el cuello con tal violencia hacia la otra castaña que creí oírle las vértebras crujir. Me recorrió un subidón de energía, una advertencia latente.
–Te vendría bien ubicarte, Fallon –le dijo–. Y como no lo hagas, no me molestaría hacerlo por ti.
Las cosas estaban escalando muy rápidamente y yo ni siquiera era capaz de entender cómo era que podían convertir todo en una pelea. En los ojos azules de la atacada destelló una diversión macabra, y sonrió. Teniendo en cuenta que Maggie entrenaba seis veces por semana y parecía estar hablando muy en serio, yo ni por los pelos hubiera hecho algo así. Me subió un escalofrío de solo pensarlo. Pero Fallon era Fallon y si había algo que le encantaba, era demostrar lo superior que era.
Cuando le respondió, había más de una mirada curiosa posada sobre nuestras mesas.
–Alguien está de muy mal humor...
Entendí entonces de dónde venía parte de la confianza de mi amiga: en el momento en el que Maggie daba un salto brusco de la mesa y se paraba para encarar a Fallon, entró el profesor.
El creciente barullo de las conversaciones matutinas se apagó como si le hubieran dado a un interruptor y Maggie solo pudo dedicarle una mirada rabiosa a la ojiazul antes de tomar su bolso del piso y arrastrarlo al asiento vacío junto a Claire. Cualquier tipo de tensión entre ellas estaba más que disuelta ya.
–¿Estas bien? –le susurró. Yo, que antes estaba parada con la cadera contra la pared, me había dado media vuelta y sentado en el banco detrás de ellas, sola. Fallon, en el banco al lado del de Claire, guardaba sus cosméticos con una sonrisita cizañera.
Claire asintió frenéticamente y movió los labios respondiéndole por lo bajo y estirando la mano hacia la de Maggie. Antes de llegar a tocarla, la castaña se apartó, dedicándose a rebuscar en su bolso hasta sacar un boli y un cuaderno hecho jirones. La melena enrulada de la pelinaranja me ocultó su rostro mientras volvía la vista al frente.
Las miradas de la clase seguían pesando sobre ellas, y yo, sentada considerablemente cerca, sentía su peso casi como si estuvieran sobre mí. Sacando mi cuaderno espiralado y mis resaltadores favoritos, me dispuse a escribir la fecha y decorar el título que el profesor –totalmente inconsciente de la bomba de la que nos había salvado con su aparición– escribía en la pizarra.
"Test vocacional", decía. Y yo lo copié esperanzada de que al menos, en esta hora, pudiera resolver uno de los problemas que se me enredaban en la cabeza. Casi lo había olvidado por completo. Desde ayer, en mi cabeza solo habían rondado pensamientos de pestañas oscuras y mechones enrulados que caían y se pegaban en una frente sudorosa. Y brazos musculosos con manchas de pintura. Había mucho de eso también.
¿O tienes miedo?
Había caído por la provocación más baja de todas. La furia me había fallado, como si Aaron me hiciera inmune a sus defensas, y las otras emociones me habían emboscado. No tenía práctica con cosas como esas: nervios, incertidumbre, sonrisas torcidas y respuestas educadamente filosas.
Cada vez que intentaba pensar en ello, y lo había hecho más de lo que se consideraría saludable, no podía entender cómo había pasado. Esa nausea y estado de idiotez me habían atrapado, y sin que siquiera me diera cuenta, había terminado apostando. Una risa –las condiciones: tenía que ser una carcajada de verdad, a todo pulmón– a cambio de un número de teléfono.
Recién en el momento en el que llegué a casa, con la cabeza fría y sin avellanas o dientes partidos que me distrajeran, empecé a comprender las dimensiones de lo que había hecho y todas las formas en las que podía dárseme vuelta.
Y luego, mientras me escurría hasta mi habitación, me olvidé de todo. Me olvidé de Aaron, Christof, Avery, mi futura carrera (o más bien la falta de esta), y solo pude pensar en papá. Por primera vez en mucho tiempo, ni siquiera el estudio pudo distraerme. Sabía que, si papá veía las luces de mi habitación encendidas, entraría a pedirme que cenara algo y tendría que afrontar la desazón de su mirada. Solo pensarlo era desgarrador. La idea de sonreírle y asentir con un secreto como el que tenía pudriéndoseme dentro, parecía peor que martillarme el corazón.
Pensé en el turbado gris de sus ojos, en como parecía mezclarse con algo más oscuro en el halo exterior, un vacío enloquecedor que lo seguía a todas partes. Y si supiera lo que yo sabía...
Concéntrate.
Sacudí la cabeza, volviendo a la pizarra que estaba toda garabateada con links a diferentes sitios de tests vocacionales. Me enfrasqué en ellos, como si copiando una letra incorrecta pudiera desencadenar el fin del mundo. Porque escribir prolijo, resaltar, resumir y complacer profesores con sonrisas y buenas notas era la mejor distracción a la que podía acceder en ese momento. Y Dios sabía que necesitaba una.
Deseé que el señor Humphrey copiara links por toda la eternidad, pero todo lo que empezaba debía terminar, para cuando esto lo hizo, volví a perderme en mis pensamientos.
Isa me había dicho mucho tiempo atrás que a veces necesitábamos frenar y pensar, pero no podía. No podía pensar un segundo más. No podía seguir pensando, pensando y pensando porque me estaba quedando sin lugar. Toda la vida había archivado los pensamientos cuidadosamente, pero las cosas habían cambiado, y ahora los cajones eran muy chicos y muy pocos y estaban abiertos y los papeles se desparramaban por mi cerebro en un embudo embarullado y pegajoso. Se quebraban y se volvían a pegar, fusionándose unos con otros y, como consecuencia, comenzaba a actuar como alguien que no era. Aspen Vann no aceptaba citas y Aspen Vann mentía y Aspen Vann sonreía. Pero ahora había quedado con un chico y no podía mirar a mis padres a los ojos y a duras penas podía contener mis celos.
Celos de Claire y Maggie por su amistad, por tener a alguien en quien confiar, por Fallon que vivía en su burbuja perfecta donde nada la afectaba, por Aaron y su honesta sonrisa, incluso de Chris, porque incluso siendo un inútil apestoso, al final del día, alguien lo esperaba con los brazos abiertos, rezando por que estuviera bien.
Cerrando los ojos, me agarré a ese sentimiento. Le clavé las garras a la carne de la ira y dejé que sangrara en mis manos. Casi podía sentirla, como piel abriéndose bajo mis uñas. Los puños cerrados tan fuertes a su alrededor que se me acalambraron las manos. Mi corazón chilló y su grito me partió las costillas. No respiraba, no me movía, pero volvía a ser yo y volvía a sonreír.
En el asiento del auto, sola y estacionada en la esquina de la casa victoriana de la que aparentemente no me podía deshacer, con la calefacción al máximo y la agenda bien abierta en las manos, apenas podía creer lo que estaba haciendo, ni lo que había hecho.
Era todo lo que decía, escrito con prolijidad y resaltado con color celeste pastel, bajo el día de la fecha y un par de tareas. No necesitaba más palabras para entender qué significaba y, además, me perseguía la paranoia de que alguien pudiera abrir el cuadernito y encontrarse con algo incriminatorio. Aunque una cita no hubiera resultado demasiado incriminatoria en muchos mundos, todas mis amigas sabían que lo era en el mío. Porque Aaron me había invitado a una cita, ¿no? O tal vez no, y yo estaba haciéndome la cabeza. No estaba segura, no eran preguntas que me hubiera hecho antes. De hecho, hacía un mes, cuando Jay Parker del equipo de natación me invitó a salir, ni siquiera me molesté en considerarlo antes de decirle que no. Como dije, mi mundo tenía cosas más importantes con las que tratar.
Pero por poco interés que tuviera, cuando llegué a casa después de clases y me di cuenta de que faltaban todavía tres horas para encontrarme con Aaron, mi cerebro había comenzado a maquinar como nunca antes. No sabía si prefería eso o pensar en la arpía traicionera de mi madre, con sus trajes de negocios en restaurantes elegantes, riendo con Max el sin-rostro. No era que lo que prefiriera fuera de mucha importancia, porque simplemente no podía escaparle a la idea de Aaron y yo.
Aaron y yo.
Se me revolvió el estómago.
Pasé horas revolviendo en mi inmenso armario, rebusqué entre un millar de faldas de estampados diferentes, sin tener idea de qué me esperaba. Me planteé pensar en Aaron y lo que le había visto puesto las veces anteriores que nos habíamos encontrado, pero eso solo contribuyó al revoltijo de chispas que estallaban en mi estómago. Así que terminé vistiéndome como si fuera a la escuela: falda plisada, botitas, medias por la rodilla. Me aseguré de abrigarme bien. El invierno no daba tregua a pesar de que debía estar cediéndole paso a la primavera, como si quisiera irse dejándonos con hielo corriendo por las venas.
Ahora, en el auto, a las cinco en punto de la tarde, miraba mi agenda sin poder creer que realmente estaba allí. No había ningún motivo real para preocuparse, ni siquiera para arreglarse. Bien podría haber venido en la misma ropa que había usado para la escuela. Total, lo único que iba a hacer era tocarle el timbre, avisarle que los planes que habíamos hecho habían sido un error, darme la vuelta e irme.
Esa había sido mi decisión ayer por la noche, con los ojos cerrados y el cerebro cortocircuitado: había cometido un gran error diciéndole que sí a Aaron y el único motivo por el cual me presentaría a su puerta, sería para arreglarlo.
Las ventanas del auto estaban polarizadas, pero yo me mantuve erguida y desinteresada mientras metía la agenda en el bolso. No podía permitirme caer. Necesitaba volver a ser yo, volver a estar en control, y deshacerme de Aaron era el primer paso.
Necesitaba verlo a la cara, mirarlo a los ojos, y decirle que no. Tal y como lo había hecho con Jay Parker, sonrisa arrogante incluida.
Poniendo el motor en marcha me repetí mentalmente las palabras exactas que iba a usar. De hecho, cuando quedé justo en la desembocadura de la escalinata que daba a la puerta, me creí capaz de hacerlo. Entonces una sombra apareció del lado del acompañante, abrió la puerta de un tirón y se sentó con veloz gracia.
Eso no era parte del plan. Se suponía que yo iba a subir las escaleras, tocar el timbre, esperar pacientemente, él abriría y yo le dejaría en claro que no me interesaba en absoluto su estúpida apuesta y luego me volvería victoriosa a casa, donde mis apuntes de Historia esperaban para ser pasados en limpio.
Había subestimado la impredecibilidad de Aaron. Olvídense de subestimado. Había olvidado completamente su talento innato para hacer papilla mis planes. Porque no importaba cuantas veces aparecieran en mis sueños o cuantas veces me sorprendieran en medio del día, el recuerdo de sus ojos nunca le hacía justicia a lo que era verlos de verdad.
Llevaba una sudadera gris que –para mi sorpresa– no tenía ningún color más que el intencional del estampado del logo. El tono gris hacía que sus propios ojos resaltaran con una tonalidad extraña, o tal vez fuera por la blancura sucia del cielo, pero parecían haber sido tomados por un musgo opaco. No podía dejar de mirarlos.
No podía hacer nada en absoluto. No había esperado su entrada y ahora él hablaba de algo que yo no lograba procesar, porque mi auto parecía un espacio endemoniadamente chico para compartirlo con una presencia tan inmensa como la de Aaron.
Si había esperado que se impresionara por mi auto –porque, vamos, tenía un auto increíble– me hubiera llevado una buena sorpresa. Lo único que parecía interesarle de mi reluciente último modelo eran los calefactores.
–... porque me pareció que sería extraño –decía tranquilamente mientras se frotaba las manos en busca de calor–. Así que supuse que...
Había llevado muchos frascos de perfume y aromatizantes, pero finalmente me había librado del olor que Christof había dejado aquí, sin embargo, en el momento en el que su gemelo se subió, todos esos químicos resultaron inútiles a la hora de disimular el aroma de Aaron. Salvo porque el sudor había sido reemplazado por jabón, era exactamente como lo recordaba: especias y pintura.
Me costó muchísimo hablar.
–¿Qué?
Él se detuvo y me miró. Algo le parecía claramente cómico, pero no me dijo que era, en su lugar recostándose en el respaldo y estirando las manos contra las rendijas de calefacción.
–Te decía –continuó–, que pensaba que no vendrías.
–Claro –mi respuesta, tan automática como estúpida, lo hizo sonreír aún más.
–¿Claro? –repitió, chasqueando la lengua tras lo que pareció la mirada más larga en la historia de las miradas largas. Me ardió el rostro como si me estuvieran prendiendo fuego viva y lo mejor que pude hacer para disimularlo, fue fruncir el ceño. Quise apurarme a explicarme, pero no pude porque se rio, con esa risa cargosa que me pesaba como plomo sobre el pecho. Recordaba perfectamente las palabras que se suponía debía decir, pero no pude. Si abría la boca, se me escurriría la sonrisa–. Bueno, de todas formas, me alegra que dejaras de correr. –No me dio tiempo a repetirle que yo no corría, porque de hecho había venido aquí dispuesta a hacer ring raje–. Mejor vamos yendo.
–¿Yendo? –esta vez yo fui la que repitió.
Miró a su alrededor, torciéndose sobre el asiento para pasar la vista por la parte de atrás del auto, finalmente deteniéndose en el portavaso vacío detrás de la palanca de cambios.
–Pues claro, yo no veo ningún batido aquí.
Entonces recordé por qué estaba allí en un principio y lo que tenía que hacer. Y me miró a los ojos. Y se me cayeron los pensamientos, esos que tanto me había esmerado en no pensar, como un disparo inesperado. En mi cabeza habían sido preguntas, pero al pronunciarlas, resultaron afirmaciones, y me permití alegrarme por ello.
–Esto es platónico –él alzó las cejas–. Una salida entre dos personas amistosas.
Estrechó los ojos, y se inclinó un par de milímetros hacia mí. Tan ínfimos que muy probablemente hubieran sido accidentales y, que, de no haber estado tan horriblemente pendiente de su cuerpo y sus manos callosas todavía pegadas al calefactor, no lo hubiera notado. Me obligué a mantener la respiración constante, repitiéndome que retenerla no detendría el tiempo, no me haría desaparecer. Aaron parecía estar buscando respuestas en mi rostro, pero yo lo mantuve firme. Mi fachada era sólida y se necesitaba más que un par de ojos bonitos para quebrarla.
–No tienes novio, ¿o sí?
Quise abrir la boca en una enorme O, pero mi indignación por su falta de disimulo quedó oculta tras una mueca cínica, justo antes de que me volviera a la calle y arrancara el vehículo. Por un momento pensé en lo fácil que sería decirle que sí; una única sílaba, tantos problemas resueltos. Pero no pude.
Por primera vez en mucho tiempo, estaba cansada de mentir.
–No es algo que le interese a un amigo platónico –me conformé con decir.
Echando un vistazo, llegué a captar la creciente curva de sus labios, y el destello de algo desconocido cruzarle la mirada, y me introduje en el tránsito de viernes por la tarde.
Aaron resultó ser un agradable compañero de viaje. Por un momento, deseé no llegar nunca a Dino's (el único lugar en el que compraría un batido en mi vida, pues no tenían comparación) y dar vueltas y vueltas hasta que él se cansara de hablar o yo me quedara dormida con el murmullo de su voz. Luego me di cuenta de que ambas opciones eran terribles: la primera porque parecería una secuestradora en potencia, y la segunda porque dormirse tras el volante era básicamente la fórmula para un par de costillas rotas, por no pensar algo peor.
Pero tenía una voz relajante –lo había notado la primera vez que nos habíamos encontrado– que casi me hacía olvidar la tremenda estupidez que estaba cometiendo. Además, tenía esa extraña capacidad de envolverte con palabras. Pensé, mientras estacionaba a media cuadra de nuestro destino, que podría estar diciendo que los marcianos eran sexis y lo hubiera hecho parecer interesante. Pero Aaron no tenía por qué hablar estupideces. En los cinco minutos de auto desde su casa a Dino's, había descubierto que también podía mantener un silencio cómodo, mirando por la ventana y tarareando por lo bajo las canciones de la radio.
Me corregía: tenía miedo. Un miedo visceral que me acalambraba entera cada vez que me perdía en la melodía áspera que acariciaba las historias de mi acompañante. Esta salida puramente amistosa no había ni empezado y yo estaba al borde de sacar del aire mismo unas zapatillas de deporte y ponerme a correr. Estaba tan cómoda con su presencia que ni siquiera podía mantener ese ceño fruncido que tanto decía Fallon que se me iba a quedar pegado por toda la eternidad. En el momento en el que me acostumbré –más o menos– a compartir el poco aire de mi coche con Aaron, pimienta y pintura, mis músculos se relajaron. Seguía seria, pero era aterrador lo cerca que estaba de dejar de estarlo.
Lo miré mientras nos desabrochábamos el cinturón, y él me correspondió.
–¿Entonces te atacó? –le pregunté con burla.
Él hizo una mueca de indecisión y fingido dolor.
–Yo no usaría la palabra "atacó"...
–Una rata te mordió en medio de un ataque de rabia, ¿cómo le dices a eso? –Presioné el botón y, con un clic, se aflojó el agarre de la cinta. Alivió un poco el nudo bajo mi esternón, pero no demasiado.
La mayor parte de la conversación había consistido en eso: aventuras de Aaron como el único ayudante voluntario en el refugio de animales en el que trabajaba. ¿Y todo por qué? Porque en el momento en el que entró en calor y se arremangó la sudadera, dejando expuestos esos brazos musculosos que tan difíciles de ignorar me resultaban, me quedé tildada, haciendo un análisis del contorno de las venas que se le dibujaba bajo la piel. Tal vez debería agradecer a Dios y a todos los santos de todas las religiones que Aaron hubiera pensado que miraba sus cicatrices, esas mismas que había notado la primera vez que nos vimos, porque así no más, se tomó la libertad de empezar a contarme las historias detrás de cada una.
Me las mostraba como un niño mostraría el agujero dejado por un diente caído, y a mí se me removía algo en el pecho tan incómodamente que decidí no mirarlo el resto del viaje. Como si no conociera perfectamente esas calles, como si la primicia gris de la lluvia que se avecinaba fuera algo de inminente importancia.
–Diría que se defendió –me aseguró él, liberándose de su propio cinturón–, y no era una rata. Era un caniche toy asustado y con fiebre.
Rodé los ojos. Caniche, rata. No veía mucha diferencia.
–Claro, porque tú eres aterrador.
–Voy a ignorar eso porque realmente quiero un batido.
Se bajó del auto, dejando entrar una ventisca helada que me hizo dudar. Tal vez podía decirle que fuera solo por su batido. O podía no decirle nada e irme.
Pero antes de darme cuenta, él estaba del otro lado y me abría la puerta.
Nunca en mi vida, en los diecisiete largos años de mi existencia y práctica en el arte de la actuación, me había costado tanto controlar mi rostro. Quise gritarle que se alejara y que dejara de sonreírme como un idiota y de actuar como un asqueroso príncipe de Disney.
–Hace mucho frío y hablaba en serio cuando dije que quería un batido –me dijo, desde el otro lado, extendiendo su mano libre para ayudarme a salir–. Pero por más que mi abuela me haya preparado para ser un caballero, voy a dejarte aquí plantada si no te apuras.
Ignoré su mano, ajustándome el asa del bolso al hombro y sacando las piernas para luego erguirme. Podría haber sido, como podría no haber sido intencional, pero un escalofrío me reventó hasta la última de las vértebras cuando su mirada me recorrió desde la punta de las botas hasta encontrar mis ojos. Al menos esta vez no me sonrojé sola.
–No te creo ni por un segundo que puedas dejar a alguien plantado –le espeté tan fríamente que ni yo estuve segura de si era una crítica o un cumplido.
No quise esperar a resolverlo, o a que Aaron, que volvía a mirarme con la cabeza inclinada y su sonriente carita curiosa, lo hiciera, y arranqué a caminar.
Dino's era un vejestorio. Eso decía mamá siempre, y yo no se lo podía negar. Nadie debajo de los cuarenta, excepto por mí, parecía haberlo pisado en años, si es que alguna vez lo habían hecho, y eso lo hacía perfecto. Además, hacían los mejores batidos de chocolate, con algunas fresas arriba que siempre estaban para chuparse los dedos, sin importar la época del año. Y Dino siempre me ponía un par extras. Ventajas de ser la clienta más fiel.
No pude evitar que Aaron también abriera la puerta de entrada. Quise hacerlo, pero mi cerebro se imaginó nuestras manos chocando en un intento por alcanzarla primero y me contuve, apartando la mirada al menú colgado de la vidriera. Hoy había descuento en donas glaseadas... interesante, muy interesante.
Aaron se aplastó contra la puerta porque, muy esperablemente, también era el tipo de chicos que te dejaba pasar primero. De nuevo esa sensación se removió en mí.
La puerta no era muy ancha, y pasé lo más rápidamente posible, con mi máscara impecable y pretendiendo que no quería sacudirme y soltar un chillido por cómo mi brazo se rozó contra su pecho al hacerlo.
La calefacción, mucho más efectiva que la del auto, me azotó con la fuerza de una bendición y me permití cerrar un segundo los ojos, saboreando la familiaridad de la campanilla que anunció nuestra llegada, el perfume de madera y café que lo cubría todo.
Cuando traje a las chicas por primera vez, todas borrachas y a los gritos, se había sentido como una corrupción de ese espacio sagrado. Sí, nos lo habíamos pasado increíble y siempre recordaría ese día. Pero el principal motivo por el cual no se había repetido –además de que semejante paz entre nosotras cinco era una rareza comparable con un eclipse– había sido que no quería que volviera a pasar.
Traer a Aaron aquí había sido un impulso. Según nuestro acuerdo, como yo era la que se negaba a darle el número o a darle mi dirección, tenía que pasar a buscarlo y también elegir nuestro destino. Como mi plan inicial había sido salir corriendo, no había pensado demasiado en qué vendría después. Y, aun así, cuando me siguió adentro, nada pareció fuera de lugar. De hecho, Aaron parecía mimetizarse bastante bien con el vejestorio. La mueblería de madera desgastada hacía juego con sus zapatillas hechas polvo, ambas con varias capas de pintura descascarada.
–El punto es que ese caniche...
–Rata –lo corregí sin poder contenerme, y deleitándome secretamente el gorgojeo que le retumbó en la garganta.
–... fue mi bautismo.
Nos abrimos camino entre las mesas vacías. La barra –porque en los cincuenta Dino's había sido un bar que se había reformado, reemplazando las vitrinas cargadas de licores con exposiciones de pasteles y menús escritos en tiza colorida– estaba pegada a la derecha, en parte convertida en una vitrina de cristal con diferentes tipos de donas y una tapa de madera que hacía de caja. Detrás de esta estaba Fred. Levanté una mano brevemente como saludo. Él me devolvió el gesto.
–¿Tu bautismo? –inquirí tomando asiento en mi mesa de siempre: un cubículo en la esquina, cuyas paredes, acolchonadas con un tapizado verde tan lavado que no podría decir si realmente había sido verde en un principio, hacían de asientos en forma de U alrededor de una mesilla cuadrada. La ventana que se levantaba desde el piso al techo permitía que, en los días soleados, entrara el sol a borbotones, llenando de luz mi pequeño santuario.
Aaron se acomodó frente a mí, y vi pasar un auto a su espalda. Recién en ese momento noté que llevaba una bufanda bordó –también atacada por esos colores que lo teñían de arriba abajo– y seguí los movimientos de sus brazos mientras se la desenroscaba y la hacía a un lado. No tendría el sol, pero su sonrisa era radiante como para dejarme ciega. Quería pedirle que cerrara la boca.
Se encogió de hombros.
–Mi jefe dice que todos tienen un "bautismo": su primera mordida o cicatriz de trabajo. Aunque no sé quién vendría a ser "todos" porque hasta el momento nunca vi a nadie más allí. Llevamos un tiempo cortos de personal.
–No me imagino por qué...
–¿Y eso qué quiere decir? –Parecía genuinamente intrigado, muy lejos de verse ofendido. No quise, pero me alegré. No había habido segundas intenciones en mis palabras.
–Simplemente no veo por qué alguien querría pasarse el día viendo animalitos abandonados sufrir.
–Nadie querría hacer eso. Pero hay muchos motivos para pasarse el día ayudando a animalitos abandonados a ponerse mejor y encontrar un hogar.
Me esforcé muchísimo para ignorar la peligrosa curva de sus labios. Parecían tan inocentes que se me ocurrió que en su vida habían hecho más que sonreír. No tuve ni el tiempo para frenarme, porque ya estaba pensando en todas esas cosas que podrían hacer y en que en realidad Aaron seguro ya las había hecho. Me pasé los dedos por el pelo, pasándolos por la parte frontal y deslizándolos hasta las puntas. Dudaba que eso hubiera ayudado a disimular que me había convertido en un semáforo rubio.
–Tienes una manera muy particular de verlo –le solté.
–Me gusta pensar que siempre hay dos caras a toda historia.
Iba a preguntarle si su historia tenía una segunda cara, pero Fred apareció.
–Buenas, buenas. ¿Cómo anda mi clienta favorita? –dijo mirándome y poniendo un papel plastificado en medio de la mesa.
–Todo tranquilo –respondí–. ¿Qué tal tu abuelo?
Fred era el nieto de Dino y tenía el mismo pelo lacio y negro que su abuelo lucía en las fotos en blanco y negro que colgaban de las paredes del local. Por suerte no le había copiado el ridículo bigote. De hecho, a los catorce, cuando empecé a concurrir el local, había contribuido muchísimo que él –en ese entonces con la edad que yo tenía ahora– trabajara allí en sus ratos libres. Pero la vida siguió y mientras yo me encariñé con mi rincón, Fred desapareció. Hacía poco había vuelto a trabajar en el café –suponía yo que no tenían para pagar sueldo a otro empleado– y habíamos tenido un par de conversaciones, pero habían pasado años desde ese inocente flechazo y no quedaba absolutamente nada. Nos limitábamos a pocas palabras y saludos amables. No tenía ni idea de por qué hoy, de todos los benditos días, había decidido que yo era su clienta favorita.
–El viejo está ahí –contestó, haciendo girar el repasador y dejando que le cayera sobre el hombro–, disfrutando la jubilación.
–Me alegro. –Y lo hacía. Dino siempre había sido de lo más agradable–. Te faltó un menú –señalé.
Él me mostró los dientes. Aaron hacía el gesto mil veces más bonito. Me quise pegar un porrazo solo por pensarlo, y todavía más por desviar la mirada a mi acompañante. Este parecía divertido con la situación, y lo señaló a Fred, para luego apuntarme a mí y hacer una mueca como de besitos y corazones. No pude contener una mirada de espanto y, su ridícula actuación infantil me arrancó una risa que apenas pude contener.
Fue como cuando recién empezaba a hablar ucraniano, y las palabras tozudas y rebuscadas me adormecían la lengua y se negaban a salir. Sellé los labios, pero volví a Fred sin ser capaz de deshacerme del eco retumbante en la base de mi garganta.
Fred parecía creer que el mérito había sido suyo, sin notar en absoluto los juegos de cejas que Aaron hacía a su espalda. Me temblaron todavía más las mejillas, en un esfuerzo un tanto patético por recobrar la compostura.
–No –dijo el pelinegro con una suficiencia que nunca antes había demostrado–, pasa que ya me sé tú orden.
Sin duda alguna, me gustaba mucho más el Fred silencioso.
–Entonces –respondí, con la ciceante lentitud que emplearía para hablar con un idiota–, no sé por qué no me lo traes.
Fred, que se había acomodado con un brazo sobre la mesa, inclinándose hacia mí, se tensó como un arco, claramente avergonzado. Y vaya que debería estarlo. Para empezar, hacía tres años que no venía aquí por él y, segundo, estaba aquí con una cit… Me corté. Corté el pensamiento con la misma brutalidad que se requeriría para frenar a un tren a mil kilómetros por hora. Con un amigo. Estaba con un amigo. Ni siquiera eso. Aaron era un chico agradable con el que tomaba un batido.
Como si hubiera entendido lo completamente harta que estaba de la situación, Aaron se metió, acaparando a Fred.
–Yo te pido un jugo de naranja, por favor.
Claro, pensé con burla, él pide por favor. Que bueno que yo tenía acero para cortar por ambos.
–Estaría genial que llegaran hoy –señalé, con una sonrisita irónica.
Fred pareció entender, al fin, que no tenía cabidas en ese cubículo y se fue con el rostro enrojecido.
–Vaya –comentó Aaron–, eso fue...
Le lancé una mirada que lo hizo reír. Quise unirme a él. Quise pegarle. Quise decirle que era un idiota. Quise que su jugo llegara solo para tirárselo por la cabeza.
–Ni se te ocurra. Vamos a pretender que eso no pasó.
Él inhaló entre dientes y frunció los labios, medio haciéndose el duro, medio conteniendo la carcajada que le sacudía el pecho.
–Dudo poder olvidarlo, después de todo, fue el motivo por el cual gané.
–No has ganado absolutamente nada –aclaré tan calmadamente como pude–. Eso no fue una risa.
–Creo que no ríes lo suficiente como para saber qué es y qué no es una risa, Aspen.
Pretendí no notar sus labios envolviendo mi nombre. Estaba indignada.
–Claro que me rio. Solo que eso no fue una risa. –Él alzó una ceja–. Bueno, no fue una risa dentro de los términos del trato –corregí a regañadientes. Tenía que ser a todo pulmón. No lo fue. De hecho, la contuve bastante bien.
Alzó las manos, derrotado, pero aún destellante.
–Mientras tu novio no nos deleite con otra demostración de su hombría...
Lo miré asqueada. Después de la escenita aquella, lo último que quería era imaginarme con Fred.
–No tengo novio.
En cuanto lo dije, supe que había caído en su trampa, porque Aaron se dejó caer hacia adelante con los antebrazos sobre la mesa y aires de ganador. De nuevo le atravesó el rostro esa indefinible lucidez.
–Qué bueno saberlo.
En algún momento, Aaron consiguió desplazarse por los asientos y llegar a mi lado. Y en este mismísimo momento, tenía una de mis manos entre las suyas, y analizaba mis dedos como si fueran lombrices extraterrestres.
–¿No te molestan?
Alcé las cejas, procurando ignorar la lacerante presión que envolvía el órgano palpitoso entre mis costillas y sus gritos pidiendo que me alejara.
No lo hice.
–Son solo anillos –obvié.
–Pero... –sus ojos encontraron los míos– son muchísimos...
–¿No te gustan?
Se encogió de hombros.
–Te quedan lindos.
Me sonrojé de forma violenta, pensando que era lo más estúpido que había escuchado –eran solo anillos, a nadie le "quedan lindos"– y deseando no haberme terminado el batido para poder darle un buen sorbo. Mi mano no dejó las suyas. Sus dedos –noté que tenían un leve dejo rosado de pintura mal enjuagada–, hacían girar los aros plateados para observar sus intrincados diseños. Siempre me habían gustado los anillos. Hasta ahora, nadie había hecho mucho reparo en ellos.
Habíamos hablado más tiempo del que creía que se podía hablar con un chico sin sentirse morir del aburrimiento. No sin vergüenza, me admitía a mí misma que Aaron había conseguido arrancarme un par de sonidos sofocados y un tanto similares a risas, pero no se lo admitiría nunca a él, que sonreía como si el sol viviera en sus ojos después de cada una de ellas.
–Tienes dedos esqueléticos –comentó y, sin darme tiempo a responder, sacó el anillo del ruiseñor y se lo puso en el meñique. Tuvo que pelearse para hacerlo pasar. Y eso que yo lo usaba en el pulgar.
Sonreí, pero enseguida me corregí. Echándole una mirada de reproche.
–¿Disculpa?
Él me ignoró, estirando la mano entre nosotros, como para que lo admiráramos. En sus manos, masculinas y anchas, resultaba ridículo.
–Me queda fantástico.
Cuando giró, para ver mi reacción (una mueca que lo decía todo), su rodilla chocó con mi muslo y di un respingo. Varios centímetros separaban nuestros hombros, pero me hubiera gustado que fueran más, especialmente porque más todavía me hubiera gustado que fueran menos.
No tenía sentido. Nada tenía sentido estando con Aaron. Era un enigma deslumbrante y confuso. Porque con él todo era inesperado y fácil. Ese vértigo abrumador me agarraba por las entrañas: como cuando montas una bicicleta después de muchos años y sabes que no vas a caer, pero el miedo no se va. Esa duda constante, como una piedrita en tu estómago que pregunta “pero ¿y si...?”.
Pero ¿y si me río? Pero ¿y si dejo de pensar? Pero ¿y si le digo que tiene la sonrisa más linda que vi en mi vida? Se me acumulaban las preguntas en la garganta, pero no las pronunciaba. Morían rápidamente, a sabiendas de que, si cometía uno solo de esos errores, no habría vuelta atrás.
–Te queda ridículo. –Pero en lugar de sacárselo, tomé de mi propia mano otro, hecho con tiras finísimas de plata, y, envolviendo su manaza en la mía, lo pasé por su meñique izquierdo. Me recorrió un escalofrío de advertencia cuando mi cuerpo quedó a escasos centímetros del suyo y retrocedí enseguida–. Ese está mejor.
–Va, me lo quedo.
Arqueé las cejas.
–¿A sí? ¿Y con permiso de quién?
–Bueno, bueno, al menos hasta que nos vayamos. Me gusta sentirme bello. –Hizo el gesto menos masculino posible, pasándose una mano por el pelo como una princesa, pero era difícil ignorar la forma en la que se le tensaron los brazos al hacerlo, en especial ahora que solo llevaba puesta una ridícula camiseta de Los Muppets.
–Bueno, solo porque me gusta verte hacer el ridículo.
No era del todo mentira, pensé. Es que éramos un tanto extraños. Aaron con su ropa desgastada y yo con la mía, impecablemente planchada. Debíamos parecer polos opuestos, él tan relajado y feliz, yo tan tensa y preocupada. Cualquiera que nos viera pensaría que yo tenía un palo metido en lugares en los que no iban palos.
Pero era que Aaron era preocupantemente sencillo. Yo sabía que las cosas sencillas no duraban. Pero fiel a mi papel de idiota, no podía evitarlo: le sonreí.
Él me devolvió el gesto, y luego desvió la mirada sobre mi hombro, carcajeándose.
–Creo que tu no-novio está aburrido –comentó.
De reojo, pude ver a Fred mirándonos con el rostro ilegible, como si no pudiera creer que hubiera querido flirtear conmigo.
–Ugh, ya déjalo –me quejé, borrando toda simpatía con una mueca de desagrado que pareció divertirle todavía más.
–No, no, ¿Qué va? Mejor démosle algo que hacer.
No entendí lo que se traía entre manos hasta que fue muy tarde y tenía la mano en alto, como si saludara a un viejo amigo.
–¡Eh, Fred! –soltó. Se inclinó hacia adelante al hacerlo y yo casi me atraganto con su perfume–. ¿Dos batidos más, por favor?
Con los ojos como platos, no me atreví a voltear hacia Fred. Tenía los ojos fijos en Aaron, que se ahogaba en un patético intento por contener la risa.
–¡Mírate no más! –se mofó, dándome un codazo–. Que no te de vergüenza. Solo quería que dejase de mirar –aceptó en cuanto se calmó un poco y yo enterraba el rostro entre las manos–. Ya se estaba volviendo algo perturbador.
Lo que él no sabía era que lo último que sentía era vergüenza. Aaron era un descarado y yo estaba por entrar a reírme como una loca con él. Una sonrisa gigante como nunca la había sentido me surcaba las mejillas y los hombros me temblaban mientras ahogaba contra mis palmas el desconocido sonido de mi propia risa. Así que esconderme, como parecía serlo siempre, había sido mi única salvación.
Lo mataría. Lo mataría por hacerme creer que podía ser feliz.
Fred apareció y se llevó nuestros vasos vacíos. Aaron le pidió un par de las donas que estaban en los descuentos de la vidriera. Cuando le pregunté, se encogió de hombros y me contestó que la clave estaba en los detalles. Pensar que me había visto babear por esas donas me hizo querer enterrarme viva.
Cuando llegaron, me dediqué a saborearlas como si fueran un pedacito de cielo. Estaban increíbles y casi me deshago de amor comiéndolas. Aaron se mantuvo en un silencio gatuno desde que llegaron. Lo ignoré. Cuando no hablaba y tenía algo con lo que distraer mis ojos de los suyos, era mucho más fácil no ceder.
–Me dijiste que eras una persona terrible –me dijo de la nada, como si hubiera estado toda la vida conteniendo ese pensamiento y ya no pudiera hacerlo un segundo más.
De sopetón, el aire se convirtió en papel. Yo no sabía respirar papel. El recuerdo de ese primer día en el parque, cuando le abrí mi corazón con los ojos enrojecidos, pensando que en mi vida lo volvería a ver, me bajó por la garganta como una lija.
Él se había ladeado y me miraba fijamente. Lo había estado haciendo por un buen par de minutos, mientras yo me hacía la desentendida.
Le di un sorbo a mi bebida, intentando aparentar una tranquilidad que no estaba ni cerca de sentir.
–¿Y? –Tenía el corazón en la boca, palpitando agitadamente y temía que, de decir algo más, fuera a caérseme y a quedar latiendo, expuesto como un mórbido centro de mesa.
–Yo creo que una mala persona nunca hubiera hecho lo que hiciste.
–¿Pisar el acelerador antes de que pudieras invitarme a salir?
–Espera, ¿sabías que iba a invitarte a salir?
Puede ser. Sí. No. No sé. Me atraganté con las respuestas. Tomé el batido y dejé que me helara las manos, envolviendo el sorbete con mis labios y dándole tiempo a mi cerebro para controlar el bullicio de mis sentimientos.
–No es el punto. –Palabras tan secas que podrían hacer a cualquiera creer que el desierto del Sahara era un paraíso tropical–. Además, ya te dije: esto es una salida de amigos. –Él sonrió, a pesar de mi clara negativa. Me detesté por la forma en la que apuré las palabras; nunca había sonado menos convincente.
Podría haber dejado pasar mi desliz, pero no me sorprendió que no lo hiciera: su actividad favorita parecía ser descolocarme, y era más que excelente en ello.
–Ya olvidé el punto.
–Recuérdalo.
–Ah, ¡eso! –Lanzó una carcajada, pero luego se puso serio. O todo lo serio que podía ponerse; una única vez lo había visto sin sonreír. Me pregunté si le dolería la cara–. No eres una persona terrible, aunque tenías razón con lo de ser amargada.
Esta vez, me tocó a mí sonreír, pero nunca estuve tan en desacuerdo con algo como con su declaración. Me intrigaba. Odiaba admitir lo mucho que me intrigaba su sonrisa.
–¿Por qué? –No lo miré hasta pasado un largo segundo, esperando que yo hubiera sido la única en notar cómo se me había partido la voz; en miles de susurros esperanzados, en miles de plegarias para que, de una buena vez, me dejara en paz.
Destelló en sus ojos ese brillo relajado, pero una vez más vi en ellos el vestigio sombrío de una tristeza que parecía no tener fondo. Como si lo hubiera imaginado, las esquinas de sus labios se curvaron y su luz iluminó nuestro cubículo.
–Todo lo que hiciste. –Sabía perfectamente lo que abarcaba ese "todo", y eso solo me hizo sentir más culpable–. Eso es algo que ninguna mala persona hubiera hecho.
Y así fue como finalmente me reí. De verdad. Sin importarme perder la apuesta. Me reí porque él parecía tan convencido que cualquiera le hubiera creído. Me reí porque de todas formas ya había perdido y, sobre todo, porque nunca había tenido tantas ganas de llorar.
Si tan solo supiera de Avery, si tan solo supiera de mamá y papá. Si tan solo supiera algo –o más bien todo– de mí, hubiera huido. Pero con Aaron, yo era una Aspen que nunca antes había sido. Era la que ayudaba a su hermano a llegar sano y salvo a casa, la que aparentemente se llevaba bien con gatos y no podía evitar sonreír, la que perdía el control de sus sentimientos y quería acercarse hasta quedar a medio centímetro de sus ojos, solo para contar las motas verdosas que se intercalaban con el marrón avellana.
Mientras me reía, me perdí completamente, y no había certezas de que fuera a volver a encontrarme.