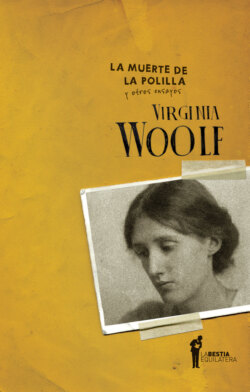Читать книгу La muerte de la polilla - Virginia Woolf - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
MERODEO CALLEJERO:
UNA AVENTURA LONDINENSE
ОглавлениеES PROBABLE QUE NADIE haya sentido jamás pasión por un lápiz. Pero existen circunstancias en las que puede resultar supremamente deseable tener uno; momentos en los que nos es imprescindible tener un objeto, un pretexto para recorrer medio Londres a pie entre la hora del té y la cena. Como el cazador de zorros caza para preservar la casta de los zorros, y el golfista juega al golf para preservar los espacios abiertos de la avidez de los constructores, así, cuando nos sobreviene el deseo de vagar por las calles ir en busca de un lápiz sirve como pretexto, y nos levantamos y decimos: “Realmente debo ir a comprar un lápiz”, como si encubiertos tras esa excusa pudiéramos concedernos, sin correr riesgo alguno, el placer más grande de la vida urbana en invierno: vagabundear por las calles de Londres.
La hora adecuada es el atardecer y la estación, el invierno; porque en invierno el aire tiene el brillo alegre del champagne y la sociabilidad en las calles es grata. Entonces no nos acosa, como en verano, el anhelo de la sombra, la soledad y la dulce brisa de los campos de heno. Las horas del atardecer también nos otorgan esa irresponsabilidad característica de la oscuridad y la luz artificial. Ya no somos del todo nosotros mismos. Cuando salimos de nuestra casa una tarde agradable entre las cuatro y las seis, dejamos atrás el yo que conocen nuestros amigos y pasamos a formar parte de ese vasto ejército republicano de vagabundos anónimos, cuya compañía es tan agradable después de la soledad del cuarto propio. Porque allí vivimos rodeados de objetos que perpetuamente expresan la extrañeza de nuestro temperamento y nos obligan a recordar nuestra propia experiencia. Ese cuenco sobre la repisa de la chimenea, por ejemplo, fue comprado en Mantua en un día ventoso. Estábamos saliendo de la tienda cuando la anciana siniestra nos tironeó de la falda y dijo que seguramente terminaría muriendo de hambre, pero… “¡Lléveselo!”, gritó, y puso el cuenco de porcelana azul y blanca en nuestras manos, como si no quisiera que le recordaran su generosidad quijotesca. Entonces, abatidos por la culpa, pero no obstante sospechando que habíamos sido estafados en grande, nos llevamos el cuenco al pequeño hotel en donde, en mitad de la noche, el encargado tuvo una pelea tan violenta con su esposa que todos nos asomamos al patio a mirar, y vimos las vides entrelazadas en las columnas y las blancas estrellas en el cielo. El momento se estabilizó, acuñado como una moneda indeleble entre un millón que imperceptiblemente se escurrieron entre los dedos. También estaba allí el inglés melancólico, que se erguía entre los pocillos de café y las pequeñas mesas de hierro y revelaba los secretos de su alma, como hacen los viajeros. Todo esto —Italia, la mañana ventosa, las viñas enroscadas en las columnas, el inglés y los secretos de su alma— asciende como una nube desde el cuenco de porcelana sobre la repisa del hogar de leña. Y, cuando bajamos los ojos al suelo, allí está esa mancha marrón sobre la alfombra. Fue obra del señor Lloyd George. “¡Ese hombre es la encarnación del diablo!”, dijo el señor Cummings, apoyando la pava con la que estaba a punto de llenar la tetera y así dejó una quemadura como un anillo marrón sobre la alfombra.
Pero cuando cerramos la puerta al salir, todo eso desaparece. La cobertura parecida a una valva que nuestras almas han excretado para albergarse, para darse una forma distinta de la de los otros, se quiebra, y lo único que queda de todas esas arrugas y asperezas es una ostra central de percepción, un ojo enorme. ¡Qué linda es la calle en invierno! Es al mismo tiempo revelada y oscurecida. Aquí una puede vagamente trazar rectas avenidas simétricas de puertas y ventanas; aquí, bajo las lámparas, hay islas flotantes de luz pálida a través de las cuales pasan velozmente hombres y mujeres luminosos que, a pesar de toda su pobreza y sus harapos, tienen cierto aspecto de irrealidad, un aire de triunfo, como si le hubieran sacado el cuerpo a la vida y la vida, engañada por su presa, anduviera confundida sin ellos. Pero, después de todo, solo nos deslizamos suavemente por la superficie. El ojo no es minero, ni buceador, ni buscador de tesoros enterrados. Nos hace flotar mansamente sobre la corriente; descansa, se detiene, y el cerebro quizás duerme mientras mira.
Qué linda es una calle de Londres entonces, con sus islas de luz y sus largas arboledas de oscuridad y, a un costado, quizás algún espacio con árboles dispersos y pasto crecido en donde la noche se repliega naturalmente para dormir, y en donde, al pasar junto a la verja de hierro, oímos los pequeños crujidos y el alboroto de las hojas y las ramas que parecen suponer el silencio de los campos que las rodean, el ulular de un búho y el traqueteo del tren en el valle a lo lejos. Pero esto es Londres, recordamos; en lo alto, entre los árboles desnudos, penden marcos oblongos de luz rojiza amarillenta: ventanas; hay puntos brillantes que titilan constantemente como estrellas cercanas: lámparas; este terreno vacío, que contiene en sí el campo y su paz, no es más que una plaza de Londres, flanqueada por oficinas y casas donde a esta hora arden luces feroces sobre los mapas, sobre los documentos, sobre los escritorios en donde los empleados hojean con el índice húmedo los archivos de una correspondencia infinita; o más difusamente la luz del fuego oscila y la luz de la lámpara cae sobre la intimidad de una sala, sus sillones, sus papeles, sus porcelanas, su mesa taraceada y la silueta de una mujer que calcula con precisión la cantidad exacta de cucharadas de té que… Mira hacia la puerta, como si hubiera oído el timbre abajo y alguien preguntara: “¿Ella está en casa?”.
Pero aquí es perentorio detenernos. Corremos peligro de calar más hondo de lo que el ojo aprueba; estamos impidiendo nuestro suave deslizar por la corriente con este impulso de aferrarnos a una rama o a una raíz. En cualquier momento, el ejército dormido podría desperezarse y despertar en nosotros miles de violines y trompetas a manera de respuesta; el ejército de seres humanos podría levantarse y afirmar todas sus rarezas, sufrimientos y sordideces. Retocemos un poco más, sigamos contentándonos solo con las superficies: el brillo reluciente de los ómnibus; el esplendor carnal de las carnicerías con sus piezas veteadas de amarillo y sus cortes de color púrpura; los ramos de flores azules y rojas que resplandecen cegadores a través del vidrio plateado de los escaparates de las florerías.
Porque el ojo posee esta extraña propiedad: solo descansa en la belleza; como una mariposa, busca el color y medra en lo cálido. En las noches de invierno como esta, cuando la naturaleza se ha esforzado por acicalarse y lucirse, exhibe los más bellos trofeos, descubre pequeños montones de esmeralda y coral como si la tierra entera estuviera hecha de piedras preciosas. Lo que no puede hacer (estamos hablando del ojo promedio, no profesional) es componer esos trofeos de manera tal de exponer los ángulos más oscuros y las relaciones más ocultas. De allí que, después de una prolongada dieta de este plato simple y azucarado, de belleza pura sin composición, tomamos conciencia de nuestra saciedad. Hacemos un alto en la puerta de la zapatería e inventamos una pequeña excusa, que nada tiene que ver con el motivo verdadero, para rechazar la brillante parafernalia de las calles y retirarnos a alguna cámara más oscura del ser donde podamos preguntar, apoyando obedientemente nuestro pie izquierdo sobre el escabel: “Entonces, ¿cómo es ser una enana?”.
Entró escoltada por dos mujeres que, al ser de estatura normal, parecían a su lado gigantas benevolentes. Sonrieron a las vendedoras de la zapatería, con una sonrisa que pasaba por alto la deformidad y le garantizaba su protección. Ella tenía esa expresión malhumorada y como de pedir disculpas tan habitual en las caras de los deformes. Necesitaba la amabilidad ajena, pero la resentía. Sin embargo, cuando las gigantas llamaron a la vendedora y, sonriendo con indulgencia, pidieron zapatos “para la dama”, y la vendedora empujó el escabel hacia ella, la enana plantó el pie encima con tal ímpetu que parecía querer concitar toda nuestra atención. ¡Miren!, ¡miren!, parecía exigirnos, sacando a relucir su pie a la vista de todos, que por cierto era el pie bien formado y perfectamente proporcionado de una mujer adulta de estatura normal. Tenía el arco definido; era un pie aristocrático. Todo en ella cambió al contemplarlo, apoyado en el escabel. Parecía apaciguada y satisfecha. Llena de confianza en sí misma. Pidió un zapato tras otro; se probó un par tras otro. Se levantaba y hacía piruetas frente a un espejo que solo reflejaba los pies calzando zapatos amarillos, zapatos de ciervo, zapatos de cuero de lagarto. Alzaba su pequeña falda y exhibía sus pequeñas piernas. Pensaba que, después de todo, los pies son la parte más importante de una persona; las mujeres, decía para sus adentros, han sido amadas solo por sus pies. Al no ver nada más que sus pies, quizás imaginaba que el resto de su cuerpo coincidía con esas dos bellezas. Iba vestida casi con harapos, pero estaba dispuesta a gastar una fortuna en zapatos. Y, como aquella era la única ocasión en la que no sentía miedo de ser mirada sino que notablemente buscaba llamar la atención, estaba dispuesta a utilizar cualquier artilugio para prolongar la elección y la prueba. Miren mis pies, parecía decir, dando un paso en una dirección y otro paso en otra. La vendedora de la zapatería, una chica de buen talante, seguramente debió de hacerle un comentario halagador, porque de pronto su cara se iluminó en éxtasis. Pero, después de todo, las gigantas, aunque eran benévolas, tenían que ocuparse de sus propios asuntos; debía elegir; tenía que decidirse por un par. Finalmente eligió un par de zapatos y al salir escoltada por sus dos guardianas, con el paquete colgado de un dedo, el éxtasis se esfumó; volvieron el conocimiento, el viejo malhumor, la vieja disculpa, y para cuando llegó a la calle había vuelto a convertirse en nada más que una enana.
Pero había modificado el ambiente; había convocado una atmósfera que, mientras la seguíamos por la calle, parecía crear a los jorobados, los contrahechos, los deformes. Dos hombres barbudos, aparentemente hermanos, los dos ciegos, caminaban apoyando una mano sobre la cabeza de un niño pequeño que iba entre ambos. Tenían el andar inflexible aunque tembloroso de los ciegos, que presta a su cercanía algo del terror y la inevitabilidad del destino que les ha tocado. Cuando el pequeño convoy pasó, manteniendo un curso recto, hizo que los transeúntes se abrieran y se apartaran del camino con el ímpetu de su silencio, de su franqueza, de su desastre. La enana había iniciado una cojeante danza grotesca a la que todos en la calle se habían plegado; la dama fornida enfundada en refulgente piel de foca; el joven enfermizo que chupaba la empuñadura de plata de su bastón; el anciano acurrucado en el umbral como si, repentinamente abrumado por lo absurdo del espectáculo humano, se hubiera sentado a mirarlo pasar: todos se unieron en la cojera y el taconeo de la danza de la enana.
¿En qué grietas y hendeduras se alojaba esa contrahecha compañía de lisiados y de ciegos? Aquí, quizás, en las buhardillas de estas casas viejas y angostas entre Holborn y Soho, donde la gente tiene nombres tan raros y oficios tan curiosos: están los batihojas, los plegadores de acordeones, los que forran botones y los que se ganan la vida de una manera incluso más fantástica traficando tazas sin platos, mangos de paraguas de porcelana y pinturas de santos mártires de colores chillones. Residen aquí, y hasta parece que la dama enfundada en piel de foca debe de encontrar tolerable la vida pasando las horas del día con el plegador de acordeones o con el hombre que forra botones; una vida tan fantástica no puede ser del todo trágica. Y así llegamos a la conclusión de que ellos no envidian nuestra prosperidad; pero de repente, al doblar la esquina, nos topamos con un judío barbudo, desencajado, acuciado por el hambre, que exhibe furioso su miseria; o pasamos junto al cuerpo jorobado de una anciana que yace abandonada en el umbral de un edificio público cubierta con una capa, como la estraza que se arroja apresuradamente sobre un burro o un caballo muerto. Ante semejantes espectáculos los nervios de la espina dorsal se erizan; una llama súbita se agita ante nuestros ojos; se formula una pregunta que no tiene respuesta. Con frecuencia estos abandonados eligen yacer a menos de un tiro de piedra de los teatros, al alcance del oído de los organillos, y, a medida que la noche avanza, casi al borde de las capas de lentejuelas y las piernas brillosas de los comensales y los bailarines. Yacen cerca de esas vidrieras en las que el comercio ofrece a un mundo de ancianas abandonadas en umbrales, de ciegos, de enanas cojas, sillones sostenidos por los cuellos dorados de orgullosos cisnes; mesas tendidas con cestas de frutas diversas y coloridas; aparadores con tapa de mármol verde para soportar mejor el peso de las cabezas de jabalí; y alfombras tan suavizadas por los años que sus claveles casi han desaparecido en un mar verde pálido.
Al pasar, al mirar de reojo, todo parece accidental pero milagrosamente rociado de belleza, como si la marea del comercio que deposita su carga puntual y prosaicamente en las orillas de Oxford Street esta noche no hubiera dejado otra cosa que tesoros. Sin pensar en comprar, el ojo es juguetón y generoso: crea; adorna; amplía. De pie en la calle podemos construir todas las habitaciones de una casa imaginaria y amueblarlas a nuestro antojo con sofá, mesa y alfombra. Aquel felpudo quedará bien en el vestíbulo. Esa fuente de alabastro irá sobre una mesa tallada junto a la ventana. Nuestro regocijo se reflejará en ese grueso espejo redondo. Pero, tras haber construido y amueblado la casa, felizmente no nos vemos en la obligación de poseerla; podemos desmantelarla en un abrir y cerrar de ojos, y construir y amueblar otra casa con otras sillas y otros vasos. O démonos el placer de visitar las joyerías antiguas, entre bandejas de anillos y muestrarios de collares. Escojamos aquellas perlas, por ejemplo, e imaginemos cómo cambiaría nuestra vida si las lleváramos puestas. Instantáneamente se hacen las dos o las tres de la mañana; las lámparas arden muy blancas en las desiertas calles de Mayfair. Solo los automóviles circulan a esta hora, y se tiene una sensación de vacío, de ligereza, de alegría recluida. Con el collar de perlas y el vestido de seda nos asomamos a un balcón que mira a los jardines del durmiente Mayfair. Hay algunas luces encendidas en los dormitorios de los grandes pares del reino que regresan de la Corte, de los lacayos con medias de seda, de las viudas nobles que han estrechado las manos de los estadistas. Un gato se desliza por la pared del jardín. El amor se hace sibilante, seductoramente en los lugares más oscuros de la habitación, detrás de gruesas cortinas verdes. Con andar sereno, como si estuviera paseándose por una terraza bajo la cual los barones y los condes de Inglaterra toman baños de sol, el anciano Primer Ministro le relata a lady fulana de tal, la de los rizos y las esmeraldas, la verdadera historia de alguna gran crisis en los asuntos del país. Tenemos la sensación de estar montados en la punta del mástil más alto del barco más alto; y no obstante, al mismo tiempo sabemos que nada de esto importa; el amor no se prueba así, ni tampoco se alcanzan de esta manera los grandes logros; de modo que nos dejamos llevar por el instante y nos acomodamos un poco las plumas; parados en el balcón, vemos escabullirse por el muro del jardín de la princesa María al gato iluminado por la luna.
¿Pero podría haber algo más absurdo? De hecho, son casi las seis; es una tarde de invierno; vamos rumbo al Strand para comprar un lápiz. ¿Cómo estamos entonces también en un balcón, con un collar de perlas en junio? ¿Acaso existe algo más absurdo que esto? Pero la locura es de la naturaleza, no nuestra. Al poner manos a su principal obra maestra, la creación del hombre, tendría que haber pensado en una sola cosa. En cambio giró la cabeza, miró por encima del hombro y permitió que en cada uno de nosotros se deslizaran instintos y deseos claramente distintos de ese ser principal; por eso todos somos veteados, variegados, producto de una mezcla; los colores se han corrido. ¿El verdadero yo es el que está parado sobre el pavimento en enero o el que asoma por el balcón en junio? ¿Estoy aquí o estoy allí? ¿O acaso el verdadero yo no es este ni aquel, no está aquí ni tampoco allí, sino que es algo tan variado y errático que solo cuando damos rienda suelta a sus deseos y lo dejamos seguir su camino sin impedimentos somos en realidad nosotros mismos? Las circunstancias exigen unidad; el hombre debe ser un todo por conveniencia. El buen ciudadano, cuando abre la puerta de su casa al atardecer, debe ser banquero, golfista, esposo y padre; no un nómade errante en el desierto, no un místico que contempla el cielo, no un libertino en los barrios bajos de San Francisco, no un soldado que encabeza una revolución, no un paria que aúlla su escepticismo y su soledad. Cuando abre la puerta de su casa, nuestro hombre debe pasarse la mano por el cabello y poner su paraguas en el paragüero como cualquier mortal.
Pero aquí, por suerte, están las librerías de segunda mano. Aquí encontramos anclaje para las oscilantes corrientes del ser; aquí nos equilibramos después del esplendor y la miseria de las calles. La sola imagen de la esposa del librero con los pies apoyados sobre el guardafuegos de la estufa, sentada junto a una buena lumbre de carbón, vislumbrada desde la puerta, modera y alegra el espíritu. Nunca lee, o solo lee el periódico; su conversación, cuando no se trata de vender libros —tarea que abandona de buen grado—, versa sobre sombreros; le gusta que los sombreros sean prácticos, dice, además de ser bonitos. Ah, no, no viven en la librería; residen en Brixton; ella necesita tener un poco de verde para mirar. En verano coloca un jarrón de flores cultivadas en su propio jardín sobre una pila de libros polvorienta para darle un poco de vida al negocio. Hay libros por todas partes y siempre nos invade la misma sensación de aventura. Los libros de segunda mano son libros salvajes, libros sin hogar; llegaron a estar todos juntos en grandes rebaños de pelaje variado y poseen un encanto del que carecen los volúmenes domesticados de la biblioteca. Además, en esta azarosa y miscelánea compañía podemos toparnos con un completo extraño que, con un poco de suerte, se transformará en el mejor amigo que tenemos en el mundo. Cuando —convocados por su aire de abandono y desamparo— bajamos un libro grisáceo o blancuzco del estante más alto, siempre existe la esperanza de encontrarnos con un hombre que exploró a caballo el mercado lanar en las Midlands y Gales hace más de cien años; un viajero desconocido que se alojó en posadas, bebió su pinta de cerveza, tomó nota de las chicas bonitas y las costumbres serias, y lo escribió todo obstinada y laboriosamente por el solo placer de hacerlo (el libro se publicó a sus expensas); era un texto infinitamente prosaico, esforzado e insulso, y por eso mismo dejó entrar —sin que él lo supiera— el perfume de las malvas y el heno junto con un retrato suyo que le otorga un lugar eterno en el rincón más cálido del hogar a leña de la mente. Ahora puede comprarse por dieciocho peniques. Está marcado tres libras y seis peniques, pero la esposa del librero, viendo lo ajadas que están las tapas y el tiempo que ha pasado allí desde que fue adquirido en el remate de la biblioteca de un caballero de Suffolk, lo dejará ir a ese precio.
Así, echando un vistazo a la librería, entablamos repentinas y caprichosas amistades con desconocidos y desaparecidos cuyo único registro es, por ejemplo, este pequeño libro de poemas, tan bien impreso y tan finamente ilustrado con un retrato del autor. Era poeta y se ahogó prematuramente, y su verso, dócil como es, formal y sentencioso, no obstante evoca un sonido frágil y aflautado como el de un organillo a piano que un viejo organillero italiano con chaqueta de corderoy toca resignadamente en una calle de dudosa reputación. También hay viajeras: hilera sobre hilera de viajeras que testimonian, solteras indómitas, las incomodidades que padecieron y las puestas de sol que admiraron en Grecia cuando la reina Victoria era una niña. Se creía que un viaje a Cornwall, con visita a las minas de estaño incluida, ameritaba un voluminoso registro. Las viajeras subían por el Rin y mutuamente se retrataban con tinta china, sentadas en cubierta leyendo junto a un rollo de soga; medían las pirámides; se alejaban de la civilización durante años; convertían a los negros en pantanos pestilentes. Ese hacer las valijas y marcharse, explorar desiertos y pescar fiebres, establecerse en la India de por vida, penetrar incluso hasta China y luego regresar para llevar una vida provinciana en Edmonton, embiste y rompe sobre el piso polvoriento como un mar inquieto —tan inquietos son los ingleses—, con las olas en la propia puerta. Las aguas del viaje y la aventura parecen romper contra las pequeñas islas del esfuerzo serio y el trabajo de toda una vida apilados en columnas desprolijas sobre el suelo. En estas pilas de volúmenes de cubiertas moradas con monogramas dorados en la contratapa, los clérigos concienzudos exponen los evangelios; puede oírse a los eruditos con sus martillos y sus cinceles desglosando los antiguos textos de Eurípides y de Esquilo. Pensar, anotar y exponer continúan en prodigiosa escala a nuestro alrededor; baña el antiguo mar de la ficción como una marea puntual y sempiterna. Innumerables volúmenes relatan cuánto amaba Arturo a Laura y cómo fueron separados y fueron desdichados y luego se encontraron y fueron felices para siempre, porque así eran las cosas cuando Victoria gobernaba estas islas.
La cantidad de libros que hay en el mundo es infinita, y una se ve forzada a echar un vistazo, asentir y pasar a otra cosa después de un instante de conversación, de un fulgor de entendimiento; del mismo modo en que oímos una palabra en la calle, al pasar, y a partir de una frase casual imaginamos toda una vida. Están hablando de una mujer llamada Kate, de cómo “anoche le dije, sin pelos en la lengua… si crees que no valgo una estampilla de un penique, le dije…”. Pero nunca sabremos quién es Kate, ni a qué crisis en la amistad alude esa estampilla de un penique, porque Kate se hunde bajo el calor de su volubilidad; y aquí, en la esquina de esta calle, se abre otra página del volumen de la vida con la aparición de dos hombres que intentan descifrar algo bajo la luz del farol. Están analizando el último cable de Newmarket en las noticias de prensa. ¿Acaso piensan que la fortuna alguna vez convertirá sus harapos en pieles y paños finos, los adornará con relojes de cadena y plantará alfileres de diamante allí donde ahora se ve una camisa andrajosa y abierta? Pero, a esta hora, la implacable corriente de transeúntes pasa demasiado rápido para hacerles preguntas. Ahora que son libres del escritorio y sienten el aire fresco en las mejillas están inmersos, en este breve pasaje del trabajo a la casa, en algún sueño narcótico. Llevan puestas las ropas llamativas que deben colgar y guardar bajo llave durante el resto del día y son grandes jugadores de cricket, actrices famosas, soldados que han salvado a su país en la hora de necesidad. Soñando, gesticulando, a menudo mascullando unas palabras en voz alta, pasan veloces por el Strand y cruzan el puente de Waterloo para luego amontonarse en largos trenes traqueteantes rumbo a alguna casa modesta en Barnes o Surbiton, donde la visión del reloj en la pared y el olor de la cena en la planta baja hacen estallar el sueño.
Pero ya hemos llegado al Strand, y mientras vacilamos en el cordón de la vereda, una pequeña vara del largo aproximado de nuestro dedo comienza a medir la velocidad y la abundancia de la vida. “Realmente debo… realmente debo…”; eso es. Sin cuestionar la exigencia, la mente se aviene al tirano acostumbrado. Una debe, una siempre debe hacer una u otra cosa; simplemente no está permitido disfrutar sin más. ¿No fue por esa razón que, hace un rato, fabricamos la excusa e inventamos la necesidad de salir a comprar algo? ¿Pero qué era? Ah, sí, era un lápiz. Entonces vayamos a comprarlo. Pero justo cuando estamos a punto de obedecer la orden, otro yo disputa el derecho del tirano a insistir. Se produce el conflicto habitual. Tras la vara del deber vemos el río Támesis en toda su inmensidad: ancho, lúgubre, apacible. Y lo vemos a través de los ojos de alguien que se asoma sobre el Embankment una tarde de verano, sin ninguna preocupación en el mundo. Nos olvidamos de comprar el lápiz, vamos en busca de esa persona… y pronto se hace evidente que esa persona somos nosotros mismos. Porque, si pudiéramos pararnos donde nos paramos hace seis meses, ¿acaso no volveríamos a ser como éramos entonces… calmos, distantes, satisfechos? Entonces intentémoslo. Pero el río es más tempestuoso y más gris de lo que recordábamos. La corriente va hacia el mar. Trae con ella un remolcador y dos barcazas, cuyo cargamento de paja está fuertemente atado y cubierto con lienzo. Cerca de nosotros, una pareja se asoma sobre la balaustrada con esa curiosa falta de autoconciencia que tienen los amantes, como si la importancia de la aventura que comparten mereciera sin cuestionamiento alguno la indulgencia de la raza humana. Las imágenes que vemos y los sonidos que oímos ahora no tienen la calidad del pasado; tampoco compartimos la serenidad de la persona que, seis meses atrás, se paró precisamente aquí donde estamos parados ahora. Suya es la felicidad de la muerte; nuestra, la inseguridad de la vida. No tiene futuro; el futuro, incluso ahora, está invadiendo nuestra paz. Solo cuando miramos al pasado y le quitamos ese elemento de incertidumbre podemos disfrutar de una paz perfecta. Tal como están las cosas, debemos dar la vuelta, debemos cruzar nuevamente el Strand, debemos encontrar una tienda en la que, incluso a esta hora, estén dispuestos a vendernos un lápiz.
Siempre es una aventura entrar en un lugar nuevo; porque las vidas y las personalidades de sus dueños han destilado su atmósfera en él y apenas entramos nos encontramos con una nueva clase de emoción. Sin ninguna duda, aquí en la papelería han estado peleando. El enojo pesa en el aire. Ambos pararon de discutir; la anciana —evidentemente son marido y mujer— se retiró a la trastienda; el anciano, cuya frente comba y ojos globulares habrían causado impresión en el frontispicio de algún folio isabelino, se quedó para atendernos. “Un lápiz, un lápiz —repitió—, por supuesto, por supuesto”. Hablaba con la distracción característica y no obstante efusiva de alguien cuyas emociones habían sido provocadas y puestas bajo control en plena ebullición. Abría una caja tras otra, y volvía a cerrarlas. Decía que era muy difícil encontrar las cosas porque había muchos artículos diferentes. Se puso a contar la historia de un caballero legítimo que se había internado en aguas profundas debido a la conducta de su esposa. Era conocido suyo desde hacía ya muchos años; había estado conectado con el Templo durante medio siglo, dijo, como si quisiera que su esposa lo oyera en la trastienda. Vació sin querer una caja de bandas elásticas. Al fin, exasperado por su incompetencia, abrió de un empujón la puerta vaivén y dijo con aspereza: “¿Dónde metiste los lápices?”, como si su esposa los hubiera escondido. La anciana volvió a entrar. Sin mirar a nadie, apoyó una mano con aire de justa severidad sobre la caja correcta. Había lápices. ¿Cómo haría para arreglárselas sin ella? ¿Acaso no le resultaba indispensable? Para poder mantenerlos allí, parados uno junto al otro en forzada neutralidad, había que ser específico en la elección de los lápices: este era demasiado blando, aquel demasiado duro. Ellos miraban en silencio. Cuanto más tiempo permanecieran allí parados, más se tranquilizarían; el acaloramiento disminuyó, el enojo fue disipándose poco a poco. Sin que nadie dijera una palabra, la disputa estaba resuelta. El viejo —que no habría deshonrado la portada de Ben Jonson— volvió a poner la caja en su lugar, nos hizo una profunda reverencia para dar las buenas noches y desapareció junto con su mujer. Ella retomaría la costura; él leería el periódico; el canario los rociaría imparcialmente con alpiste. La pelea había terminado.
En el transcurso de aquellos minutos en que buscamos un fantasma, compusimos una pelea y compramos un lápiz, las calles se vaciaron por completo. La vida se había retirado al piso superior y las lámparas estaban encendidas. El pavimento estaba seco y duro; el camino parecía de plata fundida. Regresando a casa a través de la desolación podíamos contarnos la historia de la enana, de los ciegos, de la fiesta en la mansión de Mayfair, de la pelea en la papelería. En cierto modo podíamos penetrar en cada una de esas vidas, lo suficiente para alimentar la ilusión de que no estamos atados a una sola mente sino que, por unos breves instantes, podemos adoptar los cuerpos y las mentes de otros. Podríamos convertirnos en lavanderas, en taberneros, en cantantes callejeros. ¿Y acaso existe mayor deleite y maravilla que abandonar las líneas rectas de la personalidad y desviarse por esos senderos que conducen, entre zarzas y gruesos troncos de árboles, al corazón del bosque donde viven esas bestias salvajes, nuestros congéneres?
Es verdad: escapar es el más grande de los placeres; merodear por las calles en invierno, la mayor de las aventuras. No obstante, cuando nos acercamos nuevamente al umbral de nuestra puerta, es reconfortante sentir que nos envuelven las viejas pertenencias, los viejos prejuicios, y el yo, que ha sido expulsado en tantas esquinas, que se ha golpeado como una polilla en busca de las llamas de tantas lámparas inaccesibles, vuelve a estar refugiado y resguardado. Aquí, una vez más, está la puerta de siempre; aquí está la silla, en la misma posición en que la dejamos; y el cuenco de porcelana y la mancha marrón en forma de anillo sobre la alfombra. Y aquí —examinémoslo con ternura, toquémoslo con reverencia— está el único botín que hemos obtenido de todos los tesoros de la ciudad: un lápiz.
1930