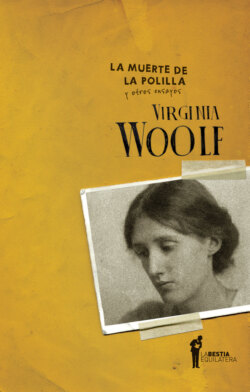Читать книгу La muerte de la polilla - Virginia Woolf - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTRES PINTURAS
PRIMERA PINTURA
SERÍA IMPOSIBLE NO VER PINTURAS; porque si mi padre fuera herrero y el del lector fuese par del reino, usted y yo necesariamente seríamos pinturas el uno para el otro. No es posible salirse del marco del cuadro, hablando con naturalidad. Usted me ve apoyada contra la puerta de la herrería, con una herradura en la mano, y cuando pasa junto a mí piensa: “¡Qué pintoresco!”. Yo, al verlo sentado tan a sus anchas en el coche, casi como si fuera a hacerle una reverencia al populacho, pienso: “¡Qué cuadro de la antigua y sibarita Inglaterra aristocrática!”. Sin duda, ambos nos equivocamos de plano en nuestras opiniones, pero eso es inevitable.
De modo que ahora, a la vuelta del camino, vi una de esas pinturas. Podría haberse llamado “El regreso del marinero” o algo por el estilo. Un joven y elegante marinero con un talego; una chica que lo toma del brazo; los vecinos reunidos alrededor de ambos; el jardín de una casa modesta colmado de flores; y al pasar pude leer en la parte inferior del cuadro que el marinero había vuelto de China; y que había un delicioso banquete esperándolo en el comedor de su casa; y que tenía un regalo para su joven esposa en el talego; y que ella pronto le daría su primer hijo. Todo era correcto y bueno y como debía ser, eso sentí al mirar el cuadro. Había algo pleno y satisfactorio en la visión de tamaña felicidad; la vida parecía más dulce y más envidiable que antes.
Con ese pensamiento pasé junto a ellos, tratando de absorber los detalles lo más plena y completamente que podía; noté el color del vestido de ella, el de los ojos de él; observé que un gato color arena se escabullía por la puerta de la casa.
Durante un tiempo la pintura estuvo flotando ante mis ojos e hizo que la mayoría de las cosas parecieran más luminosas, más cálidas y más simples que de costumbre; y también hizo que algunas cosas parecieran tontas; y otras erradas, y otras correctas y más llenas de sentido que antes. En raros momentos —durante ese día y el siguiente— el cuadro me vino a la mente y pensé con envidia, no exenta de amabilidad, en el marinero feliz y su esposa; me pregunté qué estarían haciendo, qué estarían diciendo ahora. La imaginación aportó otras imágenes, a su vez surgidas de la primera: el marinero cortaba leña, juntaba agua; y ellos hablaban de China; y la joven dejaba su regalo sobre la repisa de la chimenea, donde todos los que llegaran pudieran verlo; y cosía las ropas de su bebé; y todas las puertas y las ventanas estaban abiertas al jardín y los pájaros revoloteaban y las abejas zumbaban… y Rogers —así se llamaba el marinero— no podía expresar cuánto le gustaba todo aquello después de los mares de China. Mientras fumaba su pipa, con los pies en el jardín.
SEGUNDA PINTURA
En mitad de la noche un fuerte grito resonó en el pueblo. Después se oyó un forcejeo; y luego un silencio mortal. Lo único que se veía por la ventana era la rama del lilo, que pendía inmóvil y pesada sobre el camino. Era una noche calurosa y queda. No había luna. El grito hizo que todo pareciera ominoso. ¿Quién había gritado? ¿Por qué había gritado? Era una voz de mujer, que lo extremo del sentimiento había vuelto casi asexuada, casi inexpresiva. Como si la naturaleza humana hubiera gritado contra alguna iniquidad, contra un horror inexpresable. Reinaba un silencio de muerte. Las estrellas titilaban con regularidad perfecta. Los campos yacían quietos. Los árboles estaban inmóviles. No obstante todo parecía culpable, condenado, ominoso. Se tenía la sensación de que alguien debía hacer algo. Alguna lámpara tendría que aparecer de golpe, oscilando agitada. Alguien tendría que llegar corriendo por el camino. Tendrían que encenderse las luces en las ventanas de las casas. Y luego otro grito, esta vez menos asexuado, menos falto de palabras, aplacado, apaciguado. Pero la luz no llegó. No se oyeron pasos. No hubo un segundo grito. El primero había sido tragado y solo quedaba un silencio de muerte.
Acostada en la oscuridad, yo escuchaba con atención. Solo había sido una voz. No había nada con lo cual conectarla. Ninguna imagen de ninguna clase que ayudara a interpretarla, que la volviera inteligible para la mente. Pero cuando la oscuridad por fin lo cubrió todo, lo único que podía verse fue una oscura silueta humana, casi sin forma, que alzaba en vano un brazo gigantesco contra una iniquidad abrumadora.
TERCERA PINTURA
El buen tiempo continuó impertérrito. De no haber sido por aquel único grito en la noche, se habría tenido la sensación de que la tierra había llegado a buen puerto; de que la vida había dejado de avanzar contra el viento; de que había arribado a una ensenada tranquila y allí estaba anclada, casi sin moverse, sobre las aguas mansas. Pero el sonido persistía. Adondequiera que una fuese, quizás a dar una larga caminata por las colinas, algo parecía moverse incómodo bajo la superficie, haciendo que la paz y la estabilidad del entorno parecieran un poco irreales. Había ovejas arracimadas en la ladera de la colina; el valle descendía en largas ondas menguantes, que remedaban cascadas de aguas lentas. Me topé con una finca solitaria. Un cachorro se revolcaba en el jardín. Las mariposas revoloteaban sobre la aulaga. Todo era tan tranquilo y seguro como podía serlo. Sin embargo, no podía dejar de pensar que un grito lo había desgarrado; que toda esa belleza había sido cómplice aquella noche; había consentido; para continuar en calma, para seguir siendo bella; y que en cualquier momento podía ser desgarrada una vez más. Esta bondad, esta seguridad existían solo en la superficie.
Y luego, para despejar el ánimo aprensivo, volví al cuadro del marinero que regresaba a su hogar. Volví a verlo muchas veces y agregué pequeños detalles —el color azul del vestido de la esposa, la sombra que proyectaba el árbol de flores amarillas— en los que no había reparado antes. Ahora estaban de pie frente a la puerta de la casa, él con su talego a la espalda, ella rozándole apenas la manga de la chaqueta con la mano. Y un gato color arena se había escabullido por la puerta. Así, volviendo gradualmente sobre cada detalle de la pintura, poco a poco me convencí de que era mucho más probable que la calma y el contento y la buena voluntad —y no algo traicionero y siniestro— yacieran bajo la superficie de las cosas. Las ovejas pastando, las ondas del valle, la finca, el cachorro y las mariposas danzantes eran un reflejo de aquello. Y entonces regresé a casa, con la mente puesta en el marinero y su esposa, creando una pintura tras otra de ambos para poder superponer una pintura tras otra de felicidad y satisfacción sobre aquel grito desgarrador, espantoso, hasta que quedó aplastado y silenciado y suprimido por la presión misma que sobre él ejercían.
Y por fin llegué al pueblo, y al cementerio de la iglesia, por el que indefectiblemente debía pasar; y al entrar pensé, como de costumbre, en la paz que reinaba en aquel lugar con sus tejos frondosos, sus lápidas borrosas, sus tumbas sin nombre. Allí se sentía que la muerte era algo alegre. Por cierto, ¡miren ese cuadro! Un hombre cava una tumba y unos niños hacen un picnic al costado, mientras él trabaja. Mientras las paladas de tierra amarillenta se acumulan, los niños despatarrados comen pan con jalea y toman leche de enormes jarros. La esposa del sepulturero, una mujer gorda y bonita, estaba recostada contra una lápida y había desplegado su delantal sobre el pasto, junto a la tumba abierta, para que hiciera las veces de mantel. Habían caído algunos terrones de arcilla entre las cosas del té. Pregunté a quién iban a enterrar. ¿El anciano señor Dodson había muerto por fin? “¡Ay, no! Es para el joven Rogers, el marinero”, respondió la mujer, mirándome. “Murió hace dos noches, de una fiebre exótica. ¿No oyó a su esposa? Salió corriendo al camino y gritó… ¡Pero, Tommy, estás todo sucio de tierra!”.
¡Qué pintura se había creado!
JUNIO DE 1929