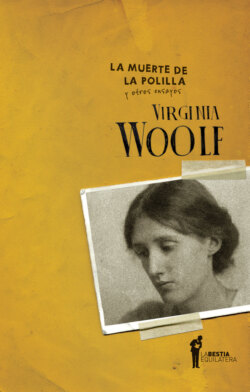Читать книгу La muerte de la polilla - Virginia Woolf - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA ANCIANA SEÑORA GREY
ОглавлениеHAY MOMENTOS, INCLUSO EN INGLATERRA, incluso ahora, en los que hasta los individuos más atareados y más satisfechos dejan caer lo que tienen entre manos…, que bien puede ser la ropa recién lavada de la semana. Las sábanas y los pijamas se desmenuzan y se disuelven en sus manos porque, aunque ellos no lo expresen con tantas palabras, parece una tontería llevar a lavar la ropa a lo de la señora Peel cuando allá afuera, en los campos y en los cerros, no hay ropa lavada; no hay broches ni sogas donde tenderla; ni almidones ni planchas; nada de trabajo, solo un descanso ilimitado. Descanso inmaculado e ilimitado; espacio sin fronteras; pastos jamás hollados; aves salvajes en pleno vuelo; cerros cuyas suaves pendientes continúan ese vuelo salvaje.
De todo esto, sin embargo, solo podían verse dos metros por uno desde el rincón de la señora Grey. Ese era el tamaño de la puerta del frente, abierta de par en par, aunque estaba encendido el fuego en el hogar. El fuego parecía una pequeña mancha de luz crepuscular que intentaba fervientemente escapar de la embarazosa presión de la luz del sol, que todo lo inundaba.
La señora Grey estaba sentada en una silla dura en su rincón, mirando… pero ¿qué? Aparentemente, nada. No cambiaba el foco de sus ojos cuando llegaban visitas. Sus ojos habían dejado de enfocar; quizás habían perdido el poder de hacerlo. Eran ojos viejos, azules, sin gafas. Podían ver, pero sin mirar. La señora Grey jamás había posado los ojos sobre algo diminuto o difícil; solo sobre las caras, los platos y los campos. Y ahora, a los noventa y dos años, sus ojos ya no veían nada, excepto un zigzag de dolor agitándose en la puerta; un dolor que le retorcía las piernas mientras se agitaba; que sacudía su cuerpo adelante y atrás, como si fuera una marioneta. El dolor envolvía su cuerpo como una sábana húmeda plegada sobre un alambre. Del alambre tiraba espasmódicamente una mano cruel e invisible. Y la señora Grey extendía un pie, una mano. Después se detuvo. Se quedó quieta durante un segundo.
En esa pausa se vio a sí misma en el pasado, a los diez, a los veinte, a los veinticinco años. Entraba y salía corriendo de una casa con sus once hermanos y hermanas. El alambre pegó un tirón. La señora Grey cayó hacia delante en su silla.
—Todos muertos. Todos muertos —balbuceó—. Mis hermanos y mis hermanas. Y mi esposo se ha ido. Mi hija también. Pero yo sigo viva. Cada mañana le ruego a Dios que me deje morir.
La mañana era dos metros por uno, verde y soleada. Como un puñado de semillas arrojadas al viento, una bandada se posó sobre la tierra. Un nuevo tirón de la mano atormentadora volvió a sacudirla.
—Soy una vieja ignorante. No sé leer ni escribir, y todas las mañanas, cuando bajo las escaleras, arrastrándome, digo que ojalá fuera de noche; y todas las noches, cuando subo las escaleras arrastrándome hasta la cama, digo que ojalá fuera de día. No soy más que una vieja ignorante. Pero le ruego a Dios: Ay, déjame morir. Soy una vieja ignorante… no sé leer ni escribir.
Después, cuando el color desapareció del vano de la puerta, la señora Grey no pudo ver la página que se iluminó entonces; ni oír las voces que han discutido, cantado y hablado durante cientos de años.
Los miembros vapuleados volvieron a estar quietos.
—El médico viene todas las semanas. Ahora viene el médico de la parroquia. Desde que murió mi hija, no podemos pagarle al doctor Nicholls. Pero es un buen hombre. Dice que es un milagro que siga viva. Dice que mi corazón no es más que viento y agua. Pero parece que no puedo morir.
Nosotros —la humanidad— insistimos en que el cuerpo se aferre al alambre. Le sacamos los ojos y los oídos, pero lo dejamos maniatado, con un frasco de medicamento, una taza de té, un fuego moribundo, como un cuervo embalsamado sobre la puerta del granero; pero es un cuervo que todavía sigue vivo, incluso atravesado por un clavo.