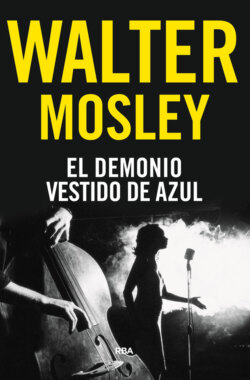Читать книгу El demonio vestido de azul - Walter Mosley - Страница 6
3
ОглавлениеVolví en a casa en coche, pensando en el dinero y en cuánto necesitaba conseguirlo.
Me encantaba ir a casa. Tal vez se debía a que me crie en una granja de aparceros, o a que nunca tuve nada hasta que compré esa vivienda, pero adoraba mi casita. Había un manzano y un aguacate en el patio delantero, rodeado por un espeso césped. A un lado había un granado que daba más de treinta piezas cada estación, y un banano que nunca producía nada. Había dalias y rosas silvestres en macetas dispuestas alrededor de la cerca, y violetas africanas que cuidaba en una gran tinaja en el porche.
La casa en sí era pequeña. Apenas una sala, un dormitorio y una cocina. El baño ni siquiera tenía ducha, y el patio de atrás no era más grande que la piscina hinchable de un niño. Pero aquella casa significaba para mí más que ninguna mujer que hubiera conocido. La amaba y le tenía celos, y si el banco enviaba al alguacil del condado a quitármela, prefería enfrentarme a él con un rifle que renunciar a ella.
Trabajar para el amigo de Joppy era el único modo que disponía para conservar mi casa. Pero algo iba mal; lo sentía en la piel. DeWitt Albright me inquietaba; las insistentes palabras de Joppy, aunque eran ciertas, me inquietaban. No dejaba de repetirme que debía irme a dormir y olvidarme del asunto.
—Easy —dije—, echa un buen sueño esta noche y mañana sal a buscar trabajo.
—Pero estamos a 25 de junio —me dijo una voz—. ¿De dónde saldrán los sesenta y cuatro dólares para el 1 de julio?
—Los conseguiré —respondí.
—¿Cómo?
Seguimos así, aunque desde el comienzo era consciente del poco sentido de aquella conversación. Yo sabía que iba a aceptar el dinero de Albright y a hacer lo que él quisiera que hiciese, siempre que fuera legal, porque aquella casa me necesitaba y no iba a decepcionarla.
Y había algo más.
DeWitt Albright me ponía nervioso. Era un hombre corpulento, de aspecto imponente. Por la manera de erguir los hombros se intuía que albergaba mucha violencia. Pero yo también era corpulento. Y, como a la mayoría de los hombres jóvenes, no me gustaba admitir que el miedo podía disuadirme.
Lo supiera o no, DeWitt Albright me había atrapado por culpa de mi orgullo. Cuanto más le temía, más seguro estaba de que aceptaría el trabajo que me ofrecía.
La dirección que me había dado Albright correspondía a un edificio pequeño, amarillento, en Alvarado. Las construcciones de alrededor eran más altas, pero no tan antiguas ni distinguidas. Atravesé los portones negros de hierro forjado hacia el vestíbulo de la entrada de estilo español. No se veía a nadie, ni siquiera una lista de los inquilinos; solo una pared con puertas color crema sin nombres.
—Disculpe.
Me sobresalté al escuchar una voz.
—¿Qué? —Mi tono de voz se tensó y quebró al darme la vuelta y ver al hombrecillo.
—¿A quién busca?
Era un hombrecito blanco ataviado con un traje a modo de uniforme.
—Busco a..., mmm..., eh... —tartamudeé.
Había olvidado el nombre. Tuve que parpadear para que el recinto no comenzara a darme vueltas.
Era un hábito que había comenzado en Texas cuando era adolescente. A veces, cuando un blanco con autoridad me sorprendía desprevenido, la cabeza se me vaciaba, de modo que era incapaz de decir nada. «Cuanto menos sepas, menos problemas tendrás», solían decir. Me odiaba por ello, pero también odiaba a los blancos, y a la gente de color, por volverme así.
—¿Puedo ayudarlo? —preguntó el blanco. Tenía el pelo cobrizo y rizado, y la nariz respingona. Como yo aún no podía responder, dijo—: Solo recibimos entregas entre las nueve y las seis.
—No, no —protesté, tratando de recordar.
—¡Claro que sí! Ahora será mejor que se vaya.
—No, lo que quiero decir es...
El hombrecillo comenzó a mirar hacia un pequeño mostrador que se levantaba contra la pared. Imaginé que guardaba allí un palo.
—¡Albright! —grité.
—¿Qué? —gritó él a su vez.
—¡Albright! ¡Vengo a ver a Albright!
—¿Albright qué?
Me miraba con suspicacia y con la mano aún detrás del mostrador.
—El señor Albright. El señor DeWitt Albright.
—¿El señor Albright?
—Sí, eso es.
—¿Viene a entregar algo? —preguntó, extendiendo una mano huesuda.
—No. Tengo una cita. Es decir, se supone que debo verlo.
Odiaba a aquel hombrecillo.
—¿Se supone que usted debe encontrarse con él? Si ni siquiera puede recordar su nombre...
Respiré hondo y dije muy suavemente:
—Se supone que debo ver al señor DeWitt Albright hoy, a cualquier hora a partir de las siete de la tarde.
—¿Se supone que debe encontrarse con él a las siete? Ya son las ocho y media. Probablemente ya se haya marchado.
—Me ha dicho «a cualquier hora» a partir de las siete.
Volvió a estirar la mano hacia mí.
—¿Le ha dado una nota diciendo que usted debía venir aquí a estas horas?
Negué con la cabeza. Me hubiera gustado arrancarle la piel de la cara, como le había hecho una vez a un chico blanco.
—Y bien, ¿cómo sé yo que no es usted un ladrón? Ni siquiera puede recordar el nombre de esa persona, y quiere que lo deje entrar. A lo mejor tiene a un socio esperando a que le permita el acceso...
Ya estaba harto.
—Olvídelo —le dije—. Simplemente dígale, cuando lo vea, que ha venido a verlo el señor Rawlins. ¡Dígale que la próxima vez será mejor que me dé una nota porque usted no puede dejar entrar en este lugar a ningún negro de la calle que no venga con una nota!
Estaba decidido a marcharme de allí. Ese hombrecillo blanco me había convencido de que me había equivocado de sitio. Estaba dispuesto a volver a casa. Encontraría el dinero de otro modo.
—Espere —me dijo—. Aguarde aquí, vuelvo enseguida.
Se deslizó por una de las puertas color crema y la cerró al pasar. Oí el chasquido del cerrojo instantes después.
Al cabo de unos minutos abrió apenas la puerta y me hizo señas de que lo siguiera. Miró a un lado y otro al dejarme pasar; buscaba a mis cómplices, supongo.
El portal daba a un patio abierto con paredes de ladrillos rojo oscuro y adornado con tres grandes palmeras que sobrepasaban el tejado del edificio de tres pisos. Las puertas de los pisos de arriba estaban cerradas por enrejados por los que descendían en cascada enredaderas de rosas blancas y amarillas. El cielo todavía estaba claro en esa época del año, pero vi una luna creciente que asomaba por el patio.
El hombrecillo abrió otra puerta a un lado del patio. Daba a una fea escalera de metal que bajaba a las entrañas del edificio. Atravesamos una polvorienta sala de calderas hacia un corredor vacío pintado de verde parduzco y cubierto de telarañas grises.
Al final del vestíbulo había una puerta del mismo color, desvencijada y herrumbrosa.
—Esto es lo que quiere —dijo el hombrecillo.
Le di las gracias y se alejó. No volví a verlo. A menudo pienso en cuánta gente ha entrado en mi vida apenas unos minutos haciendo ruido, para desaparecer después. Con mi padre fue así; con mi madre no fue mucho mejor.
Llamé a la fea puerta. Esperaba ver al señor Albright, pero en lugar de ello la puerta se abrió hacia una salita en la que se hallaban dos hombres de extraña apariencia.
El hombre que sostenía la puerta era alto y delgado, con el pelo ondulado castaño oscuro, la piel morena como la de un indio de la India, y los ojos castaños tan claros que parecían dorados. Su amigo, que permanecía de pie contra una puerta de la pared opuesta, era bajo y, por la forma de sus ojos, parecía chino, pero cuando lo miré otra vez no me sentí tan seguro de su raza.
El moreno sonrió y extendió la mano. Pensé que quería estrechar la mía, pero me dio unas palmadas en el costado, palpándome.
—¡Eh, hombre! ¿Qué pasa? —dije mientras lo apartaba de mí.
El supuesto chino deslizó una mano en el bolsillo.
—Señor Rawlins —me dijo el moreno con un acento que yo desconocía. Seguía sonriendo—. Levante un poco las manos y sepárelas de los costados, por favor. Solamente lo estoy registrando.
La sonrisa se convirtió en una mueca.
—Oiga, guárdese las manos para usted. No dejo que nadie me palpe así.
El hombre de baja estatura empezó a sacar algo, no sé qué, de su bolsillo. Luego dio un paso hacia nosotros. El tipo sonriente trató de ponerme una mano contra el pecho, pero lo agarré de la muñeca.
Los ojos del moreno relumbraron; me sonrió un momento y le dijo a su socio:
—No te preocupes, Manny. Está limpio.
—¿Estás seguro, Shariff?
—Sí. No lleva nada encima; le tiembla todo un poco, nada más.
Los dientes de Shariff centellearon entre sus oscuros labios. Yo todavía le aferraba la muñeca.
Shariff dijo:
—Dale un toque, Manny.
Manny se sacó la mano del bolsillo y llamó a la puerta que había a su espalda.
DeWitt Albright abrió la puerta al cabo de un minuto.
—Easy. —Sonrió.
—No quiere que lo toquemos —dijo Shariff mientras yo lo soltaba.
—Dejadle —respondió DeWitt—. Solo quería asegurarme de que venía solo.
—Usted es el jefe —dijo Shariff muy seguro de sí y con arrogancia.
—Tú y Manny podéis iros ya —ordenó Albright, sonriendo—. Easy y yo tenemos un asunto pendiente.
El señor Albright se colocó detrás de un gran escritorio claro y puso los zapatos color hueso sobre el mueble, junto a una botella medio llena de Wild Turkey. Había un calendario de papel colgado de la pared situada a su espalda, con un dibujo de una canasta de moras. En la pared no había nada más. También el suelo estaba desnudo: linóleo amarillo con unas vetas de color.
—Siéntese, señor Rawlins —me dijo el señor Albright, señalándome la silla frente a su escritorio.
No llevaba sombrero y su chaqueta no se veía en ninguna parte. Bajo el brazo izquierdo tenía una pistolera de cuero blanco. La boca de la pistola casi le llegaba al cinturón.
—Tiene unos amigos muy simpáticos —le dije mientras estudiaba su arma.
—Son como usted, Easy. Cada vez que necesito mano de obra los mando llamar. Hay todo un ejército de hombres especializados que trabajan a cambio de un precio justo.
—¿El tipo bajito es chino?
Albright se encogió de hombros.
—Nadie lo sabe. Lo criaron en un orfanato, en Jersey City. ¿Una copa?
—Gracias.
—Una de las ventajas de trabajar para uno mismo. Siempre tengo una botella en la mesa. Todos los demás, hasta los presidentes de las grandes compañías, guardan el alcohol en el último cajón, pero yo lo pongo bien a la vista. ¿Quiere beber? Muy bien. ¿No le gusta? Ahí atrás tiene la puerta.
Mientras hablaba sirvió el whisky en unos vasos que había sacado de un cajón del escritorio.
A mí me interesaba el arma. La culata y el cañón eran negros; lo único de toda la vestimenta de DeWitt que no era blanco.
Al inclinarme para coger el vaso de su mano, me preguntó:
—¿Así que quiere el trabajo, Easy?
—Bueno, depende de qué tipo de trabajo tenga en mente.
—Estoy buscando a alguien para un amigo —me dijo.
Del bolsillo de la camisa sacó una foto y la puso sobre el escritorio. Era una fotografía de la cabeza y los hombros de una chica blanca y guapa. Originalmente había sido un retrato en blanco y negro, pero lo habían coloreado, como las fotos de los cantantes de jazz que ponen a la entrada de los clubes nocturnos. El cabello claro le caía sobre los hombros desnudos, tenía los pómulos altos y unos ojos que podrían haber sido azules si el artista estaba en lo cierto. Después de contemplarla todo un minuto, decidí que, si era posible hacer que le sonriera a uno de ese modo, valía la pena buscarla.
—Daphne Monet —dijo el señor Albright—. No es mala de mirar, pero cuesta un infierno encontrarla.
—Todavía no entiendo qué tiene que ver esto conmigo —contesté—. Es la primera vez que la veo en mi vida.
—Pues es una lástima, Easy. —Me sonreía—. Pero aun así creo que podría ayudarme.
—Ya me dirá cómo. Es muy difícil que una mujer como esta tenga mi número. Lo que tiene que hacer es llamar a la policía.
—Jamás llamo a un alma que no sea amiga, o al menos amiga de un amigo. No conozco a ningún poli, y tampoco mis amigos.
—Bueno, entonces...
—Mire, Easy —me interrumpió—, Daphne tiene predilección por acompañarse de negros. Le gusta el jazz, los pies grandes y la carne oscura, no sé si me entiende.
Lo entendía, pero no me gustaba oírlo.
—¿Así que usted piensa que ella podría andar por aquí, por Watts?
—No me cabe la menor duda. Pero, como supondrá, yo no puedo entrar en esos lugares para buscarla, porque no poseo el grado de persuasión adecuado. Joppy me conoce bastante bien como para decirme lo que sabe, pero ya le he preguntado y se ha limitado a darme su nombre.
—¿Y qué es lo que usted quiere de ella?
—Tengo un amigo que desea disculparse, Easy. Tiene mal carácter y por eso ella lo dejó.
—¿Y él quiere que vuelva?
El señor Albright sonrió.
—No sé si puedo ayudarle, señor Albright. Como dijo Joppy, hace un par de días perdí un empleo y tengo que conseguir otro antes de que venza el plazo de la hipoteca.
—Cien dólares por un trabajo de una semana, señor Rawlins; pago por anticipado. Usted la encuentra mañana y se guarda lo que le quede en el bolsillo.
—No sé, señor Albright. Quiero decir, ¿cómo sé en qué me estoy metiendo? ¿Qué es lo que usted...?
Se llevó un fuerte dedo a los labios y dijo:
—Easy, uno cruza la puerta por la mañana y ya está metido en algo. De lo único que tiene que preocuparse es de no meterse hasta la nariz.
—No quiero verme mezclado con la ley. A eso me refiero.
—Precisamente por ese motivo tiene que trabajar para mí. A mí tampoco me gusta la policía. ¡Mierda! La policía hace cumplir la ley, y usted ya sabe lo que es la ley, ¿no?
Yo tenía mis propias ideas sobre el tema, pero me las guardé.
—La ley —continuó— está hecha para los ricos, de manera que los pobres no puedan progresar. Usted no quiere involucrarse con la ley, y yo tampoco.
Levantó el vaso y lo inspeccionó como si buscara pulgas; luego lo depositó sobre el escritorio y apoyó las manos, con las palmas hacia abajo, a cada lado.
—Sencillamente, le pido que encuentre a una chica —me dijo—. Y que me diga dónde está. Eso es todo. Usted descubre dónde está y me lo susurra al oído. Eso es todo. Usted la encuentra y yo le doy el dinero de la hipoteca y algo más, y mi amigo le encuentra un trabajo; quizá hasta pueda hacerlo volver a Champion.
—¿Quién es el que quiere encontrar a la chica?
—Nada de nombres, Easy. Es lo mejor.
—Lo que pasa es que detestaría encontrarla y que después me viniera un madero con alguna mierda como que yo fui el último al que vieron con ella... antes de que desapareciera.
El blanco rio y sacudió la cabeza como si le hubiera contado un chiste muy bueno.
—Todos los días pasan cosas, Easy —dijo—. Todos los días pasan cosas. Usted es un hombre instruido, ¿no?
—Claro.
—Así que lee el diario. ¿Lo ha leído hoy?
—Sí.
—¡Tres asesinatos! ¡Tres! Solamente anoche. Todos los días pasan cosas. Gente que lo tiene todo, tal vez hasta tengan dinero en el banco. Quizá tenían planeado lo que iban a hacer este fin de semana, pero eso no les impidió morir. Esos planes no los salvaron cuando les llegó el momento. Gente que lo tenía todo y se volvió descuidada. Se olvidan de que de lo único que hay que estar seguro es de que no les pase nada malo.
La manera como sonrió al acomodarse en su sillón me recordó otra vez a Mouse. Pensé que Mouse siempre estaba sonriente, sobre todo cuando a los demás les ocurría alguna desgracia.
—Usted encuentre a la chica y dígamelo, eso es todo. Yo no voy a hacerle daño, y mi amigo tampoco. No tiene de qué preocuparse.
Cogió una billetera blanca de un cajón del escritorio y sacó un fajo de billetes. Contó diez, mojándose con saliva el pulgar cuadrado cada vez que contaba uno, y los colocó uno sobre otro cerca del whisky.
—Cien dólares —dijo.
Yo no veía por qué no podían ser mis cien dólares.
Cuando yo era un hombre pobre, y sin tierras, lo único que me preocupaba era tener un lugar donde pasar la noche y comida que comer; la verdad es que para eso no se necesita mucho. Siempre había un amigo que me pagaba una comida, y siempre había mujeres que me dejaban dormir con ellas. Pero cuando me comprometí con la hipoteca descubrí que necesitaba algo más que amistades. El señor Albright no era un amigo, pero tenía lo que yo necesitaba.
También era un buen anfitrión. Su whisky era bueno y él resultaba bastante agradable. Me contó unas cuantas historias, esa clase de cuentos que allá en Texas llamábamos «mentiras».
Una de esas historias se refería a los tiempos en que él era abogado en Georgia.
—Estaba defendiendo a un desgraciado acusado de quemar la casa de un banquero —me contó DeWitt mientras miraba la pared que había detrás de mi cabeza—. El banquero le ejecutó la hipoteca que tenía el chico un minuto después de haber vencido el plazo para pagar la cuota. Ni siquiera le dio una oportunidad de llegar a algún acuerdo extra. Y aquel chico era tan culpable como el banquero.
—¿Y usted lo sacó? —le pregunté.
DeWitt me sonrió.
—Sí. El fiscal tenía un buen caso con Leon, es decir, el desgraciado. Sí, el honorable Randolph Corey contaba con pruebas fehacientes de que mi cliente había provocado el incendio. Pero yo fui a casa de Randy y me senté a su mesa y saqué esta pistola que tengo aquí. Lo único que hice fue hablar del tiempo, y mientras hablaba limpiaba mi arma.
—¿Tanto significaba para usted salvar a su cliente?
—Un carajo. Leon era una basura. Pero Randy estaba volando muy alto desde hacía un par de años y a mí se me había metido entre ceja y ceja que ya era hora de que perdiera un caso. —Albright enderezó los hombros—. Cuando se trata de la ley hay que tener cierto sentido del equilibrio, Easy. Todo tiene que salir bien.
Al cabo de unas cuantas copas empecé a hablar de la guerra. Simple charla de hombres, medio verdad y medio para reírse. Pasó más de una hora y, entonces, DeWitt me preguntó:
—¿Ha matado alguna vez a un hombre con las manos, Easy?
—¿Cómo?
—¿Alguna vez ha matado a un hombre con sus propias manos?
—¿Por qué?
—Por nada. Solo quería saber si ha experimentado un poco de acción.
—Un poco.
—¿Alguna vez ha matado a alguien de cerca? Quiero decir, ¿tan cerca como para poder percatarse de cómo los ojos se le desenfocaban y el tipo se dejaba ir? Cuando se mata a un hombre, lo peor es lo que se siente después. Ustedes hicieron eso en la guerra, y apuesto a que fue horrible. Apuesto a que no han podido volver a soñar con su madre, ni con nada bonito. Pero han vivido con eso porque sabían que fue la guerra lo que les obligó a hacerlo.
Sus ojos azules me recordaron los cadáveres de ojos muy abiertos de los soldados alemanes que una vez vi apilados en una carretera que conducía a Berlín.
—Pero lo único que tiene que recordar, Easy —me dijo mientras cogía el dinero y me lo entregaba por encima de la mesa—, es que algunos podemos matar sin crearnos más problema que el que nos creamos al tomar una copa de whisky.
Tragó la bebida y sonrió.
Enseguida dijo:
—Joppy me ha dicho que usted solía frecuentar un club ilegal entre la Ochenta y nueve y Central Avenue. Alguien vio a Daphne en ese mismo bar no hace mucho. No sé cómo se llama, pero los fines de semana presentan figuras famosas, y el tipo que lo regenta se llama John. Podría empezar el trabajo esta noche.
Por el modo en que brillaron sus ojos muertos supe que la fiesta había terminado. No se me ocurría nada que decir así que asentí con la cabeza, me guardé el dinero en el bolsillo y me dispuse a marcharme.
Al llegar a la puerta me volví para despedirme, pero DeWitt Albright había vuelto a llenar su vaso y tenía la vista fija en la pared de enfrente. Miraba hacia un lugar muy alejado de aquel sótano mugriento.