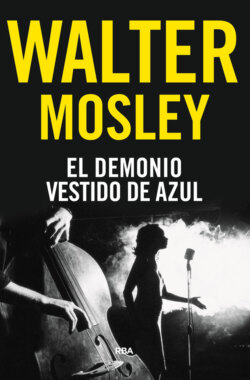Читать книгу El demonio vestido de azul - Walter Mosley - Страница 7
4
ОглавлениеEl local de John era un bar clandestino antes de que revocaran la prohibición. Pero en 1948 teníamos bares legales en Los Ángeles. Sin embargo, a John le gustaba el negocio de los clandestinos y había tenido tantos problemas con la ley que el ayuntamiento no le habría dado ni un permiso de conducir, mucho menos para vender bebidas alcohólicas. De modo que John seguía pagándole a la policía y dirigiendo un club nocturno ilegal que funcionaba al otro lado de la puerta trasera de una tienda ubicada en la esquina de Central Avenue con la plaza de la Ochenta y nueve. En ese local uno podía entrar cualquier noche hasta las tres de la madrugada y encontrarse con Hattie Parsons sentada detrás del mostrador. No tenían muchos comestibles, ni productos frescos ni lácteos, pero ella vendía lo que había y, si uno sabía decir las palabras correctas, o era un cliente habitual, le permitía entrar en el club por la puerta de atrás. Pero si uno pensaba que podía entrar valiéndose del nombre, la ropa o tal vez la chequera..., bien, Hattie guardaba una navaja afilada en el bolsillo de su delantal, y su sobrino, Junior Fornay, esperaba sentado detrás de la puerta.
Cuando abrí la puerta de la tienda me topé con mi tercer blanco de aquel día. Era más o menos de mi estatura, tenía el cabello castaño claro y llevaba un traje caro azul oscuro. Su ropa estaba desaliñada y olía a ginebra.
—Hola, hermano de color —me dijo, saludándome con la mano.
Se dirigió directamente hacia mí, así que tuve que apartarme para evitar que me atropellara.
—¿Te gustaría ganarte veinte dólares sin esforzarte? —me preguntó cuando la puerta se cerró a sus espaldas.
Aquel día todos me arrojaban dinero.
—¿De qué habla? —le pregunté al borracho.
—Necesito entrar ahí... para buscar a alguien. Hay una chica que no me deja entrar. —Se tambaleaba, y yo temía que acabara en el suelo—. ¿Por qué no le dices que estoy bien?
—Lo siento, pero no puedo.
—¿Por qué?
—En el local de John, cuando te dicen que no, no cambian de idea.
Lo rodeé para volver a acercarme a la puerta. Trató de volverse y agarrarme del brazo, pero lo único que logró fue girar dos veces y acabar sentado en el suelo, contra la pared. Levantó una mano como si quisiera que me agachara para decirle algo al oído, pero no pensé que nada de lo que él fuera a ofrecerme pudiera mejorar mi vida.
—Hola, Hattie —saludé—. Parece que tienes un huésped en la puerta.
—¿El blanco borracho?
—Sí.
—Luego le pediré a Junior que le eche un vistazo. Si todavía está ahí lo sacará volando.
Y con ese comentario borré al borracho de mi mente.
—¿Quién toca hoy? —pregunté.
—Uno de tus compadres, Easy. Lips y su trío. Pero el martes pasado tuvimos a la Holiday.
—Ah, ¿sí?
—Vino un rato. —La sonrisa de Hattie reveló unos dientes que eran como guijarros chatos de color gris—. Hacia medianoche, no sé, pero a la hora de cerrar cantaba como los ángeles.
—¡Cuánto siento habérmelo perdido! —dije.
—Vas a tener que pagar, tesoro.
—¿Por qué?
—John ha puesto un tipo para controlar la puerta. Los costes están subiendo y quiere mantener apartada a la gentuza.
—¿A quién?
Se inclinó hacia delante, y me mostró sus acuosos ojos castaños. Hattie tenía el color de la arena clara y dudo de que alguna vez haya superado los cincuenta kilos en sus sesenta y pico de años.
—¿Has oído lo de Howard? —me preguntó.
—¿Qué Howard?
—Howard Green, el chófer.
—No. A Howard Green no lo veo desde Navidad.
—Pues tampoco vas a volver a verlo... en este mundo.
—¿Qué pasó?
—Salió de aquí cerca de las tres de la madrugada la noche que estuvo Lady Day, y ¡paf!
Golpeó el puño huesudo en la palma abierta de la otra mano.
—¿Y?
—Casi lo dejan sin cara. Yo le dije que era una estupidez irse mientras estaba la Holiday, pero no me hizo caso. Dijo que tenía un asunto de que ocuparse. ¡Mmm! Le repetí que era mejor que no se fuera.
—¿Lo mataron?
—Justo ahí, junto a su coche. Lo golpearon de tal forma que su esposa, Esther, dijo que solo pudo identificar el cuerpo por el anillo. Debieron de usar una tubería de plomo. Ya sabes que andaba con las narices metidas en los asuntos de alguien.
—A Howard le gustaba jugar duro —contesté.
Le di tres monedas de veinticinco centavos.
—Entra, cielo —dijo con una sonrisa.
Cuando abrí la puerta me golpeó en la cara la fuerza de la trompeta contralto de Lips. Escuchaba a Lips, a Willie y a Flattop desde que era un muchacho en Houston. Todos ellos, y John, y la mitad de la gente que se hallaba en aquel recinto atestado, habían emigrado de Houston después de la guerra, y algunos antes. California era como el paraíso para los negros del sur. La gente contaba historias de cómo se podía comer fruta directamente de los árboles y conseguir el suficiente trabajo como para jubilarse algún día. Las historias eran ciertas en su mayoría, pero la verdad no era como el sueño. La vida era dura también en Los Ángeles, y aunque uno trabajara todos los días, seguía sin salir del pozo.
Pero estar en el pozo no resultaba tan malo si uno podía ir al local de John de vez en cuando y recordar cómo se sentía allá en Texas, soñando con California. Allí sentado, bebiendo el whisky de John, uno podía evocar los sueños que había tenido alguna vez y, durante un rato, sentir que eran reales.
—Hola, Ease —dijo una voz grave desde detrás de la puerta.
Era Junior Fornay. También a él lo conocía de mi tierra. Un sujeto rústico, grande y musculoso, que cortaba algodón todo el día y luego se divertía hasta que llegaba la hora de volver a los campos. Una vez discutimos, cuando los dos éramos mucho más jóvenes, y no podía dejar de pensar que tal vez habría muerto de no haber sido por Mouse, que apareció para salvarme el pellejo.
—Junior —lo saludé—. ¿Qué pasa?
—No mucho, todavía, pero quédate.
Estaba sentado en un taburete, apoyado contra la pared. Era cinco años mayor que yo, quizá andaba por los treinta y tres, y la panza le colgaba por encima de los vaqueros, pero no había perdido nada del aspecto poderoso que tenía cuando me tiró al suelo tantos años antes.
Junior tenía un cigarrillo entre los labios. Fumaba la marca más barata y espantosa que fabricaban en México: Zapatas. Imagino que había terminado de fumar, porque lo dejó caer al suelo. Allí quedó, en el suelo de roble, echando humo y quemando un redondel negro de la madera. El suelo alrededor del asiento de Junior mostraba docenas de quemaduras. Era un tipo sucio al que todo le importaba un bledo.
—Hace mucho que no se te ve, Ease. ¿Dónde has estado?
—Trabajando, trabajando, noche y día, para Champion, y ahora me han echado.
—¿Te han echado? —preguntó con un amago de sonrisa.
—De una patada en el culo.
—Qué mierda. Lo siento. ¿Están despidiendo a mucha gente?
—No, qué va. Lo que pasa es que al jefe no le gusta que uno se limite a hacer su trabajo. También quiere que se le bese el trasero.
—Ah, ya veo.
—El lunes pasado terminé un turno, y estaba tan cansado que ni siquiera podía mantenerme en pie...
—Ajá —murmuró Junior como para alentar la continuación de la historia.
—... y el jefe viene y me dice que me necesita para hacer unas horas extra. Entonces le dije que lo sentía, pero que tenía una cita. Y era cierto: con la cama. —A Junior le gustó este comentario—. Y el tipo tuvo el descaro de decirme que «mi gente» tiene que aprender a hacer un esfuerzo extra si quiere progresar.
—¿Eso te dijo?
—Sí.
Volví a notar el calor de la ira.
—¿Y él qué es?
—Italiano, creo que son sus padres los que vinieron como inmigrantes.
—¡Por Dios! ¿Y qué le dijiste?
—Le dije que «mi gente» venía haciendo esfuerzos extra antes de que Italia llegara a ser un país. Porque ya sabes que Italia no hace mucho que existe...
—Sí —dijo Junior. Pero me di cuenta de que no entendía de qué le hablaba—. ¿Y después qué pasó?
—Me dijo que me fuera a casa y que no me molestara en volver por allí. Me dijo que necesitaba gente con ganas de trabajar. Así que me fui.
—¡Por Dios! —Junior sacudió la cabeza—. Siempre hacen lo mismo.
—Así es. ¿Quieres una cerveza, Junior?
—Sí. —Arrugó la frente—. Pero ¿puedes pagarla, si no tienes trabajo y todo eso?
—Siempre puedo pagar un par de cervezas.
—Bueno, y yo siempre puedo tomarlas.
Me acerqué a la barra y pedí dos cervezas. Parecía que medio Houston estaba allí. La mayoría de las mesas las ocupaban cinco o seis personas. La gente gritaba y hablaba, se besaba y reía. El club de John era un buen sitio después de un arduo día de trabajo. No era del todo legal, pero tampoco tenía nada de malo. Los mejores nombres de la música negra iban a tocar allí porque conocían a John de los viejos tiempos, cuando les daba trabajo y no les regateaba los cheques. Debía de haber más de doscientos clientes habituales que frecuentaban el local de John y nos conocíamos todos, de modo que resultaba un buen lugar tanto para hacer negocios como para pasar un buen rato.
Estaba Alphonso Jenkins, con su camisa de seda negra y su peinado pompadour de treinta centímetros de alto. Y también Jockamo Johanas; llevaba un traje de lana marrón y zapatos azules brillantes. Skinny Rita Cook estaba con cinco hombres que pululaban alrededor de su mesa. Jamás entendí cómo una mujer fea y flaca como ella atraía a tantos hombres. Una vez le pregunté cómo lo hacía y me respondió con su voz aguda y plañidera: «Bueno, ya sabes, Easy, solo a la mitad de los hombres les interesa el aspecto de una chica. La mayoría de los hombres de color, como tú, buscan una mujer que los ame con tanta pasión que les haga olvidar lo difícil que les resulta vivir cada día».
Vi que Frank Green estaba en la barra. Lo llamábamos «Knifehand», porque era tan rápido para sacar el cuchillo que parecía que siempre tenía uno en la mano. Me mantuve lejos de Frank porque era un gánster. Robaba camiones de bebidas alcohólicas y cargamentos de cigarrillos en toda California, y también en Nevada. Todo se lo tomaba muy a pecho y siempre estaba listo para rajar a cualquiera que se le pusiera por delante.
Observé que Frank llevaba ropa oscura. En la línea comercial de Frank, eso significaba que estaba a punto de salir a trabajar: robar, o algo peor.
El salón estaba abarrotado, así que apenas había espacio para bailar, pero cerca de una docena de parejas se esforzaban por hacerlo entre las mesas.
Llevé las dos jarras de cerveza hasta la entrada y le di una a Junior. Una de las pocas maneras que conozco de tener contento a un campesino rústico es ofrecerle cerveza y dejarle contar unos cuantos cuentos. Así que me senté y me puse a beber mientras Junior me contaba los sucesos de la última semana en el local de John. Volvió a relatarme la historia de Howard Green. Cuando lo hizo, agregó que Green había estado haciendo algunos trabajos ilegales para sus jefes y que, según pensaba él, «fueron ellos, los blancos, quienes lo mataron».
A Junior le gustaba inventar cualquier historia delirante, lo sabía, pero estaban apareciendo demasiados blancos como para sentirme tranquilo.
—¿Para quién trabajaba?
—¿Conoces a ese tipo que se presentó para alcalde y después lo dejó?
—¿Matthew Teran?
Teran tenía buenas posibilidades de alzarse con la alcaldía de Los Ángeles, pero había retirado su nombre de las listas unas semanas antes. Nadie sabía por qué.
—Sí, ese. Ya sabes que todos los políticos son unos ladrones. Me acuerdo de que cuando eligieron a Huey Long por primera vez, en Luisiana...
—¿Cuánto tiempo se va a quedar Lips aquí? —le pregunté, interrumpiéndolo.
—Una semana, más o menos. —A Junior no le molestaba cambiar de tema—. Te traen recuerdos, ¿no? Mierda, eran ellos los que estaban tocando la noche que Mouse te salvó de mí.
—Así es —dije.
Todavía siento el pie de Junior en mi riñón cuando hago un mal movimiento.
—Tendría que haberle dado las gracias. Yo estaba tan borracho y loco que podría haberte matado, Easy. Y ahora todavía estaría en chirona.
Esa fue la primera sonrisa verdadera que me mostró desde que habíamos empezado a hablar. A Junior le faltaban dos dientes de la parte de abajo y uno de la de arriba.
—¿Qué habrá sido de Mouse? —preguntó casi con añoranza.
—No lo sé. Hoy es la primera vez en años que he vuelto a pensar en él.
—¿Todavía estará en Houston?
—Al menos allí estaba la última vez que oí hablar de él. Se casó con EttaMae.
—¿Y qué andaba haciendo la última vez que lo viste?
—Hace tanto que ni me acuerdo —mentí.
Junior esbozó una sonrisa falsa.
—Me acuerdo de cuando mató a Joe T., ya sabes, el chulo. Joe estaba ensangrentado y Mouse llevaba un traje azul claro. ¡Ni se manchó! Por eso no lo cogió la pasma, ni siquiera se les ocurrió que pudiera haberlo matado Mouse, porque era tan limpio...
Recordaba la última vez que había visto a Raymond Alexander, y no era algo que me hiciera gracia.
Hacía cuatro años que no veía a Mouse cuando una noche nos encontramos de pronto, fuera del Myrtle, en el Quinto Distrito de Houston. Llevaba un traje color ciruela y un sombrero hongo de fieltro marrón. Yo aún vestía de verde militar.
—¿Qué hay, Easy? —me preguntó, mirándome.
Mouse era un hombre de cara menuda, de roedor.
—Poca cosa —respondí—. Tú estás igual.
Mouse hizo relucir sus dientes cubiertos de oro.
—No me va mal, por ahora tengo dominada la calle.
Nos sonreímos y nos palmeamos la espalda. Mouse me invitó a una copa en el Myrtle y yo le correspondí con otra. Seguimos con ese intercambio hasta que Myrtle nos dejó encerrados y subió a dormir. Nos dijo: «Dejen el dinero de todo lo que tomen bajo el mostrador. Cierren la puerta al salir».
—¿Recuerdas aquella mierda con mi padrastro, Ease? —me preguntó Mouse cuando nos quedamos solos.
—Sí —respondí en voz baja.
Era de madrugada y el bar estaba vacío, pero aun así le eché un vistazo al salón; nunca hay que hablar de un asesinato en voz alta, pero Mouse no lo sabía. Cinco años antes había matado a su padrastro y había acusado a otro hombre. Pero si la ley se hubiera enterado de las verdaderas circunstancias, lo habrían colgado en menos de una semana.
—El hijo legítimo del tipo, Navrochet, vino a buscarme el año pasado. No creía que lo hubiera hecho ese Clifton, aunque la ley dijera que sí. —Mouse se sirvió una copa y se la bebió. Después se sirvió otra—. ¿Te tiraste algún conejito blanco en la guerra? —preguntó.
—Solamente tienen chicas blancas. ¿Qué crees?
Mouse hizo una mueca y se acomodó, frotándose la entrepierna.
—¡Mierda! —exclamó—. Seguro que vale más que un par de copas, ¿eh?
Me palmeó la rodilla como en los viejos tiempos, cuando éramos socios, antes de la guerra.
Estuvimos bebiendo una hora antes de volver al tema de Navrochet. Entonces Mouse dijo:
—El tipo viene aquí, a este mismo salón, y se me acerca, con unas botas altas. Tuve que alzar la vista para mirarlo. Llevaba un buen traje y esas botas, así que me bajé la cremallera del pantalón cuando entró. Me dice que quiere hablar. Que quiere que vayamos afuera. Y voy. Dirás que soy tonto, pero voy. Y no bien salgo me vuelvo y veo una pistola que me apunta a la frente. ¿Te imaginas? Así que me hago el asustado. Entonces el viejo Navro quiere saber dónde encontrarte a ti...
—¡A mí! —exclamé.
—¡Sí, Easy! Se enteró de que estabas conmigo, así que quiere matarte también. Tenía el estómago revuelto y, como imaginas, bastante cerveza dentro. Yo actuaba como si estuviera asustado, para que Navro pensara que yo estaba mal, porque temblaba... Después me saqué a Peter[*] y abrí las compuertas. Je, je. Me meé en sus botas. Navrochet tuvo que dar un salto de un metro. —La sonrisa se le esfumó de la cara y dijo—: Le disparé cuatro veces antes de que llegara al suelo. La misma cantidad de plomo que le metí al hijo de puta del padre.
Yo había visto muchas muertes en la guerra, pero la de Navrochet parecía más real y más terrible; era tan inútil... De vuelta en Texas, en el Quinto Distrito, en Houston, vi que los hombres mataban por una apuesta de unos centavos o una palabra subida de tono. Y siempre eran los malvados los que mataban a los buenos o los estúpidos. Si había alguien que tendría que haber muerto en aquel bar, era Mouse. Si la justicia existía, así debería haber sido.
—Pero me alcanzó una bala en el pecho, Ease —dijo Mouse como si pudiera leerme la mente—. Yo estaba allí, tirado contra la pared, y no sentía ni las piernas ni los brazos. Me sentía confuso y, entonces, oigo una voz y veo una cara blanca sobre mí. —Hablaba como si estuviera rezando—. Y esa cara blanca me dice que está muerto, y yo no estaba asustado. ¿Y sabes lo que le dije?
—¿Qué? —le pregunté, y en ese mismo momento decidí dejar Texas para siempre.
—Le dije que un hombre me había torturado toda la vida hasta que lo mandé al infierno. «Y ahora he mandado al hijo, para que Satanás esté de mi lado, y también a ti te romperé el culo».
Mouse se rio entre dientes, apoyó la cabeza en la barra y se durmió. Yo saqué mi cartera despacio, como si tuviera miedo de despertar a los muertos, dejé dos billetes y me fui al hotel. Me encontraba en un autocar en dirección a Los Ángeles antes de que saliera el sol.
Parecía que había pasado toda una vida desde entonces. Aquella noche yo era propietario y trabajaba para pagar la hipoteca.
—Junior —dije—, ¿han venido muchas chicas blancas por aquí últimamente?
—¿Por qué? ¿Buscas a alguna?
Junior era desconfiado por naturaleza.
—Bueno..., más o menos.
—¡Andas «más o menos» buscando a una chica! ¿Y cuándo vas a definirte?
—Verás..., eh... He oído hablar de esa chica... Delia o Dahlia o algo así. Sé que empieza con «D». Tiene el pelo rubio y los ojos azules y me dijeron que vale la pena echarle un vistazo.
—No puedo decirte que la recuerdo, chico. Es decir, vienen algunas blancas los fines de semana, ya sabes, pero nunca solas. Y si me meto con la chica de otro pierdo el trabajo.
Tenía la impresión de que Junior me estaba mintiendo. Aunque supiera la respuesta a mi pregunta, se habría callado. Junior odiaba a cualquiera que él pensara que hacía las cosas mejor que él. Junior odiaba a todo el mundo.
—Bueno, supongo que la veré, si viene. —Miré el salón—. Allá hay una silla, junto a la banda; creo que la ocuparé.
Sabía que Junior me observaba mientras me alejaba, pero no me importó. No estaba dispuesto a ayudarme, y me importó menos aún.