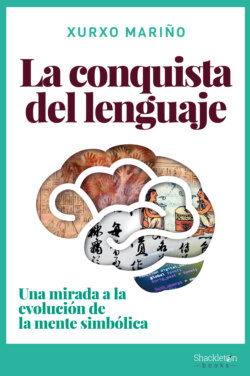Читать книгу La conquista del lenguaje - Xurxo Mariño - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Comunicación animal
ОглавлениеAl profundizar en el estudio del lenguaje que manejamos los humanos modernos, una de las primeras reflexiones que asaltan la mente es la de su relación con los sistemas que utilizan los demás animales para comunicarse. Bajo la perniciosa influencia de la antigua, pero por desgracia todavía vigente, idea de que los seres humanos nos encontramos en algún escalón superior de una supuesta escala evolutiva, resulta fácil caer en la tentación de pensar que hay otros animales que se encuentran en la actualidad «en proceso de» modificar y «mejorar» algunas de sus habilidades para acercarse a un supuesto ideal humano. Sin embargo, la evolución no es eso. Todos los seres vivos que en la actualidad pueblan el planeta son el resultado de más de 3500 millones de años de contingencia evolutiva; todos han pasado los filtros que la interacción con sus respectivos medios ha ido poniendo a lo largo de las generaciones. En un momento cualquiera de la historia de la vida no hay ningún ser «más evolucionado» que otro. Una garrapata está adaptada de forma magnífica para vivir saltando sobre otros animales e inflarse chupando su sangre, cosa que los seres humanos hacemos bastante mal. Esto no quiere decir que estemos menos evolucionados que las garrapatas. Pero es que, además, la evolución no es una característica que posean los seres vivos, sino que es el nombre que damos a un proceso que actúa sobre todos. Teniendo en cuenta esto, un chimpancé no está menos evolucionado que un humano moderno por el hecho de no hablar, simplemente está adaptado a sus circunstancias biológicas y evolutivas particulares. La expresión «estar más —o menos— evolucionado que» no tiene sentido. Con todo, debe quedar claro que, en el planeta Tierra y hasta donde sabemos, el lenguaje es una característica exclusiva de los seres humanos, por mucho que le pese a Walt Disney.
Que no posean lenguaje no quiere decir que los animales no se comuniquen, ni mucho menos. Resulta difícil encontrar una especie animal que no posea algún sistema de comunicación más o menos complejo (incluidas las garrapatas, que se comunican, entre otras formas, mediante feromonas, sustancias químicas que emite la garrapata hembra y que modifican el comportamiento sexual del macho). Mediante sustancias químicas, sonidos, gestos o señales visuales, los animales han generado una cantidad fascinante de sistemas de comunicación que sirven para regular su comportamiento social, apareamiento y otras respuestas relacionadas con la supervivencia (como señales de alarma, o de la existencia de alimento). Sin embargo, ninguno de los sistemas de comunicación animal es un lenguaje, y la razón es simple: los animales no humanos utilizan índices, no símbolos. Se trata de señales que hacen referencia al momento y el lugar presentes. Excepto en un interesante caso —que comentaré en breve— en los sistemas de comunicación animal no hay desplazamiento. Además, son señales en su inmensa mayoría rígidas, estereotipadas, grabadas en la dotación genética de cada especie, que no se han generado por el acuerdo recíproco y la distribución cultural (digo en su mayoría, ya que existen algunos sistemas de comunicación animal —como en algunas aves y cetáceos— en los que, aun siendo índices y careciendo de desplazamiento, sí que hay un componente de aprendizaje y transmisión cultural). Y hay otra diferencia más, esencial, entre el lenguaje y todos los sistemas conocidos que utilizan los animales: carecen de sintaxis. Como ya hemos visto, las señales que emiten los animales no humanos no se combinan para generar significados nuevos, sino que tienen significado completo por sí mismas. Solas, o generadas una detrás de otra, cada señal significa siempre lo mismo. En el lenguaje ocurre exactamente lo contrario: una palabra sola raramente sirve para comunicar algo, necesita combinarse con otras palabras para generar una idea clara.
Algunos investigadores han sugerido que las llamadas de alerta de los cercopitecos verdes, una especie de monos del sureste africano, pueden ser equivalentes a las palabras de un lenguaje. Resulta que estos animales producen tres tipos distintos de señales sonoras de alerta dependiendo de si la amenaza es un águila, una serpiente o un leopardo. La relación entre el sonido y el tipo de amenaza es, en efecto, arbitraria —o eso suponemos— y, al igual que las palabras, hay una relación de referencia entre la llamada y el tipo de amenaza (las palabras o las combinaciones de palabras hacen siempre referencia a algo); sin embargo, en las llamadas de los cercopitecos no existe referencia simbólica, sino que se trata de un mecanismo automático, en el que la relación entre el estímulo y el estado emocional que producen es fija. Es una reacción instintiva, involuntaria, que no se puede reprimir, estereotipada y contagiosa, similar a, por ejemplo, la risa que puede provocar en nosotros una escena simpática, o al grito que producimos al recibir un susto. Nuestras risas y gritos son reacciones automáticas, innatas, señales analógicas excelentes para transmitir emociones, que hacen referencia a la situación inmediata, pero sin simbolismo. Por el contrario, sí que existe manejo de símbolos si dos días después le contamos a otra persona mediante palabras el acto que provocó nuestra risa.
Volviendo con la reflexión evolutiva del comienzo de este apartado, es importante recalcar que el hecho de que los sistemas de comunicación animal carezcan de simbolismo, de desplazamiento y de sintaxis —es decir, que no sean un lenguaje— no supone que se trate de sistemas «menos evolucionados» o de algún tipo de precursores del lenguaje humano. Simplemente, son otra cosa. Las llamadas que emiten muchos animales para el apareamiento o para indicar algún peligro funcionan con eficacia precisamente porque se trata de señales estereotipadas que reflejan algo que está ocurriendo en ese preciso lugar e instante.
En lo que respecta al desplazamiento, hay alguna excepción, casos sorprendentes protagonizados, no por grandes primates, sino por unos pequeños animales: himenópteros. Dentro de este grupo el ejemplo más claro —y estudiado— es el de las abejas de la miel (Apis mellifera). A principios del siglo pasado uno de los padres de la etología, el austríaco Karl von Frisch, se dedicó a estudiar la vida de las abejas, llegando a conclusiones que resultaron difíciles de asumir por los científicos de la época. Una de ellas, ahora ya plenamente confirmada, era la existencia de un sistema de comunicación con desplazamiento. Las abejas son animales buscadores-recolectores que salen al campo en busca de flores de las cuales obtienen néctar y polen. Si un individuo encuentra un grupo de flores útil para el grupo, es capaz de regresar a la colmena y, en su interior, comunicar a qué distancia y en qué dirección con respecto al Sol se encuentran esas flores. Transmite esa información mediante una danza, que es ejecutada separada en el tiempo y en el espacio de la fuente de alimento que encontró en el exterior. Las abejas realizan este comportamiento de manera instintiva y, en ningún caso, se ha propuesto que tengan algún tipo de pensamiento simbólico; de hecho, la danza no consiste en elementos arbitrarios, sino que se trata de movimientos de naturaleza icónica: la frecuencia y/o duración de los movimientos es proporcional a la distancia, y la posición de la abeja en el panal es relativa a la posición del Sol. Sin embargo, como veremos más adelante, el lingüista Derek Bickerton considera que este ejemplo es muy ilustrativo y puede dar pistas sobre las circunstancias en que nuestros ancestros humanos desarrollaron el lenguaje. Para él, la génesis de la capacidad de desplazamiento en la mente de nuestros ancestros fue la semilla que impulsó la evolución del lenguaje, ya que de esa manera se produce un pensamiento «en diferido» que favorece la aparición del simbolismo.