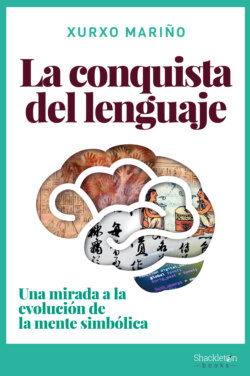Читать книгу La conquista del lenguaje - Xurxo Mariño - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La tríada virtuosa
ОглавлениеComo acabamos de ver, los humanos modernos, los Homo sapiens, somos unos animales bastante particulares. Si hubiera que sintetizar las características que definen la naturaleza humana y que, en conjunto, nos separan del resto de seres vivos, se podrían escoger estas tres: autoconsciencia, pensamiento simbólico y lenguaje. La aleación que resulta de la mezcla de estos elementos es tan rara —hasta donde sabemos, única— que algunos investigadores, como el antropólogo Terrence Deacon, han llegado a sugerir que, aunque desde un punto de vista biológico somos un simio más, las capacidades cognitivas bastarían para situar al Homo sapiens en un nuevo phylum o filo (el reino animal se divide en varios filos, como el filo de los vertebrados, el de los moluscos, etcétera; para algunos autores, podíamos olvidarnos de nuestra naturaleza de vertebrado y pasarnos al nuevo filo de los parlantes). Veamos en qué consisten estos elementos que nos definen.
Los humanos modernos somos autoconscientes, cada persona tiene consciencia de que existe como un ente individual, distinto del resto de congéneres. Es decir, no solo tenemos mente, como con bastante probabilidad ocurre con muchos otros animales, sino que la mente de cada persona percibe con claridad su existencia en este mundo y, por extensión, la existencia de otras mentes. No es sencillo definir qué es la mente, y las personas que en los campos de la neurociencia, la psicología y la filosofía se dedican a estudiar este concepto tan difuso pocas veces se ponen de acuerdo. Para acotar de alguna manera las cosas, se puede definir mente como una percepción íntima e intransferible del propio cuerpo y de algunos aspectos del mundo externo. Partiendo de esta definición, podemos suponer que hay muchos animales que tienen mente, pero también muchos otros que no llegan a generar algo así y que se mueven por el planeta en un estado de vigilia que no genera ningún mundo interior. Una garrapata, un erizo de mar y una lombriz de tierra poseen estados de vigilia en los que es difícil imaginar la existencia de una mente; su comportamiento es el resultado de una interacción mecánica y estereotipada con el medio.
Por su parte, caballos, pingüinos, focas, perros, gatos, gaviotas y muchos otros animales, con sistemas nerviosos más complejos e interacciones con el medio más variadas, poseen con toda probabilidad eso que he definido como mente. Sin embargo, hay dudas de que se trate de mentes autoconscientes. Los trabajos de investigación en el complicado campo de la etología (estudio del comportamiento animal) sugieren que la autoconsciencia no es una capacidad muy extendida. No se trata de un terreno exclusivo de los humanos, pero sí limitado a, por el momento, un grupo escaso de animales.
A mediados del siglo pasado se diseñó un sencillo pero informativo experimento que permite detectar autoconsciencia en algunos animales: el llamado test del espejo. Lo realizó por primera vez el psicólogo Gordon Gallup con un grupo de chimpancés, nuestro pariente vivo más próximo. En aquel estudio los animales se mantuvieron en recintos individuales y delante de cada uno se colocó un espejo. Se dejó que se acostumbraran e interaccionaran con sus espejos durante diez días. Como era de esperar, los chimpancés se mostraron interesados en aquellos objetos y en las imágenes reflejadas. En un primer momento reaccionaron como si estuvieran ante otro individuo, pero, poco a poco, pasaron a utilizar el espejo para explorar su propio cuerpo, o eso es lo que parecía. Lo siguiente era comprobar cómo interpretaban la imagen reflejada: había que discernir entre si pensaban que se trataba de otro chimpancé que repetía sus mismos gestos o si, por el contrario, entendían que era su propia imagen. Para ello se hizo algo muy ingenioso: se anestesió a los animales, se les pintaron con rotulador rojo dos puntos en la cara y se dejó que despertaran. Cuando espabilaron e interaccionaron de nuevo con los espejos, los chimpancés se percataron de las manchas de rotulador y las tocaron con la mano. Y aquí viene lo más significativo del experimento: mientras miraban su imagen reflejada, los chimpancés no tocaron las manchas en la cara que aparecía en el espejo, sino que se llevaron la mano a su propia cara. De esta forma indicaban con claridad que lo que estaban viendo era su propia imagen y no la de un imitador. La hipótesis que se maneja es que un animal que se reconoce ante un espejo está mostrando que tiene consciencia de su propia existencia, que posee autoconsciencia. La prueba del espejo, modificada para adaptarse a cada ocasión particular, se ha realizado con otros animales y el resultado es en cierta medida sorprendente, ya que muy pocas especies la superan. El exclusivo club de los autoconscientes está formado hasta el momento por un puñado de especies, entre las que se encuentran chimpancés, bonobos, orangutanes, elefantes, delfines, urracas y gorilas (aunque con estos últimos los resultados son variados). También es llamativo el hecho de que algunos animales como perros, gatos o macacos no den muestras claras de reconocerse ante un espejo. En todo caso, hay que tener en cuenta que superar el test proporciona un argumento bastante sólido de la existencia de mente autoconsciente pero, sin embargo, el hecho de no superarlo no indica lo contrario. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.
No es necesario realizar un experimento para comprobar que los Homo sapiens tenemos autoconsciencia (aunque no desde el primer momento: los bebés humanos superan el test del espejo a partir de los 18-24 meses). Tú y yo somos conscientes de que existimos, y también somos conscientes de que esta existencia es finita. En la filosofía y en la neurociencia hay autores que no encuentran ninguna razón evolutiva para la existencia de autoconsciencia, no le ven ninguna ventaja especial y consideran que se trata de un epifenómeno, algo que ha surgido como resultado de la complejidad del sistema, pero sin que haya sido moldeado por la selección natural. Por el contrario, hay otros investigadores, entre los que me incluyo, que llegamos a una conclusión muy diferente y entendemos que la autoconsciencia proporciona a sus portadores algo esencial y muy valioso: la noción de individualidad, una propiedad que además es necesaria para el desarrollo de sociedades complejas y versátiles, algo que forma parte del acervo humano desde hace unos dos millones de años. La autoconsciencia permite dotar de significado y, hasta cierto punto, predecir las intenciones de otras personas, ya que implica la noción de la existencia de otras consciencias. Los humanos no nos arreglamos sin los demás, somos seres sociales en extremo y, para que un grupo de esta naturaleza funcione, se necesitan mentes autoconscientes. Sin una mente así tampoco serían posibles los otros dos elementos de esta tríada virtuosa: el pensamiento simbólico y el lenguaje.
Figura 1. Espejos para identificar el «yo». El test del espejo es una sencilla prueba con la que se procura desvelar la existencia de mente autoconsciente en algunos animales.
Las sociedades humanas de, al menos, los últimos 80 000 años se han construido sobre un rico mar de símbolos, abstracciones mentales que permiten trascender el aquí y el ahora, reflexionar sobre el pasado, elaborar planes para el futuro, establecer jerarquías o inventar cosas que no existen, como dioses, unicornios o Bob Esponja. Nuestra vida cotidiana depende, hasta en los detalles más insignificantes, de esta habilidad que se ha forjado como resultado de la coevolución entre un sistema nervioso con una capacidad de adaptación extraordinaria y la cultura desarrollada por los miembros del género de seres vivos más sociable que conocemos, el género Homo. Una mente con capacidad simbólica puede inventar universos paralelos, y con ellos hacer cosas. Puede, por ejemplo, asignarle valor a los objetos (entre los primeros objetos simbólicos usados por nuestros ancestros había conchas marinas, piedras labradas, etcétera) y con ellos hacer trueques por otros objetos o por información (dónde hay un buen lugar de caza o una cantera con las rocas que interesan); puede establecer códigos de conducta o formar una jerarquía dentro del grupo, indicada por las pinturas o los abalorios que se llevan encima; puede construir sistemas de creencias en lo sobrenatural para calmar almas o para amedrentarlas; e incluso puede inventarse un sistema de interpretación, reflexión y comunicación tan poderoso como el lenguaje.
El relato del desarrollo evolutivo de la capacidad simbólica corre en gran medida paralelo al de la evolución del lenguaje, hasta el punto de que los distintos grupos de científicos que investigan ambos problemas no se ponen de acuerdo sobre qué surgió antes. Hay quien concluye que primero se desarrolló una mente capaz de manejar símbolos y que, a partir de ahí, se perfiló el exquisito sistema de reflexión y comunicación que es el lenguaje. Aunque hay una tendencia a ver el lenguaje como una herramienta cuya función principal es la comunicación, en realidad en nuestro día a día lo utilizamos de forma mayoritaria para la reflexión interna. Sin embargo, hay también teorías coherentes que proponen una secuencia distinta, que comienza con un sistema de comunicación primigenio que algunos llaman protolenguaje, quizás con base en iconos o en índices —opciones que, como veremos, requieren una abstracción y un esfuerzo cognitivo menor—. La aparición de un protolenguaje con función comunicativa forzaría o facilitaría que las mentes de quienes lo usaban derivasen poco a poco hacia una forma de pensar simbólica; por ejemplo, al verse en la circunstancia de querer transmitir información sobre algo que no tenían delante (es decir, que iba más allá del aquí y el ahora). Tenemos por lo tanto dos tipos de teorías sobre el proceso evolutivo que dio lugar al lenguaje: las que sostienen que primero apareció la mente simbólica —como una herramienta para pensar— y a partir de ahí se generó el lenguaje —como una herramienta para pensar y para comunicarse— o, por otro lado, las teorías que defienden que primero se inventó algún tipo de protolenguaje —como sistema de comunicación— y que ello facilitó la evolución de un sistema nervioso capaz de manejar símbolos.
Se da la interesante paradoja de que la percepción de la propia individualidad, del «yo» y el carácter privado e intransferible de la autoconsciencia necesitan de la interacción social para manifestarse; una interacción que se produce a través del simbolismo y, en concreto, del lenguaje. Es decir, un encéfalo humano que se desarrolle en ausencia de interacción social a través de símbolos producirá una mente con limitaciones para ser consciente de su propia existencia. El antropólogo Roger Bartra explica que, para que pueda emerger una autoconsciencia plena, cada humano necesita echar mano de una prótesis externa formada por sus interacciones simbólicas sociales y culturales. Sin ese «exocerebro», la autoconsciencia tendrá dificultades para manifestarse.
De una forma o de otra, el lenguaje se instaló en nuestros genes y en nuestra cultura, y las sociedades humanas cambiaron para siempre. Como indica el psicólogo Aníbal Puente, los seres humanos no solo vivimos en una realidad más amplia, sino que, gracias al lenguaje, vivimos en otra dimensión de la realidad. Los Homo sapiens somos la especie superviviente de un género que remonta sus raíces al menos dos millones de años atrás. No está nada claro cómo estaban de desarrolladas estas tres características (autoconsciencia, simbolismo y lenguaje) en las otras especies del linaje humano, si es que existían de alguna manera. Haciendo un resumen muy superficial, la idea general que transpiran los trabajos de investigación sobre las distintas habilidades de nuestros parientes humanos, es la siguiente: todas las especies del género Homo poseían —aunque en grados distintos— alguna forma de autoconsciencia; la capacidad simbólica se manifiesta de manera clara tan solo en el Homo sapiens, aunque es probable que también existiera alguna forma de simbolismo en nuestros primos los Homo neanderthalensis e incluso en otras especies como Homo erectus y Homo heidelbergensis; y algo similar ocurre con el lenguaje, del que solo tenemos evidencias sólidas en el Homo sapiens, pero que pudo existir en alguna forma menos desarrollada en neandertales y en otros humanos anteriores. Si alguna otra especie de Homo distinta de la nuestra tuvo lenguaje, echando mano de una expresión del paleoantropólogo Ian Tattersall, esa gente era «nosotros» en el más profundo de los sentidos.
La escasez de datos y las dificultades que existen para reunir evidencias convierten al estudio sobre la evolución del simbolismo y el lenguaje en uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la ciencia actual, un reto de enorme interés, ya que se trata de comprender la propia naturaleza humana. Precisamente por esto es un campo fascinante para la reflexión y la navegación crítica. Y de eso trata este libro. Mi intención es transmitir las sorpresas y emociones que he vivido al querer profundizar sobre la esencia del ser humano moderno, exponer de manera sencilla qué sabemos sobre la historia evolutiva de los humanos, perfilar cuáles son las regiones del sistema nervioso relacionadas con el simbolismo y el lenguaje, mostrar algunas de las teorías que se manejan en lingüística y, en definitiva, poner de manifiesto el regocijo que proporciona escudriñar en las tripas de la naturaleza humana. Este no es un libro de certezas, sino de puertas que se abren.