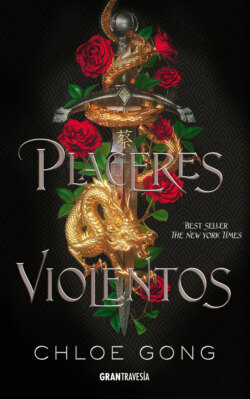Читать книгу Placeres violentos - Chloe Gong - Страница 11
Seis
ОглавлениеRoma no estaba teniendo un día en absoluto agradable.
En la hora que llevaba despierto, se había tropezado subiendo las escaleras, había roto su taza predilecta con su té de hierbas favorito y se había golpeado en la cadera contra la mesa de la cocina con tanta brusquedad que se le formó una gigantesca mancha púrpura en el torso. Luego se había visto obligado a inspeccionar la escena de un crimen. Luego había tenido que enfrentarse a la posibilidad de que se tratara de una escena de crimen de proporciones sobrenaturales.
Mientras Roma regresaba al centro de la ciudad bajo los rayos del sol de la tarde, podía sentir que la paciencia que le restaba era increíblemente limitada. Cada silbido de vapor escuchado al pasar sonaba como el ruido que hacía su padre con la boca cuando se enfadaba, y cada crujido del cuchillo usado por un carnicero le hacía pensar en un tiroteo.
Por lo general, Roma adoraba el ajetreo que rodeaba su hogar. Deliberadamente, tomaba las rutas largas para entrar y salir de los puestos de venta, dando así un vistazo a los bultos de vegetales cultivados en granjas que muchas veces se apilaban hasta superar la altura de su vendedor. Solía hacer muecas a los peces mientras inspeccionaba las condiciones de sus pequeños y desaseados tanques. Si no tenía prisa alguna, recibía dulces de todos los vendedores que los ofrecían a la venta, llevándoselos a la boca a medida que avanzaba, de tal manera que solía emerger de los mercados con los dientes adoloridos y los bolsillos vacíos.
El mercado al aire libre era uno de sus más grandes aficiones. Pero hoy no pasaba de ser una irritación sobre un sarpullido que ya comenzaba a ser viral.
Roma se agachó por debajo de las cuerdas para tender ropa dispuestas en el estrecho callejón que conducía al bloque de viviendas central de los Montagov. Tanto el agua limpia como la sucia goteaban intensamente, formando grandes charcos sobre el pavimento: transparentes si estaban debajo de un vestido empapado, y negros y fangosos si estaban debajo de una tubería a medio instalar.
Ésta era una característica que se hacía más prominente a medida que uno se adentraba en Shanghái. Era como si un artista perezoso se hubiera encargado de construir todo: los tejados y los alféizares de las ventanas se curvaban y se estiraban con los ángulos y arcos más gloriosos, sólo para terminar abruptamente o cortarse en el siguiente edificio. Nunca había suficiente espacio en las zonas más pobres de esta ciudad. Los materiales se agotaban justo antes de que los constructores estuvieran listos para empezar. Las tuberías eran siempre demasiado cortas, los desagües sólo tenían cubierta hasta la mitad, las aceras parecían inclinarse sobre sí mismas. Si Roma quisiera hacerlo, podría estirar los brazos desde la ventana de su cuarto en el cuarto piso y alcanzar fácilmente las cortinas de la ventana plegada hacia afuera de una habitación en el edificio contiguo. Si en lugar de ello se impulsaba con las piernas, podría dar un salto sin mucho esfuerzo y asustar al anciano que allí vivía.
Tampoco es que estuvieran cortos de espacio. Había abundancia de tierra fuera de la ciudad para la expansión: terrenos que no habían sido tocados por la influencia del Asentamiento Internacional ni de la Concesión Francesa. Pero los alojamientos de los Flores Blancas estaban ubicados justo al lado de la Concesión Francesa, y allí estaban decididos a quedarse. Los Montagov habían estado ubicados aquí desde que el abuelo de Roma había emigrado. Los extranjeros sólo habían reclamado las tierras cercanas en estos últimos años, a medida que se volvían más impetuosos con su poder legal. De cuando en cuando los Flores Blancas debían encarar graves problemas cada vez que los franceses intentaban controlar las actividades que en ese momento llevaba a cabo la Pandilla, pero los vientos siempre parecían soplar a favor de los rusos. Los franceses los necesitaban a ellos; ellos no necesitaban a los franceses. Los Flores Blancas dejaban que los extranjeros siguieran practicando sus leyes en un espacio que no parecía pertenecer ni a unos ni a otros, y los pomposos comerciantes con sus abrigos florales y sus zapatos lustrados se apartaban cuando los gánsteres cruzaban desbocados las calles.
Era un pacto, pero un pacto que se había estado tensando a medida que pasaba el tiempo. Lugares como éstos ya eran asfixiantes. No había diferencia si se añadía más peso a la almohada presionada contra sus rostros.
Roma acomodó la mochila de Benedikt más arriba del hombro. Benedikt no estaba muy contento de que Roma le estuviera quitando sus implementos de arte, pero luego Roma había pretendido devolverle la mochila, y su primo sólo había necesitado una mirada —a todos los insectos muertos que Lourens no quiso guardar y el zapato del muerto que Roma había metido allí—, antes de devolvérselo rápidamente, pidiéndole que se lo entregara después de haberle dado una buena lavada.
Roma retiró el seguro de la puerta principal y se deslizó dentro. Justo cuando avanzaba pausadamente hacia la sala de estar, una puerta se cerró de golpe a su derecha y Dimitri Voronin también hizo su entrada.
El día ya de por sí desagradable de Roma empeoró aún más.
—¡Roma! —Dimitri gritó—. ¿Dónde estuviste toda la mañana?
A pesar de ser sólo unos años mayor, Dimitri actuaba como si fueran incalculables los años que los separaban. Cuando Roma pasó a su lado, Dimitri sonrió y extendió la mano para despeinarle el cabello.
Roma se apartó bruscamente y entrecerró los ojos. Tenía diecinueve años, era el heredero de uno de los dos imperios clandestinos más poderosos de la ciudad, pero cada vez que Dimitri estaba en el mismo recinto que él, se vería reducido a ser nuevamente un niño.
—Fuera —respondió Roma vagamente. Si se le ocurría decir que esto estaba de alguna manera relacionado con negocios de los Flores Blancas, Dimitri empezaría a preguntar e indagar hasta estar igualmente al corriente. Si bien Dimitri no era lo suficientemente torpe como para insultar abiertamente a Roma, él podía escuchar esa insinuación en cada referencia a su juventud, en cada chasquido de lengua supuestamente cordial cada vez que hablaba. Era por culpa de Dimitri que a Roma no se le permitía ser blando. Era por culpa de Dimitri que Roma había perfeccionado un semblante frío y brutal que odiaba vislumbrar cada vez que se miraba en un espejo.
—¿Qué quieres? —le preguntó Roma, sirviéndose un vaso de agua.
—No te preocupes —Dimitri entró en la cocina detrás de él, agarrando un cuchillo de picar que estaba a la mano. Lo clavó sobre un trozo de carne cocida que estaba en un plato sobre la mesa, se llevó el cuchillo a la boca y masticó la carne alrededor de la gruesa hoja de acero sin importarle quién había dejado el plato allí o cuánto tiempo había estado la comida a la intemperie—. Yo también estaba de salida.
Roma frunció el ceño, pero Dimitri ya se estaba alejando, llevándose consigo el fuerte olor a almizcle y humo. Al quedarse solo, Roma exhaló un largo suspiro y dio la media vuelta para poner su vaso en el lavabo.
Sólo que al girar se dio cuenta de que estaba siendo observado por unos grandes ojos castaños en una cara pequeña, parecida a la de un duende.
Estuvo a punto de soltar un grito.
—Alisa —le dijo entre dientes a su hermana, abriendo las puertas del armario de la cocina. No podía entender cómo ella lo había estado observando desde allí sin que él se diera cuenta o cómo se las había arreglado para hacerse espacio entre las especias y el azúcar, pero a estas alturas había aprendido a no hacer preguntas.
—Con cuidado —se quejó la niña mientras Roma la sacaba del armario. Cuando la dejó en el suelo, ella señaló la manga que Roma había apretado—. Que esto es nuevo.
Distaba mucho de ser nuevo. De hecho, la blusa de lana que rodeaba sus pequeños hombros se parecía al tipo de ropa que usaba el campesinado antes de que terminaran las dinastías reales en China, y estaba rasgada de una manera que sólo podía ser causada por estar entrando y saliendo de los rincones más estrechos. En ocasiones Alisa decía cosas desatinadas con el único propósito de crear confusión, lo que llevaba a la gente a dudar si se trataba de inmadurez extrema o indicios de demencia.
—Silencio —le dijo Roma. Le alisó el cuello de la blusa y en seguida se quedó inmóvil, al palpar la cadena que Alisa llevaba puesta alrededor de la garganta. Era de su madre, una reliquia de familia traída de Moscú. La última vez que la había visto, estaba en su cadáver después de ella fuera asesinada por la Pandilla Escarlata, una resplandeciente cadena de plata que contrastaba con la sangre que manaba de su garganta degollada.
Lady Montagova había enfermado poco después del nacimiento de Alisa. Roma la veía una vez al mes, cuando Lord Montagov lo llevaba a un lugar secreto, una casa segura escondida en los rincones desconocidos de Shanghái. En sus recuerdos era una mujer gris y demacrada, pero siempre alerta, siempre dispuesta a sonreír cuando Roma se acercaba a su cama.
La razón de permanecer en una casa segura era que Lady Montagova no necesitara guardias. Se suponía que estaba a salvo. Pero hace cuatro años, la Pandilla Escarlata la encontró, le había cortado de un tajo la garganta en respuesta a un ataque a principios de esa semana y le había colocado una rosa roja marchita entre las manos. Cuando enterraron su cuerpo, en las palmas de las manos todavía estaban incrustadas las espinas.
Roma tendría que haber odiado a la Pandilla Escarlata mucho antes de que mataran a su madre, y tendría que haberlos odiado aún más —con una pasión ardiente— después del asesinato de Lady Montagova. Pero no ocurrió así. Después de todo, se trataba de la ley del talión: ojo por ojo, así era como funcionaba la guerra entre clanes. Si él no hubiera lanzado ese primer ataque, ellos no habrían tomado represalias contra su madre. No había forma de trasladar la culpa en un enfrentamiento de tal envergadura. Si había alguien a quien culpar, era a sí mismo. Si había alguien a quien odiar por la muerte de su madre, era a sí mismo.
Alisa agitó una mano frente al rostro de Roma.
—Veo unos ojos, pero no veo un cerebro —le dijo a su hermano.
Roma regresó al presente. Con suavidad puso un dedo debajo de la cadena, sacudiéndola.
—¿De dónde sacaste esto? —preguntó en voz baja.
—Estaba en el ático —respondió Alisa. Sus ojos se iluminaron—. Es bonita, ¿no te parece?
Alisa sólo tenía ocho años. Aún ignoraba lo del asesinato, en su momento sólo le dijeron que Lady Montagova finalmente había sucumbido a una enfermedad.
—Muy bonita —dijo Roma, con voz ronca. En ese momento sus ojos se movieron rápidamente hacia arriba al escuchar pasos en el segundo piso. Su padre estaba en la oficina—. Ahora vete. Te llamaré cuando sea la hora de cenar.
Haciendo un gesto burlón de despedida, Alisa salió apresuradamente de la cocina y subió las escaleras, con su delgado cabello rubio flotando tras de ella. Cuando escuchó que se cerraba la puerta de su dormitorio en el cuarto piso, Roma también comenzó a subir las escaleras y se dirigió a la oficina de su padre. Sacudió la cabeza con brusquedad, tratando de aclarar sus pensamientos y tocó la puerta.
—Adelante.
Roma llenó sus pulmones de aire. Abrió la puerta.
—¿Y bien? —Lord Montagov dijo en lugar de un saludo. No levantó la mirada. Su atención estaba fija en la carta que tenía en la mano, la cual revisó rápidamente antes de arrojarla al suelo y tomar la siguiente de una pila—. Espero que hayas encontrado algo.
Con cautela, Roma entró y dejó la mochila en el suelo. Metió la mano en ella, dudando un momento antes de sacar el zapato y dejarlo sobre el escritorio de su padre. Contuvo la respiración, entrelazando las manos detrás de la espalda.
Lord Montagov miró el zapato como si Roma le hubiera mostrado un perro rabioso. Era una expresión que con frecuencia dedicaba a Roma.
—¿Qué es esto?
—Lo encontré donde murieron los primeros siete hombres —explicó Roma esmeradamente— pero pertenece al que murió en el club Escarlata. Creo que estuvo presente en la escena del primer crimen y, de ser así, podría tratarse de un agente de contagio…
Lord Montagov golpeó el escritorio con las manos. Roma parpadeó intensamente, pero se obligó a no cerrar los ojos, se obligó a mirar hacia delante con decisión.
—¡Contagio! ¡Locura! ¡Monstruos! ¿Qué le pasa a esta ciudad? —preguntó Lord Montagov con un alarido—. ¿Te pido que encuentres respuestas y me traes esto?
—Encontré exactamente lo que pediste —respondió Roma, pero en voz baja, apenas audible. Durante los últimos cuatro años, había estado haciendo lo que se le pedía, ya fuera una tarea pequeña o un encargo terrible. Si no lo hacía, tendría que enfrentar las consecuencias, y aunque odiaba ser un miembro de los Flores Blancas, odiaba aún más la idea de no serlo. Su título le daba poder. El poder lo mantenía a salvo. Lo dotaba de autoridad, tenía a raya a quienes lo amenazaban y le permitía cuidar de Alisa, le permitía mantener a todos sus amigos dentro de su círculo de protección.
—Quita esto de mi vista —ordenó Lord Montagov, señalando el zapato.
Roma apretó los labios, pero retiró el zapato, que volvió a meter en la mochila.
—El punto sigue siendo el mismo, papá —sacudió la mochila, dejando que la tela se tragara el zapato—. Ocho hombres se enfrentan en los puertos de Shanghái, siete se desgarran su propia garganta y uno escapa. Si el que queda vivo también se desgarra la garganta al día siguiente, ¿no te parece que se trata de una enfermedad contagiosa?
Lord Montagov permaneció un buen rato sin responder. En lugar de ello, giró en su silla hasta que estuvo frente a la pequeña ventana que daba a un callejón muy transitado. Roma observó a su padre, observó cómo sus manos se aferraban a los brazos del gran sillón, observó la cabeza bien afeitada que exhibía un levísimo vestigio de sudor. La pila de cartas había sido abandonada momentáneamente. Los nombres que firmaban en chino en la base de muchas de ellas resultaban familiares: Chen Duxiu, Li Dazhao, Zhang Gutai. Comunistas.
Después de que la revolución bolchevique se propagara velozmente por Moscú, la marea de esa ola política había descendido aquí, a Shanghái. Las nuevas facciones formadas un par de años atrás habían estado tratando persistentemente de reclutar como aliados a los Flores Blancas, sin tener en cuenta el hecho de que lo último que querrían los Flores Blancas era la redistribución social. No después de que los Montagov se habían esforzado durante generaciones por escalar a la cima. No cuando la mayoría de los integrantes de menor jerarquía de la pandilla habían huido de los bolcheviques.
Incluso si los comunistas veían a los Flores Blancas como aliados potenciales, los Flores Blancas los veían a ellos como enemigos.
Lord Montagov finalmente emitió un ruido de disgusto, alejándose de la ventana.
—No deseo involucrarme en este asunto de la locura —decidió—. A partir de ahora ésa será tu encomienda. Averigua qué ocurre.
Roma asintió lentamente. Se preguntó si la rigidez en la voz de su padre era una señal de que él pensaba que este asunto de la locura no era algo digno de su atención, o si se debía a un temor de contagiarse de la locura él mismo. Roma no sentía temor. Sólo temía al poder de los demás. Los monstruos y las cosas que vagaban durante la noche eran fuertes, pero no eran poderosos. Había una diferencia.
—Averiguaré lo que pueda sobre este hombre —afirmó Roma, refiriéndose a la víctima más reciente, la del zapato perdido.
Lord Montagov hizo retroceder la silla unos centímetros y luego colocó los pies sobre el escritorio.
—No te apresures, Roma. Primero debes confirmar que este zapato realmente pertenecía al hombre que murió anoche.
Roma arrugó el ceño.
—La víctima más reciente está en una morgue de los Escarlatas. Me dispararían al verme.
—Encuentra una forma de entrar —se limitó a responder Lord Montagov—. Cuando te di la orden de obtener información de los Escarlata, pareciste tomar el camino de la prudencia.
Roma se puso rígido. Eso era injusto. La única razón por la que su padre lo había enviado a territorio Escarlata era porque una interacción entre un jefe y otro era vista como algo demasiado severo. Si Lord Cai y su padre se hubieran encontrado y su careo hubiera terminado pacíficamente, ambos habrían sufrido un desprestigio a los ojos de su gente. Por lo que concernía a Roma podía mostrar cierta deferencia ante la Pandilla Escarlata sin que aquello tuviera consecuencias para los Flores Blancas. Era simplemente el heredero, enviado a cumplir una importante misión.
—¿Qué dices? —preguntó Roma—. El hecho de que tuviera motivos para entrar en su club burlesque no significa que pueda pasearme a mi antojo por sus instalaciones, mucho menos en la morgue de un hospital.
—Encuentra a alguien que te ayude a entrar. He oído rumores de que la heredera Escarlata ha regresado.
Roma sintió que una soga se anudaba sobre su cuello. No se atrevió a reaccionar.
—Papá, no me hagas reír —dijo.
Lord Montagov se encogió de hombros, con indolencia, pero había algo en sus ojos que no le gustó a Roma.
—No es una idea tan absurda —dijo su padre—. Sin duda puedes pedirle un favor. Después de todo ella fue alguna vez tu chica.