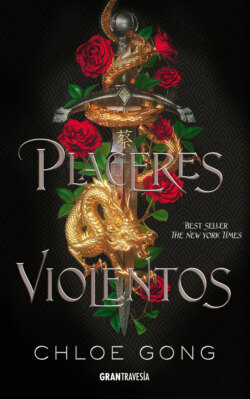Читать книгу Placeres violentos - Chloe Gong - Страница 7
Dos
ОглавлениеEl silencio se convirtió en gritos, los gritos se convirtieron en caos y Juliette se acomodó las brillantes mangas de la blusa, apretó los labios y frunció el ceño.
—Señor Montagov —dijo por encima del alboroto— debe irse ahora mismo.
Juliette avanzó y le indicó con señas a dos hombres Escarlata próximos a ella que se acercaran. Ellos obedecieron, pero no sin una expresión extraña, que Juliette estuvo a punto de considerar una ofensa, hasta que, un instante después, parpadeó y miró por encima del hombro y se encontró a Roma todavía en el mismo sitio, sin la menor intención de marcharse. En lugar de ello, pasó junto a Juliette, actuando como si fuera el dueño del lugar, luego se agachó cerca del moribundo, centrando la vista en, para gran sorpresa de ella, los zapatos del hombre.
—¡Por todos los…! —murmuró la joven en voz baja. Señaló a Roma y dijo a los dos hombres Escarlata—: Escóltenlo a la salida.
Era lo que ellos habían estado esperando. Inmediatamente uno de los Escarlatas empujó con brusquedad al heredero de los Flores Blancas, lo que obligó a Roma a ponerse en pie de un salto, mientras soltaba un bufido, evitando así caer al suelo ensangrentado.
—Dije que lo escoltaran —espetó Juliette a los Escarlatas—. Es el Festival del Medio Otoño. No se porten como unos brutos.
—Pero, señorita Cai…
—¿No se dan cuenta? — interrumpió Roma con frialdad, señalando con el índice al moribundo. Volteó hacia Juliette, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en ella: sólo en ella. Actuaba como si nadie más estuviera presente en su línea de visión excepto ella, como si dos hombres no lo estuvieran fulminando con la mirada, como si todo el club no estuviera sumido en una vorágine de gritos y caos, los asistentes corriendo en círculos alrededor del creciente charco de sangre—. Eso es exactamente lo que pasó anoche. No es un incidente aislado; es la locura…
Juliette suspiró, agitando su flácida muñeca. Los dos hombres Escarlata sujetaron los hombros de Roma con fuerza moderada, y éste se tragó sus palabras con un chasquido audible de mandíbula. No haría un escándalo en territorio Escarlata. Podía considerarse afortunado de salir de allí sin un agujero de bala en la espalda. Bien lo sabía. Ésa era la única razón por la que toleraba ser maltratado por hombres a los que bien podría haber dado muerte de haberlos encontrado en las calles.
—Gracias por ser tan comprensivo —dijo la joven con una sonrisa afectada.
Roma no dijo nada mientras era apartado de la vista de Juliette. Ella se quedó mirándolo, con los ojos entrecerrados, y sólo cuando estuvo segura de que lo habían obligado a salir por la puerta lateral del club burlesque se concentró en el desastre que tenía enfrente, dando un paso adelante con un suspiro y arrodillándose con cautela junto al hombre agonizante.
No había salvación posible con una herida como aquella. El tipo seguía chorreando sangre, formando charcos rojos sobre el suelo. La sangre ya empezaba a empapar la tela de su propio vestido, pero Juliette apenas lo notaba. El hombre intentaba decir algo. Ella no lograba entender qué era.
—Haría bien en ponerle fin al sufrimiento de este hombre.
Walter Dexter se las había arreglado para aproximarse a la escena de los hechos y miraba ahora por encima del hombro de Juliette con una expresión casi burlona. Permaneció inmóvil incluso cuando las meseras empezaron a hacer retroceder a la gente aglomerada y a acordonar el área, gritando a los espectadores que se dispersaran. Para irritación de Juliette, ninguno de los hombres Escarlata se molestó en alejar del sitio a Walter: tenía una mirada que daba la impresión de que era alguien que necesitaba estar allí. Juliette había conocido en Estados Unidos a muchos hombres como él: hombres que asumían que tenían derecho a ir adonde quisieran porque el mundo había sido construido para favorecer su etiqueta de civilizados. Ese tipo de autoconfianza no conocía límites.
—Silencio —espetó Juliette a Walter secamente, acercando la oreja al rostro del moribundo. Si tenía unas últimas palabras qué decir, merecía ser escuchado.
—He visto esto antes; es la locura de un adicto. Quizá sea metanfetamina o…
—¡Cállese!
Juliette se concentró hasta que logró escuchar los sonidos provenientes de la boca del agonizante, se concentró hasta que la histeria a su alrededor se convirtió para ella sólo en un ruido de fondo.
—Guài. Guài. Guài.
—¿Guài?
Con el estrés a tope, Juliette repasó todas las palabras que se parecían a lo que el hombre estaba profiriendo. La única que tenía sentido era…
—¿Monstruo? —le preguntó, agarrando su hombro—. ¿Es eso lo que quieres decir?
El hombre se quedó quieto. Su mirada se hizo sorprendentemente clara por un breve segundo. Luego, en un rápido balbuceo, exclamó:
—Huò bù dān xíng.
Después de esa frase de un solo golpe, una exhalación, una advertencia, sus ojos se pusieron vidriosos.
Juliette, aturdida, extendió la mano y le cerró los párpados. Antes de que pudiera procesar del todo las palabras del muerto, Kathleen ya se había acercado para cubrirlo con un mantel. Sobresalían sólo los pies del hombre, enfundados en esos zapatos viejos que Roma había estado mirando con tanta atención.
No son del mismo par, notó Juliette de repente. Un zapato era estilizado y se veía brillante, aún reluciente con la última lustrada; el otro era mucho más pequeño y de un color completamente diferente, el material unido por un delgado trozo de cuerda enrollado tres veces alrededor de los dedos de los pies.
Extraño.
—¿Qué pasó? ¿Qué dijo el hombre?
Walter seguía muy cerca de ella. No parecía entender que éste era el momento en que debía retirarse. No parecía importarle que Juliette estuviera mirando hacia delante en un estado de estupefacción, preguntándose cómo Roma había programado su visita para que coincidiera con esta muerte.
—Las desgracias nunca vienen solas —tradujo Juliette cuando su conciencia finalmente regresó al frenesí de la situación. Walter Dexter se quedó mirando en dirección a la joven, con una mirada vacía, tratando de entender por qué un moribundo diría algo tan intrincado. No entendía a los chinos y su amor por los proverbios. Su boca empezaba a abrirse, probablemente para ofrecer otra perorata sobre su extenso conocimiento acerca del mundo de las drogas, otra disertación sobre los peligros de comprar productos a aquellos que él consideraba poco confiables, pero Juliette levantó un dedo para detenerlo. Si de algo estaba segura, era que éstas no habían sido las últimas palabras de un hombre que se había excedido con las drogas. Ésta era la advertencia final de un hombre que había visto algo que no debería haber visto.
—Permítame corregirme —le dijo la joven al intruso—. Ustedes los británicos ya tienen una traducción adecuada: “Siempre llueve sobre mojado”.
Por encima de las tuberías con fugas y de la alfombra mohosa de la casa de los Flores Blancas, Alisa Montagova estaba encaramada sobre una viga de madera en el techo, con la barbilla presionada contra las rodillas, escuchando a escondidas la reunión que tenía lugar abajo.
Los Montagov no vivían en una residencia grande y ostentosa, como perfectamente se habrían podido permitir con sus montañas de dinero. Preferían quedarse en el corazón de todo, mezclándose diariamente con los indigentes de rostros mugrientos que recogían basura en las calles. Desde el exterior, sus alojamientos parecían idénticos a la fila de edificios de departamentos a lo largo de esta bulliciosa calle céntrica. En el interior, habían transformado lo que fuera un complejo de viviendas en un enorme rompecabezas de habitaciones, oficinas y escaleras, manteniendo en orden el lugar no con criados o recamareras, sino con jerarquías. No eran sólo los Montagov los que vivían aquí, sino cualquier miembro de los Flores Blancas que desempeñara algún papel notable en la pandilla, y entre la multiplicidad de personas que circulaban por esta casa, tanto los que habitaban en el interior como los que llegaban del exterior, existía un orden. Lord Montagov reinaba en la cima y Roma, al menos de forma nominal, ocupaba el segundo lugar, pero debajo de él las funciones cambiaban constantemente, determinadas más por el brío de ciertos integrantes que por el linaje. Mientras que la Pandilla Escarlata dependía de las relaciones —cuáles familias se remontaban más atrás en la historia antes de que en ese país se derrumbara el trono imperial— los Flores Blancas operaban en el caos, en constante movimiento. Pero el ascenso al poder era un asunto de elección propia, y aquellos que permanecían abajo en la escala de la pandilla lo hacían por propio deseo. El objetivo de convertirse en un miembro de los Flores Blancas no era obtener poder y riquezas. Era saber que podían marcharse en cualquier momento si no les gustaban las órdenes impartidas por los Montagov. Era una palmada en el pecho, un cruce de miradas, un asentimiento de cabeza en señal de entendimiento: por consiguiente, los refugiados rusos que llegaban a Shanghái harían cualquier cosa para unirse a las filas de los Flores Blancas, cualquier cosa para reconciliarse con el sentimiento de pertenencia que habían tenido que dejar atrás cuando los bolcheviques llegaron a arrasar con todo.
Al menos para los hombres.
Las mujeres rusas que no habían tenido la fortuna de nacer dentro del clan de los Flores Blancas tomaban ocupaciones de bailarinas y concubinas. La semana anterior, sin ir más lejos, Alisa había escuchado a una mujer británica lamentarse por el estado de emergencia en el interior del Asentamiento Internacional de Shanghái: de familias que estaban siendo divididas por culpa de las mujeres de hermosos rostros provenientes de Siberia que no contaban con fortuna alguna, sólo una cara bonita, buena figura y la voluntad de vivir. Los refugiados tenían que hacer lo que fuera necesario. Los referentes morales carecían de sentido ante la posibilidad de morir de hambre.
Alisa se sobresaltó. El hombre al que había estado escuchando a escondidas de repente había comenzado a hablar en susurros. El abrupto cambio de volumen la obligó a prestar nuevamente atención a la reunión que se desarrollaba abajo.
—Las facciones políticas han hecho demasiados comentarios sarcásticos —murmuró una voz ronca—. Es casi seguro que los políticos están manipulando la locura, pero es difícil decir en este momento si los del Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, o los comunistas son los responsables. Sin embargo, muchas fuentes dicen que es Zhang Gutai… bueno, tengo mis dudas sobre esta teoría.
Otra voz agregó con ironía:
—Por favor, Zhang Gutai es tan mal secretario general del Partido Comunista que imprimió la fecha incorrecta en uno de los carteles de sus reuniones.
Alisa podía ver a tres hombres sentados frente a su padre a través de la rejilla delgada que revestía el espacio del techo. No podía distinguir sus rasgos sin arriesgarse a caer de las vigas, pero el ruso con marcado acento los delataba abiertamente. Eran espías chinos.
—¿Qué sabemos de sus métodos? ¿Cómo se propaga esta locura?
El que ahora hablaba era su padre, su pausada voz tan distintiva como uñas que arañaran una pizarra. Lord Montagov hablaba de una manera tan imperativa que sería un pecado no prestarle total atención.
Uno de los chinos se aclaró la garganta. Se retorcía las manos en la camisa de manera tan agresiva que Alisa se inclinó hacia las vigas, aguzando la vista para mirar a través de la rejilla y constatar si estaba malinterpretando el movimiento del hombre.
—Un monstruo.
Alisa estuvo a punto de caer. Sus manos se aferraron a la viga justo a tiempo para enderezarse, dejando escapar una pequeña exhalación de alivio.
—¿Disculpe?
—No podemos confirmar nada con respecto al origen de la locura, excepto por una cosa —dijo el tercer y último hombre—. Está relacionada con avistamientos de un monstruo. Yo mismo lo vi. Vi unos ojos plateados en el río Huangpu, parpadeando de una manera que ningún hombre podría…
—Suficiente, suficiente —interrumpió Lord Montagov. Su tono era áspero, impaciente por el giro que había tomado esta sesión informativa—. No tengo interés en escuchar tonterías sobre un monstruo. Si esto es todo, será un gusto convocarlos de nuevo cuando llegue el momento de nuestra próxima reunión.
Frunciendo el ceño, Alisa se escabulló a lo largo de las vigas, siguiendo a los hombres mientras salían. Ya tenía doce años, pero era pequeña y delgada, saltando siempre de sombra en sombra a la manera de un roedor salvaje. Cuando se cerró la puerta abajo, saltó desde una viga del techo a otra hasta que se extendió sobre la superficie directamente encima de los hombres.
—Él parecía asustado —comentó uno de ellos en voz baja.
El hombre de en medio lo hizo callar, aunque las palabras ya habían sido dichas y habían nacido al mundo, convirtiéndose en flechas afiladas que atravesaron la habitación sin un blanco preciso en mente, sólo la destrucción. Los hombres se ajustaron los abrigos y dejaron atrás el caótico y ardiente desorden de la casa de los Montagov. Alisa, sin embargo, permaneció en su pequeño recoveco en el techo.
Miedo. Esto era algo que según creía ella, su padre ya era incapaz de sentir. El miedo era un concepto para los hombres sin armas. El miedo estaba reservado para personas como Alisa, personas pequeñas y livianas, siempre mirando sobre sus hombros.
Si Lord Montagov estaba asustado, las reglas estaban cambiando.
Alisa se bajó del techo de un salto y salió corriendo.