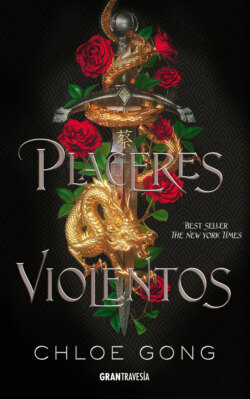Читать книгу Placeres violentos - Chloe Gong - Страница 12
Siete
ОглавлениеEn el lapso de unos pocos días, las habladurías se habían extendido por toda la ciudad. Al principio, eran poco más que rumores: la sospecha de que no era un enemigo ni una fuerza natural la que provocaba esta locura, sino que era el mismísimo diablo quien llamaba a las puertas en medio de la noche y provocaba la demencia inexorable de la víctima con una sola mirada.
Luego comenzaron los avistamientos.
Las amas de casa que colgaban a secar la ropa cerca de los puertos afirmaban haber visto tentáculos deslizándose cuando al anochecer se aventuraban afuera para recoger sus pertenencias. Un par de trabajadores de la Pandilla Escarlata que llegaban tarde a sus turnos fueron atemorizados con gruñidos y luego con destellos de ojos plateados que los observaban desde el otro extremo del callejón. El relato más espeluznante era el que contaba el dueño de un burdel junto al río, quién hablaba de una criatura acurrucada en medio de las bolsas de basura afuera de su establecimiento cuando estaba cerrando. La había descrito como una criatura jadeante, como si sufriera dolores, como si luchara consigo misma, apenas visible entre las sombras, pero sin duda una cosa extraña y antinatural.
—Tiene una espina dorsal cubierta de cuchillas —escuchaba susurrar Juliette frente a ella en ese momento, la historia contada de hijo a madre mientras ambos esperaban que les entregaran la comida en la ventana de un restaurante de servicio rápido. El niño se balanceaba de un lado a otro en medio de su furor, haciendo eco de las palabras escuchadas a un compañero de escuela o a un amigo del vecindario. Cuantas más muertes ocurrían —y habían sido numerosas desde aquel hombre del club burlesque— más especulaba la gente, como si con el mero hecho de hablar de las posibilidades pudieran encontrarse de pronto con la verdad. Pero mientras más hablaba la gente, más se nublaba la verdad.
Juliette habría descartado de tajo las historias como simples rumores, pero el miedo que se filtraba en las calles era real, y dudaba que una reacción semejante llegara tan lejos sin un respaldo sustancial a semejantes afirmaciones. Entonces, ¿qué podía ser? Los monstruos no eran reales, no importaba que en el pasado las fábulas chinas hubieran sido tomadas como reales. Ésta era una nueva era de ciencia, de evolución. El supuesto monstruo tenía que ser una criatura creada por alguien, pero ¿por quién?
—Cállate —decía la madre al chico, con los dedos de la mano izquierda entrelazando nerviosamente las cuentas en la muñeca derecha. Eran cuentas de oración budistas, utilizadas para guiar los mantras, pero cualquiera que fuera el mantra que la mujer recitara ahora no podría competir con el desaforado entusiasmo de su hijo.
—¡Dicen que tiene garras del tamaño de los antebrazos de un hombre! —prosiguió el chico—. Merodea por la noche en busca de gánsteres, y cuando percibe el aroma de su sangre, se arroja sobre ellos.
—Los gánsteres no son los únicos que están muriendo, qīn’ài de —dijo su madre en voz baja. Su mano se apoyó con fuerza en la nuca del chico, asegurándose de que su hijo no se apartara de aquella fila que avanzaba lentamente.
El niño se detuvo. Un temblor se filtró en su dulce voz. —Māma, ¿yo voy a morir?
—¿Qué dices? —exclamó su madre—. Por supuesto que no. No seas ridículo —alzó la mirada, habiendo alcanzado el inicio de la fila—. Dos.
El tendero le extendió una bolsa de papel a través de la ventana y la pareja de madre e hijo se apresuraron a partir. Juliette los miró fijamente y pensó en el temor repentino en la voz del chico. En ese breve instante, el niño, no mayor de cinco años, había comprendido que él también podía morir al igual que los cadáveres encontrados en Shanghái, porque ¿quién podría estar a salvo de la locura?
—La casa invita, señorita.
Juliette levantó la vista y encontró una bolsa de papel enfrente de su rostro.
—Sólo lo mejor para la princesa de Shanghái —dijo el viejo tendero, con los codos apoyados en el alféizar de la ventana de servicio.
Juliette desplegó su sonrisa más deslumbrante.
—Gracias —dijo, tomando la bolsa. Esa simple palabra proporcionaría al tendero mucho tema para presumir al día siguiente cuando se reuniera con sus amigos para jugar mahjong…
Juliette se dio la vuelta y dejó la fila, introdujo la mano en la bolsa, sacó un trozo del bollo y empezó a masticar. Su sonrisa desapareció tan pronto como se perdió de vista. Estaba haciéndose tarde y la esperaban pronto en casa, pero de todos modos se entretuvo con las tiendas y el bullicio de Chenghuangmiao, avanzando lentamente entre una multitud caótica. No tenía muchas oportunidades de deambular en lugares como éstos, pero hoy podía hacerlo. Lord Cai la había enviado para que inspeccionara un centro de distribución de opio, que desafortunadamente no había sido un sitio tan emocionante como ella había pensado. Simplemente apestaba, y cuando por fin localizó al dueño para pedirle los papeles que su padre quería, el hombre se los había entregado medio adormilado. Ni siquiera la había saludado cuando llegó ni había verificado el derecho de Juliette a pedir ese tipo de información sobre suministros de carácter tan confidencial. Juliette no entendía cómo a alguien así se le podía confiar la administración de un establecimiento con más de cincuenta trabajadores.
—Disculpen —murmuró, abriéndose paso entre un grupo particularmente apretado reunido frente a una tienda de dibujos trazados a lápiz. A pesar de que la oscuridad que ya se filtraba por los cielos rosados, Chenghuangmiao todavía estaba repleto de visitantes: enamorados que se paseaban lentamente en medio del caótico ajetreo, abuelos que compraban paletas heladas para que los niños se deleitaran con ellas, extranjeros que simplemente disfrutaban de la escena. El nombre Chenghuangmiao se refería al templo, pero para los habitantes de Shanghái había pasado a abarcar todos los concurridos mercados circundantes y los otros claustros activos en el área. El ejército británico había establecido su oficina central aquí hacía casi un siglo, en los Jardines Yuyuan, por donde ahora pasaba Juliette. Desde entonces, incluso después de que los británicos se marcharan, los extranjeros gustaban mucho de visitar el lugar. Por todos los rincones se veían sus rostros, con sus gestos de asombro y diversión.
—¡El fin ha llegado! ¡Obtenga la cura ahora! ¡Sólo existe una cura!
Y algunas veces también estaba repleto de excéntricos nativos.
Juliette hizo una mueca de desagrado, inclinando la barbilla para no hacer contacto visual con el vociferante anciano en el puente Jiuqu. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por pasar desapercibida, el hombre se enderezó al verla y corrió a lo largo del puente en zigzag: los golpes sordos de sus pasos producían sonidos que resultaban muy preocupantes de escuchar en una estructura tan antigua. El anciano se deslizó hasta detenerse frente a ella antes de que la joven pudiera poner suficiente distancia entre los dos.
—¡La salvación! —gritó. Sus arrugas se profundizaron hasta que sus ojos fueron completamente engullidos por la flácida piel. Apenas podía erguir la espalda más arriba de su perpetua joroba, no obstante podía moverse tan velozmente como un roedor corriendo en busca de comida—. Debe difundir el mensaje de salvación. ¡El lā-gespu nos lo dará!
Juliette parpadeó rápidamente y arqueó las cejas. Sabía que no debía prestar atención a hombres que sermonean en plena calle, pero había algo en aquel viejo que hacía que se le erizaran los diminutos vellos de su cuello. A pesar de su acento rural, ella había entendido casi todo el áspero shanghainés del hombre: todo excepto aquel pequeño enigma hacia el final.
¿Lā-gespu? ¿Era el sonido de la “s” simplemente un ceceo particular de su generación?
—¿Lā gē bō? —Juliette trató de adivinar la forma correcta—. ¿Un sapo nos dará la salvación?
El viejo pareció profundamente ofendido. Sacudió la cabeza de lado a lado, agitando sus finos cabellos blancos y liberando la delgada trenza que usaba. Era una de esas pocas personas que aún vestían como si el país no hubiera dejado atrás la era imperial.
—Cuando era joven mi madre me contó un sabio proverbio —continuó diciendo Juliette, ahora divirtiéndose—. Lā gē bō xiāng qiē tī u ny.
El anciano se limitó a mirarla fijamente. ¿Acaso no entendía su shanghainés? Cuando vivió en el extranjero, Juliette constantemente temía que estuviera perdiendo su acento, temía olvidar cómo pronunciar esos tonos persistentemente planos que no se encuentran en ningún otro dialecto en todo el país.
—¿Le parece malo el chiste? —le preguntó al hombre. Haciendo uso del dialecto más común, repitió, esta vez con más vacilación—. ¿Lài háma xiăng chī tiān é ròu? ¿Sí? Merezco al menos una pequeña sonrisa. ¿No le parece?
El anciano dio un fuerte pisotón en el suelo, temblando en su esfuerzo para que lo tomaran en serio. Quizá Juliette había elegido el proverbio equivocado para bromear. El sapo feo quiere un bocado de carne de cisne. Quizás el anciano no se había criado con los cuentos infantiles el príncipe rana y su feo hermanastro el sapo. Tal vez no le gustó que su broma implicara que su lā-gespu salvador —lo que sea que eso significara— fuera el equivalente de una criatura proverbialmente intrigante y fea que codiciaba a una cisne, la amada de su hermano, el príncipe rana.
—El lā-gespu es un hombre —espetó el hombre directamente a la cara de Juliette, su voz en un agudo siseo—. Un hombre de gran poder. Me dio una cura. ¡Una inyección! Yo tendría que haber muerto cuando mi vecino se derrumbó sobre mí, desgarrándose la garganta con sus propias manos. ¡Ay! ¡Tanta sangre! ¡Sangre en mis ojos y sangre corriendo por mi pecho! Pero no morí. Me salvé. El lā-gespu me salvó.
Juliette dio un largo paso atrás, un paso que debería haber dado cinco minutos atrás, antes de que comenzara esta conversación.
—Eh, esto fue divertido —dijo—, pero en verdad debo irme.
Antes de que el anciano pudiera tratar de sujetarla, ella lo esquivó y se apresuró a marcharse del sitio.
—¡Salvación! —le gritó mientras ella se alejaba—. ¡Sólo el lā-gespu puede traer la salvación ahora!
Juliette dio un giro brusco y se perdió de vista por completo. Ahora que estaba en un área menos concurrida, dejó escapar un largo suspiro y se tomó un buen tiempo serpenteando entre las tiendas, dando vistazos por encima del hombro para asegurarse de que no la seguían. Una vez que estuvo segura de que no había nadie tras de sus pasos, suspiró con tristeza por dejar atrás Chenghuangmiao y salió del conjunto de tiendas estrechamente congregadas, volviendo a las calles de la ciudad para comenzar a dirigirse a casa. Podría haber llamado un rickshaw o convocado a cualquiera de los Escarlatas que merodeaban fuera de estos cabarets, y pedirles que le consiguieran un auto. Cualquier otra chica de su edad lo habría hecho, especialmente con un collar tan brillante como el que llevaba alrededor del cuello, sobre todo si sus pasos reverberaban con un eco que se extendía más allá de dos calles. El secuestro era un negocio lucrativo. La trata de personas prosperaba con las cifras más altas de todos los tiempos y la economía se respaldaba en la delincuencia.
Pero Juliette siguió caminando. Dejó atrás hombres en grupos grandes y hombres que se sentaban en cuclillas frente a burdeles, lanzando miradas lascivas como si ése fuera su segundo trabajo. Dejó atrás a gánsteres manipulando cuchillos afuera de los casinos que los habían contratado para ofrecer protección, así como a comerciantes sospechosos que limpiaban sus armas y masticaban mondadientes. Juliette no menguó el paso. El cielo exhibía un tono más rojo y sus ojos se veían más brillantes. Dondequiera que fuese, sin importar qué tanto se adentraba en los puntos más oscuros y recónditos de la ciudad, siempre y cuando permaneciera dentro de su territorio, ella era la reina suprema.
Hizo una pausa, estirando su tobillo para aliviar la estrechez de su zapato. En ese momento, cinco gánsteres Escarlata que se encontraban a la puerta de un restaurante cercano también se paralizaron, aguardando a ser llamados. Esos hombres eran asesinos y extorsionistas y unos temibles instrumentos de violencia, pero según los rumores, Juliette Cai era la chica que había asesinado a su amante estadounidense estrangulándolo con un collar de perlas. Juliette Cai era la heredera que, en su segundo día de regreso en Shanghái, se había involucrado en una pelea entre cuatro Flores Blancas y dos Escarlatas y había dado muerte a los cuatro adversarios con apenas tres balas.
Sólo uno de esos rumores era cierto.
Juliette sonrió y agitó una mano para saludar a los hombres Escarlata. En respuesta, uno le devolvió el saludo y los otros cuatro se rieron entre sí nerviosamente. Temían la ira de Lord Cai si algo le pasaba a ella, pero temían más la ira de la propia joven de atreverse a poner a prueba la veracidad de tales rumores.
Era su reputación lo que la mantenía a salvo. Sin ella, Juliette no era nada.
De tal manera que cuando entró en un callejón y fue detenida por la presión repentina de lo que parecía ser un arma colocada en la parte baja de la espalda, supo que no era un Escarlata quien se había atrevido a detenerla.
Juliette se quedó congelada. En una fracción de segundo repasó todas las posibilidades: un comerciante ofendido que deseaba una compensación, un extranjero codicioso que deseaba una recompensa por liberarla, un adicto callejero confuso que no la había reconocido por las cuentas brillantes de su vestido extranjero…
Luego, una voz familiar dijo, para su sorpresa, en inglés:
—No grites para pedir ayuda. Sigue avanzando, acata mis instrucciones y no dispararé.
El hielo en sus venas se derritió en un instante y en su lugar rugió una furia ardiente. ¿Había esperado a que ella entrara en un área aislada, hasta que no hubiera alguien cerca para ayudar, pensando que ella tendría demasiado miedo para reaccionar? ¿Había pensado que realmente este plan funcionaría?
—En serio que ya no me conoces —dijo Juliette en voz baja. O tal vez Roma Montagov pensó que la conocía demasiado bien. Tal vez se consideraba un experto en lo que se refería a ella y había ignorado los rumores que Juliette difundía sobre sí misma, que de ninguna manera se había convertido en la asesina que pretendía ser.
La primera vez que ella había dado muerte a una persona tenía catorce años.
En ese entonces conocía a Roma desde hacía sólo un mes, pero se había jurado que no seguiría la guerra entre clanes, que estaría por encima de ello. Hasta una noche que de camino a un restaurante con su familia su auto había sido emboscado por los Flores Blancas. Su madre le había gritado que se quedara abajo, que se escondiera detrás del auto con Tyler, que usara las armas que habían puesto en sus manos para emplear sólo si era absolutamente necesario. El enfrentamiento casi había terminado. Los Escarlatas habían abatido a casi todos los Flores Blancas. Entonces el último Flor Blanca que quedaba se lanzó en dirección a Juliette y de Tyler. Había una furia desesperada ardiendo en sus ojos, y en ese momento, aunque no había duda de que se trataba de un momento de absoluta necesidad, Juliette se había quedado inmóvil. Fue Tyler quien disparó. Su bala se había incrustado en el estómago del Flor Blanca y el hombre había caído, y Juliette, horrorizada, había mirado hacia un costado, donde sus padres observaban lo que sucedía.
No era alivio lo que vio en su mirada. Era confusión. Confusión sobre el por qué Juliette se había quedado congelada. Confusión sobre por qué Tyler sí había sido capaz de hacerlo. Así que Juliette había levantado su arma y también había disparado, poniendo fin al asunto.
Juliette Cai le temía más a la desaprobación que a las manchas turbias en su alma. Ese asesinato era uno de los pocos secretos que le había ocultado a Roma. Ahora sabía que debería habérselo dicho, aunque sólo fuera para demostrar que era tan malvada como Shanghái siempre había dicho que era.
—Camina —exigió Roma.
Juliette permaneció quieta. Tal como ella se había propuesto, él interpretó erróneamente su inacción como miedo, pues dudó y muy levemente, sólo un poco, aflojó la presión de su arma.
Ella se dio la media vuelta rápidamente. Antes de que Roma pudiera siquiera parpadear, la mano derecha de Juliette descendió con fuerza sobre la muñeca derecha del joven, torciendo la mano que empuñaba el arma hacia afuera hasta que sus dedos se doblaron de manera antinatural. Golpeó el arma con la mano izquierda. El arma cayó al suelo. Su mandíbula se contrajo a modo de preparación para el impacto, Juliette giró su pie detrás del de Roma y jaló de él contra sus tobillos, hasta que logró hacerlo caer hacia atrás, mientras ella seguía el movimiento, con una mano apresando el cuello de su oponente y la otra en el bolsillo de su vestido para extraer una navaja de hoja muy delgada.
—De acuerdo —jadeó Juliette, respirando con dificultad. Lo tenía inmovilizado, la espalda sobre el suelo, las rodillas de ella a sendos lados de la cadera de él y la navaja presionada contra su garganta—. Intentemos esto de nuevo, ahora como gente civilizada.
Sentía los latidos de Roma bajo las yemas de sus dedos, su garganta esforzándose por alejarse del filo. Los ojos del joven estaban dilatados mientras miraba fijamente a Juliette, ajustándose a las sombras que arrojaba la puesta de sol mientras el callejón se fundía en un violeta oscuro. Estaban lo suficientemente cerca como para compartir respiraciones cortas y rápidas a pesar de los mejores esfuerzos de ambos por parecer serenos ante el esfuerzo de la lucha.
—¿Civilizada? —Roma repitió. Su voz sonó áspera—. Me estás amenazando con una navaja.
—Tú me estabas apuntando con una pistola.
—Estoy en tu territorio, no tenía opción.
Juliette frunció el ceño, luego presionó levemente con la navaja hasta que una gota de sangre apareció en su punta.
—Está bien, para, para —Roma hizo una mueca—. Ya entendí.
Un pequeño desliz de la mano de ella en ese momento y le abriría en dos el cuello a Roma. Estuvo casi tentada a hacerlo. Todo entre ellos dos se sentía demasiado familiar, demasiado íntimo. La joven ansiaba deshacerse de ese sentimiento, extirparlo como si fuera un tumor maligno.
El aroma de Roma seguía siendo el mismo: a bronce y menta y la suavidad de una brisa. A tan corta distancia, ella podía constatar que nada y, sin embargo todo, había cambiado.
—Continúa —apuntó Juliette, arrugando la nariz—. Explícate.
Los ojos de Roma parpadearon con irritación. Trataba de actuar con insolencia, pero Juliette estaba rastreando su pulso errático mientras se agolpaba bajo los dedos de ella. Podía sentir cada salto y cada asomo de temor en él mientras apoyaba levemente la navaja.
—Necesito información —dijo Roma.
—Impresionante.
El joven alzó las cejas.
—Si me sueltas, te lo puedo explicar.
—Preferiría que lo explicaras así.
—Ay, Juliette.
Click.
El eco del seguro de una pistola al ser retirado resonó por todo el callejón. Sorprendida, Juliette miró a su izquierda, donde seguía tendida en el suelo el arma de la cual había despojado a Roma. Llevó la mirada hacia el joven y lo encontró sonriendo, sus hermosos y perversos labios curvados en un gesto de burla.
—¿Qué? —preguntó Roma. Casi parecía que estuviera bromeando—. ¿Pensaste que solamente traía un arma?
La presión del metal tocó la cintura de Juliette. Su frialdad se filtró a través de la tela de su vestido, imprimió su forma en la piel. A regañadientes, lentamente, Juliette retiró su navaja de la garganta de Roma y levantó las manos. Lo liberó de la presión mortífera que ejercía hasta ese instante y empezó a retroceder, cada zancada lo más prolongada posible hasta que se encontró a un par de pasos de la pistola.
Al mismo tiempo, sin otra manera de disuadir el uno al otro, guardaron sus armas.
—El hombre que murió en tu club anoche —comenzó a decir Roma—. ¿Recuerdas que sus zapatos no combinaban?
Juliette se mordió el interior de las mejillas y luego asintió.
—Encontré el par de uno de esos zapatos en el río Huangpu, justo donde el resto de los hombres murieron la noche del Festival del Medio Otoño —continuó Roma—. Creo que escapó de esa primera masacre. Pero la locura fue con él, se la llevó a tu club y un día después sucumbió a ella.
—Imposible —Juliette respondió irritada—. ¿Qué tipo de ciencia…?
—No estamos hablando de ciencia, Juliette.
Con una indignación que le abrasaba la garganta, Juliette alzó los hombros hasta la altura de las orejas y apretó los puños. Consideró la idea de acusar a Roma de paranoico, de irracional, pero desafortunadamente sabía lo diligente que era cuando encontraba algo en lo cual concentrarse. Si él pensaba que aquello era una posibilidad, ella la aceptaría como tal.
—¿Qué dices?
Roma se cruzó de brazos.
—Digo que necesito tener certeza de si se trata del mismo hombre. Necesito ver el otro zapato en su cadáver. Y si el calzado coincide, entonces esta locura… podría ser contagiosa.
Juliette sintió cómo el deseo de rechazar por completo lo que estaba escuchando parecía extenderse a lo largo de sus huesos. La víctima había muerto en su club, esparciendo sangre en un salón lleno de sus Escarlatas, tosiendo saliva en un espacio en que se reunía su gente en grandes números. Si esto era realmente una enfermedad de la mente —una enfermedad contagiosa de la mente—, la Pandilla Escarlata estaba metida en un lío enorme.
—Podría haber sido un pacto suicida —sugirió sin mucha convicción—. Quizás el hombre se arrepintió en un primer momento, y decidió hacerlo más tarde.
Pero Juliette había mirado a los ojos del moribundo. En ellos, el terror había sido la única emoción que podía detectarse.
Dios. Ella había mirado a los ojos del moribundo. Si esto era contagioso, ¿cuál era su riesgo de contagiarse?
—Estás percibiendo lo mismo que yo —dijo Roma—. Hay algo aquí tremendamente preocupante. Para cuando esto pase por los canales oficiales para ser investigado, más personas inocentes habrán muerto a causa de esta peculiar locura. Necesito saber si se está extendiendo.
Roma estaba mirando directamente a los ojos de Juliette cuando guardó silencio. Ella también lo miró con fijeza, mientras una profunda frialdad se desplegaba por su estómago.
—Como si te importara… —dijo ella en voz baja, negándose a parpadear en caso de que sus ojos comenzaran a humedecerse— la muerte de personas inocentes.
Cada uno de los músculos de la mandíbula de Roma se tensó.
—De acuerdo —dijo él hoscamente—. Mi gente.
Juliette apartó la mirada. Transcurrieron dos largos segundos. Luego giró sobre sus talones y comenzó a caminar.
—Apresúrate —dijo, volteándose para verlo. Sólo por esta vez lo ayudaría, y nunca más. Únicamente porque ella también necesitaba conocer las respuestas que él buscaba—. La morgue cerrará pronto.