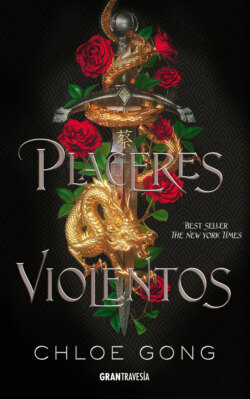Читать книгу Placeres violentos - Chloe Gong - Страница 6
Uno
ОглавлениеSEPTIEMBRE DE 1926
En el corazón del territorio de la Pandilla Escarlata, un club burlesque era sin duda el mejor sitio para estar.
El calendario se aproximaba cada vez más al final de la estación, las páginas de cada fecha desprendiéndose y volando por el aire más rápido que las hojas secas de un árbol. El tiempo transcurría a la vez de prisa y de forma pausada, los días se volvían más cortos y sin embargo se prolongaban demasiado. Los trabajadores se apresuraban siempre hacia algún lado, sin importar si realmente tenían un destino al cual llegar. El sonido de un silbato se escuchaba de fondo; siempre estaba el ruido constante de los tranvías arrastrándose por las desgastadas vías talladas en las calles; el permanente hedor de resentimiento apestando en los barrios e introduciéndose profundamente en la ropa colgada de los alambres y agitándose con el viento, como anuncios de tiendas tras las ventanas de los estrechos departamentos.
Hoy era una excepción.
El reloj había tomado una pausa en el Festival del Medio Otoño: el veintidós del mes, según los métodos occidentales de registrar las fechas. En otras épocas se acostumbraba encender farolas y susurrar historias trágicas, para rendir culto a lo que los ancestros veneraban con la luz de luna en las palmas ahuecadas de las manos. Ahora era una nueva época: una que se consideraba superior a la de los ancestros. Independientemente del territorio en el que se encontraran, desde el amanecer, los habitantes de Shanghái habían estado trajinando inmersos en el espíritu de las celebraciones modernas, y en este momento, con las campanas marcando las nueve de la mañana, las festividades apenas comenzaban.
Juliette Cai inspeccionaba el club, sus ojos atentos al primer indicio de problemas. El lugar estaba tenuemente iluminado y a pesar de la abundancia de candelabros centelleantes que colgaban del techo, la atmósfera era oscura, turbia y húmeda. También había un olor extraño y húmedo que flotaba en oleadas bajo la nariz de Juliette, pero las exiguas renovaciones no parecían afectar en absoluto el ánimo de los presentes, sentados en varias mesas redondas repartidas por todo el club. Con una actividad constante acaparando la atención de los asistentes, difícilmente iban a notar una pequeña gotera en alguna esquina. Se veían parejas que susurraban mientras en sus mesas se barajaban las cartas del tarot, hombres que saludaban con vigorosos apretones de manos, mujeres que inclinaban la cabeza y soltaban resuellos y grititos en reacción a la historia que en aquel momento se contara bajo la parpadeante luz de gas.
—¡Qué aspecto más lamentable tienes!
Juliette no volteó de inmediato para identificar la voz. No tenía que hacerlo. Para empezar, había muy pocas personas que se aproximaran a ella hablando inglés, no importa que fuera un inglés con los tonos aplanados de la lengua materna china y el acento influido por una educación francesa.
—En efecto. Siempre tengo algo que lamentar —sólo en ese momento Juliette giró la cabeza, con los labios levemente fruncidos y los ojos entrecerrados, y se dirigió a su prima—. ¿No se supone que deberías ser la próxima en el escenario?
Rosalind Lang se encogió de hombros y se cruzó de brazos, los brazaletes de jade en sus delgadas muñecas oscuras tintineando rítmicamente.
—No pueden empezar el espectáculo sin mí —se burló Rosalind—. Así que no me preocupa.
Juliette examinó de nuevo al público, esta vez buscando a alguien en particular. Descubrió a Kathleen, la hermana gemela de Rosalind, cerca de una mesa al fondo del club. Su otra prima estaba balanceando pacientemente una bandeja llena de platos, mirando con fijeza a un comerciante británico que intentaba ordenar una bebida valiéndose de exageradas gesticulaciones. Rosalind tenía un contrato para bailar aquí; Kathleen aparecía en el sitio para servir mesas cuando estaba aburrida y aceptaba un salario insignificante sólo por pasar un rato divertido.
Soltando un suspiro, Juliette sacó un encendedor para mantener las manos ocupadas, liberando la llama y luego apagándola al ritmo de la música que flotaba por el sitio. Agitó el pequeño rectángulo plateado bajo la nariz de su prima.
—¿Quieres?
A manera de respuesta Rosalind sacó un cigarrillo escondido entre los pliegues de su ropa.
—Tú ni siquiera fumas —dijo mientras Juliette dirigía el encendedor hacia abajo—. ¿Por qué cargas esa cosa?
Con expresión seria, Juliette respondió.
—Ya me conoces. Siempre de aquí para allá. Viviendo la vida. Provocando incendios.
Rosalind inhaló su primera bocanada de humo y puso los ojos en blanco.
—Por supuesto.
Un misterio más interesante habría sido descubrir dónde guardaba Juliette el encendedor. La mayoría de las chicas del club burlesque —tanto bailarinas como clientas— estaban vestidas como Rosalind: con el elegante qipao que se extendía por Shanghái como un reguero de pólvora. Con una escandalosa abertura lateral que dejaba al descubierto desde el tobillo hasta el muslo y un cuello alto con el cual se sostenía fijo, el diseño era una mezcla de extravagancia occidental y raíces orientales, y en una ciudad de mundos divididos, las mujeres se convertían en metáforas ambulantes. Pero Juliette… Juliette se había transformado por completo, las pequeñas cuentas de su vestido corto a la usanza de las chicas flapper estadounidenses agitándose con cada movimiento. Sobresalía en este lugar, de eso no había ninguna duda. Era una estrella ardiente y fulgurante, una insignia simbólica de la vitalidad de la Pandilla Escarlata.
Juliette y Rosalind guardaron silencio y dirigieron de nuevo su atención hacia el escenario, donde una mujer canturreaba una tonada en un idioma con el que ninguna de ellas estaba familiarizada. La voz de la cantante era encantadora, su vestido brillaba contrastando con su piel oscura, pero éste no era el tipo de espectáculo por el que era reconocido esta clase de cabaret, de modo que aparte de las dos chicas en el fondo, nadie más la estaba escuchando.
—No me dijiste que vendrías esta noche —dijo Rosalind después de un momento, con el humo escapando de la boca en veloces bocanadas. En el tono de su voz se percibía la queja por una traición, como si aquella información omitida fuera algo inesperado para ella. La Juliette que había regresado la semana pasada no era la misma Juliette de la cual sus primas se habían despedido cuatro años atrás, pero los cambios eran visibles en ambos lados. Al regreso de Juliette, incluso antes de que hubiera puesto un pie en casa, ya había escuchado hablar de esa voz melosa de Rosalind y de la clase que exhibía de manera espontánea. Después de cuatro años fuera, los recuerdos que tenía Juliette de las personas que había dejado atrás ya no encajaban con las personas en que se habían convertido. Nada en su memoria había resistido la prueba del tiempo. Esta ciudad se había transformado y todos sus habitantes habían seguido avanzando sin ella, especialmente Rosalind.
—Fue una decisión de último minuto —en la parte trasera del club, el comerciante británico había comenzado sus pantomimas frente a Kathleen. Juliette señaló la escena con la barbilla—. Bàba se está cansando de que un comerciante llamado Walter Dexter esté presionando para conseguir una reunión, así que voy a escuchar lo que quiere.
—Suena de lo más aburrido —entonó Rosalind.
Las palabras de su prima siempre encerraban algo de mordacidad, incluso cuando hablaba con la más neutra de las entonaciones. Una pequeña sonrisa afloró a los labios de Juliette. Como mínimo, incluso si Rosalind se sentía como una extraña —a pesar de ser de la familia— siempre sonaría igual. Juliette podía cerrar los ojos y pretender que eran nuevamente unas niñas, haciéndose reproches mutuos sobre los temas más insultantes.
Resopló con altivez, fingiendo sentirse ofendida.
—No todos podemos ser bailarinas formadas en París.
—Te propongo algo: tú te haces cargo de mi acto y yo seré la heredera del imperio subterráneo de esta ciudad.
Juliette, estalló en una risa corta y sonora, divertida por el comentario. Su prima era diferente. Todo en ella era diferente. Pero Juliette aprendía rápido.
Con un tenue suspiro, se apartó de la pared en la que estaba apoyada.
—Me marcho —dijo, con la mirada fija en Kathleen—. El deber me llama. Te veo en casa.
Rosalind la despidió con un gesto fugaz, al tiempo que dejaba caer al suelo el cigarrillo y lo aplastaba con su zapato de tacón. Juliette realmente debería haberla reprendido por hacer eso, pero el piso no podría estar más sucio de lo que estaba ahora, así que, ¿qué objeto tendría? Desde el momento en que había puesto un pie en el lugar, probablemente cinco tipos diferentes de opio habían manchado las suelas de sus zapatos. Todo lo que podía hacer era atravesar el club con el mayor cuidado posible, confiando en que las empleadas no dañarían el cuero de sus zapatos cuando los limpiaran más tarde esa misma noche.
—Yo me encargo a partir de aquí.
Kathleen alzó la barbilla sorprendida, y el dije de jade en su cuello resplandeció bajo la luz. Rosalind solía decirle a su prima que alguien iba a arrebatarle esa piedra tan preciosa si la usaba de manera tan descarada, pero a Kathleen le gustaba verla allí. Si la gente iba a mirar su garganta, prefería que lo hiciera por el dije y no por la protuberancia de su manzana de Adán, decía siempre.
Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en una sonrisa al darse cuenta de que era Juliette quien estaba deslizándose en el asiento frente al comerciante británico.
—Avíseme si necesita que le consiga alguna cosa —dijo Kathleen con dulzura, en un perfecto inglés con acento francés.
Mientras se alejaba, Walter Dexter se quedó boquiabierto.
—¿Ella pudo entenderme todo este tiempo?
—Irá descubriendo, señor Dexter —comenzó Juliette, apartando la vela del centro de la mesa y aspirando la cera perfumada—, que si asume desde el primer momento que alguien no sabe hablar inglés, la persona se verá tentada a burlarse de usted.
Walter parpadeó y luego ladeó la cabeza. Tomó nota de la manera de vestir de la recién llegada, de su acento americano y del hecho de que conociera su nombre.
—Juliette Cai —concluyó el hombre—. Esperaba a su padre esta noche.
La Pandilla Escarlata se definía como un negocio familiar, pero no se limitaba a eso. Los Cai eran su corazón palpitante, pero la pandilla en sí era una red de gánsteres, contrabandistas, comerciantes e intermediarios de todo tipo, cada uno de los cuales rendían cuentas a Lord Cai. Los extranjeros menos efusivos en sus juicios llamaban a los Escarlatas una sociedad secreta.
—Mi padre no tiene tiempo para comerciantes sin una historia creíble —respondió Juliette—. Si se trata de algo importante, yo le transmitiré su mensaje.
Desafortunadamente, parecía que Walter Dexter estaba mucho más interesado en las conversaciones triviales que en los negocios.
—Lo último que supe de usted es que se había mudado para convertirse en neoyorquina.
Juliette depositó la vela sobre la mesa de nuevo. La llama parpadeó, arrojando fantasmagóricas sombras sobre aquel comerciante de mediana edad. La luz no hizo más que acentuar las arrugas de su frente perpetuamente fruncida.
—Es una lástima, pero sólo me enviaron a Occidente con el propósito de recibir una educación —dijo Juliette, reclinándose en el sofá—. Ahora tengo la edad suficiente para empezar a contribuir al negocio familiar y todo lo relacionado con él, así que me arrastraron de regreso sin importarles mis gritos y pataletas.
El comerciante no se rio de la broma, como era la intención de Juliette. En lugar de ello, se palpó levemente la sien, desacomodando su cabello de franjas plateadas.
—¿No había regresado también por un breve período de tiempo hace un par de años?
Juliette se quedó rígida, la sonrisa vacilante. Detrás de ella, los clientes de una de las mesas estallaron en estruendosas carcajadas, doblándose de la risa por el comentario de uno de ellos. Ese sonido le produjo a ella cierta comezón en el cuello y le generó un sudor caliente que le recorrió la piel. Esperó a que el ruido se apagara, usando la interrupción para pensar de forma veloz y replicar con contundencia.
—Sólo una vez —respondió Juliette con cautela—. Nueva York no era muy segura durante la Gran Guerra. Mi familia estaba preocupada.
El comerciante seguía empeñado en el tema. Emitió un pequeño ruido mientras ponderaba su respuesta.
—La guerra terminó hace ocho años. Usted estuvo aquí hace cuatro.
La sonrisa de Juliette se desvaneció por completo. Se echó hacia atrás el cabello recogido.
—Señor Dexter, ¿estamos aquí para discutir su amplio conocimiento sobre mi vida personal o esta reunión realmente tenía un propósito?
Walter palideció.
—Le pido disculpas, señorita Cai. Mi hijo tiene su edad, por lo que de manera casual me enteré que…
Interrumpió la frase al reparar en la mirada de Juliette. Se aclaró la garganta.
—Solicité reunirme con su padre en relación a un nuevo producto.
De inmediato, a pesar de la vaguedad de la palabra elegida, quedó bastante claro a qué se refería Walter Dexter. La Pandilla Escarlata era, en primer lugar y sobre todo, una red de gánsteres, y eran raras las ocasiones en las que los gánsteres no estaban intensamente involucrados con el mercado negro. Si los Escarlatas dominaban Shanghái, no había ninguna razón para extrañarse de que también dominaran el mercado negro: ellos decidían quienes podían entrar y quienes debían salir, decidían a cuáles hombres se les permitía prosperar y cuáles tendrían que pasar a mejor vida. En las partes de la ciudad que todavía pertenecían a los chinos, la Pandilla Escarlata no estaba simplemente por encima de la ley; eran la ley. Sin los gánsteres, los comerciantes estaban desprotegidos. Sin los comerciantes, los gánsteres no tendrían mucho propósito ni trabajo. Era una asociación ideal: y una que se veía amenazada continuamente por el creciente poder de los Flores Blancas, la otra pandilla de Shanghái que realmente tenía alguna posibilidad de rivalizar con los Escarlatas en el monopolio del mercado negro. Después de todo, por generaciones habían estado haciendo lo posible por aventajarlos.
—Un producto, ¿Ummm? —repitió Juliette. Entornó los ojos de forma ausente. Habían cambiado las artistas sobre el escenario, y la luz del reflector se atenuó en el momento en que sonaron las primeras notas de un saxofón. Adornada con un traje nuevo y brillante, Rosalind se pavoneó frente a todos—. ¿Recuerda usted lo que ocurrió la última vez que los británicos quisieron introducir un nuevo producto en Shanghái?
Walter frunció el ceño.
—¿Se refiere a las Guerras del Opio?
Juliette se examinó las uñas.
—¿Qué cree usted?
—No puede achacarme algo que fue culpa de mi país.
—Ah, ¿y no es así como funciona?
Ahora era el turno de Walter de parecer poco impresionado con las palabras de su interlocutora. Juntó las manos mientras a sus espaldas las faldas se agitaban y las pieles destellaban sobre el escenario.
—De todas maneras, requiero la ayuda de la Pandilla Escarlata. Tengo vastas cantidades de lernicrom que necesito mover, y sin duda ése va a ser el próximo opiáceo más apetecido del mercado —Walter carraspeó—. Me parece que en este momento a ustedes les interesa tomar la delantera.
Juliette se inclinó. En ese movimiento repentino, las cuentas de su vestido tintinearon frenéticamente, interponiéndose a la música de jazz que sonaba al fondo.
—¿Y realmente usted cree que puede ayudarnos a tomar la delantera?
Para nadie eran un secreto las constantes confrontaciones entre la Pandilla Escarlata y los Flores Blancas. Todo lo contrario, de hecho, porque aquella guerra entre clanes no era algo que únicamente asolaba a aquellos que llevaban el apellido Cai o el apellido Montagov. Era una causa que los integrantes comunes de cualquiera de las dos facciones asumían de forma personal, con un fervor que casi podía llegar a ser sobrenatural. Los extranjeros que por primera vez llegaban a Shanghái de negocios recibían una advertencia antes de enterarse de cualquier otra cosa sobre la ciudad: elija un bando y elíjalo rápidamente. Si negociaban una vez con la Pandilla Escarlata, serían Escarlatas para siempre. Pertenecerían a su territorio y serían asesinados si deambulaban por las áreas donde dominaban los Flores Blancas.
—Lo que yo creo —dijo Walter en voz baja— es que la Pandilla Escarlata está perdiendo el control de su ciudad.
Juliette se echó hacia atrás. Debajo de la mesa, apretó los puños con tal fuerza que la piel de los nudillos se quedó sin flujo sanguíneo. Cuatro años atrás al escuchar la palabra Shanghái se le iluminaban los ojos, y al pensar en la Pandilla Escarlata el sentimiento era de esperanza. Aún no había entendido que Shanghái era una ciudad extranjera en su propio país. Ahora lo entendía. Los británicos dominaban una porción. Los franceses dominaban otra. Los rusos que integraban los Flores Blancas se estaban apoderando de las únicas partes que técnicamente permanecían bajo el dominio chino. Esta pérdida de control era algo que se había visto venir desde hacía mucho tiempo, pero Juliette preferiría morderse la lengua antes que admitirlo voluntariamente ante un comerciante que no entendía nada de nada.
—Lo contactaremos en referencia a su producto, señor Dexter —dijo ella después de una larga pausa, exhibiendo una sonrisa fácil. En seguida soltó un suspiro imperceptible, liberando la tensión que le había hecho un nudo en el estómago hasta el punto de causarle dolor—. Ahora, si me disculpa…
Todo el club quedó sumido en un momentáneo silencio, y de repente la voz de Juliette resultaba demasiado audible. Los ojos de Walter se abrieron de par en par y se fijaron en la escena que ocurría por encima del hombro de Juliette.
—Apuesto lo que sea —comentó él— que ése es uno de los bolcheviques.
Al escuchar las palabras del comerciante, Juliette sintió un frío que la dejó helada. Lenta, muy lentamente, se dio la vuelta para seguir la dirección de la mirada de Walter Dexter, buscando en medio del humo y de las sombras que danzaban en el vestíbulo del club burlesque.
Por favor que no sea así —imploró—. Cualquier otro menos…
Su visión se hizo borrosa. Por un aterrador segundo, el mundo se inclinaba sobre su eje, y Juliette a duras penas lograba aferrarse a su borde, a punto de trastabillar. Luego el suelo se estabilizó y Juliette pudo respirar nuevamente. Se puso de pie y se aclaró la garganta, concentrando todo su poder en que el tono de su voz sonara lo más apática posible cuando declaró:
—Los Montagov emigraron mucho antes de la revolución bolchevique, señor Dexter.
Antes de que nadie pudiera fijarse en ella, Juliette se escabulló entre las sombras, donde las paredes oscuras atenuaban el brillo de su vestido y las húmedas tablas del suelo amortiguaban el sonido de sus tacones. Sus precauciones eran innecesarias. Las miradas de todos estaban clavadas en Roma Montagov mientras el joven se abría paso a través del club. Por esta vez Rosalind llevaba a cabo una actuación que ni una sola persona estaba mirando.
A primera vista, podría pensarse que la conmoción que emanaba de las mesas redondas del establecimiento se debía a que había entrado al sitio un extranjero. Pero en este club había muchos extranjeros dispersos entre el público, y Roma, con su cabello negro, sus ojos oscuros y su piel pálida podría haberse mezclado entre los chinos con tanta naturalidad como una rosa blanca pintada de rojo en medio de las amapolas. No era por el hecho de que Roma Montagov fuera extranjero. Se debía a que el heredero de los Flores Blancas era totalmente reconocible como un enemigo en el territorio de la Pandilla Escarlata. Por el rabillo del ojo, Juliette pudo entrever el movimiento: armas que abandonaban los bolsillos y hojas de cuchillos que resplandecían fugazmente, cuerpos removiéndose con animosidad.
Juliette emergió de entre las sombras y levantó una mano en dirección a la mesa más cercana. El movimiento tenía un significado preciso: esperen.
Los gánsteres se quedaron quietos, cada grupo observando a los que estaban más cerca para seguir el ejemplo. Esperaron, fingiendo que continuaban con sus conversaciones mientras que Roma Montagov pasaba de una mesa a la otra, sus ojos entrecerrados por la concentración.
Juliette comenzó a aproximarse. Presionó una mano sobre su garganta, obligando el nudo a que bajara, se forzó a emparejar la respiración hasta que dejó de sentirse al borde del pánico, hasta que logró dibujarse una sonrisa radiante. En otra época, Roma habría sido capaz de ver a través de ella. Pero habían pasado cuatro años. Él había cambiado. Ella también.
Juliette extendió la mano y tocó la parte trasera del saco del traje de Roma.
—Hola, forastero.
Roma se giró. Por un momento dio la impresión de que no hubiera registrado la imagen que tenía enfrente. Miraba fijamente, su mirada tan en blanco como un cristal transparente, por completo desconcertado.
Entonces, la visión de la heredera de los Escarlatas lo inundó como un cubo de hielo. Los labios de Roma se separaron con una leve bocanada de aire.
La última vez que la había visto ambos tenían quince años.
—Juliette —exclamó automáticamente, pero ya no había entre ellos la familiaridad suficiente para usar el nombre de pila del otro. No la tenían desde hacía largo tiempo.
Roma carraspeó.
—Señorita Cai, ¿Cuándo regresó a Shanghái?
Nunca me fui, hubiera querido decir Juliette, pero eso no era cierto. Su mente había permanecido aquí —sus pensamientos habían girado constantemente en torno al caos, a la injusticia y a la furia ardiente que hervía en estas calles— pero su cuerpo físico había sido enviado por segunda vez en un barco a través del océano para mantenerla a salvo. Había odiado aquello, había odiado de forma tan intensa estar ausente que llegó a sentir que esa fuerza ardía como fiebre cada noche cuando se marchaba de las fiestas y los bares clandestinos. El peso de Shanghái era una corona de acero clavada en su cabeza. En un mundo diferente, si se le hubiera dado una opción, tal vez habría seguido otro camino, habría rechazado ser la heredera de un imperio de gánsteres y comerciantes. Pero nunca tuvo alternativa. Ésta era su vida, ésta era su ciudad, ésta era su gente, y porque los amaba, hacía mucho tiempo se había jurado hacer lo mejor que estuviera a su alcance para ser ella misma, ya que no podía ser alguien más.
Todo es tu culpa, quería decir. Tú eres la razón por la que fui obligada a salir de la ciudad. A alejarme de mi gente. De mi propia familia.
—Regresé hace ya un tiempo —Juliette mintió con toda naturalidad, acomodando su cadera contra la mesa vacía a su costado izquierdo—. Señor Montagov, tendrá que disculparme por preguntar, pero ¿qué está haciendo aquí ?
Juliette observó cómo Roma movía una mano muy levemente y supuso que estaba comprobando que estuvieran en su sitio las armas ocultas. Luego observó la forma en que él tomaba plena conciencia de la presencia de ella, su lentitud para formar palabras. Juliette había tenido tiempo para prepararse: siete días y siete noches para entrar en esta ciudad y liberar su mente de todo lo que había sucedido entre ellos dos. Pero sea lo que fuere que Roma había esperado encontrar esta noche al entrar al club, ciertamente no se trataba de Juliette.
—Necesito hablar con Lord Cai —dijo Roma finalmente, colocando las manos detrás de la espalda—. Es importante.
Juliette dio un paso adelante. Sus dedos se habían encontrado nuevamente con el encendedor dentro de los pliegues de su vestido, y palpó la pequeña rueda dentada mientras tarareaba mentalmente. Roma pronunció Cai como un comerciante extranjero, con la boca muy abierta. Los chinos y los rusos compartían el mismo sonido para Cai: Tsai, similar al sonido al raspar un fósforo. El acento chapucero que él había empleado era intencional: era un comentario sobre la situación. Ella hablaba el ruso con fluidez, él hablaba con fluidez el singular dialecto de Shanghái y, sin embargo, aquí se encontraban ambos hablando en inglés con diferentes acentos, como si fueran un par de comerciantes de paso por la ciudad. Cambiar del inglés a la lengua nativa de cualquiera de los dos habría sido como tomar partido, por lo que se conformaron con un terreno neutro.
—Si ha venido hasta aquí, me imagino que tiene que ser algo importante —dijo Juliette encogiéndose de hombros y soltando el encendedor—. Mejor hable conmigo, yo transmitiré el mensaje. De un heredero a otro, señor Montagov. Puede confiar en mí, ¿verdad?
Era una pregunta risible. Sus palabras decían una cosa, pero su mirada fría e inexpresiva comunicaba otra: un paso en falso mientras estés en mi territorio y te mataré con mis propias manos. Ella era la última persona en la que él confiaría, y podría decirse que el sentir era mutuo.
Pero sea lo que fuere que Roma necesitaba, debía ser algo grave. No objetó.
—¿Podemos…?
Hizo un gesto señalando a un costado, hacia las sombras y los rincones oscuros, donde no sería tan numerosa la audiencia centrada en ellos como si fueran un segundo espectáculo, una audiencia que aguardaba el momento en que Juliette se alejara para que ellos pudieran abalanzarse sobre el intruso. Apretando los labios, Juliette se giró y le hizo señas a Roma para que éste se dirigiera a la parte trasera del club. Él la siguió al instante, sus pasos medidos tan cerca de Juliette como para escuchar con claridad las cuentas del vestido de ella que tintineaban airadamente, revelando la perturbación que le causaba su cercanía. Juliette no sabía por qué se tomaba la molestia. Debería haberlo arrojado a los Escarlatas, dejar que ellos se encargaran de él.
No, decidió. Soy yo quien debe encargarse. Me corresponde a mí destruirlo.
Juliette se detuvo. Ahora sólo estaban ella y Roma Montagov en medio de las sombras, otros sonidos amortiguados y la vista de otras cosas atenuadas. Se frotó la muñeca, exigiéndole al pulso que se calmara, como si eso estuviera bajo su control.
—Bueno, al grano —recomenzó Juliette.
Roma miró a su alrededor. Inclinó la cabeza antes de hablar y bajó el volumen de la voz hasta que ella tuvo que hacer un esfuerzo para escucharlo. Y, de hecho, hizo un gran esfuerzo, pues se negaba a acercarse a él más de lo necesario.
—Anoche cinco Flores Blancas murieron en los puertos. Fueron degollados.
Juliette lo miró y parpadeó.
—¿Y?
Ella no quería mostrarse insensible, pero los miembros de ambas pandillas se mataban entre sí cada semana. La propia Juliette ya había aportado su cuota a esa cifra de muertos. Si él pretendía achacar toda la culpa a los Escarlatas, entonces estaba perdiendo el tiempo.
—Y —dijo Roma con vigor, evidentemente conteniéndose para no exclamar si me permites terminar —también uno de los hombres de ustedes. Al igual que un oficial de la policía. Británico.
Ahora Juliette arrugó el ceño tenuemente, tratando de recordar si la noche anterior había escuchado a alguien en la casa comentar algo sobre la muerte de un Escarlata. Era muy inusual que ambas pandillas tuvieran bajas en un mismo sitio, dado que las matanzas a mayor escala generalmente ocurrían durante emboscadas, y más inusual aún era que un oficial de policía también hubiera sido abatido, pero ella no iría tan lejos como para calificarlo de algo insólito. Se limitó a mirar a Roma enarcando una ceja, desinteresada.
Entonces, prosiguiendo con sus palabras, él añadió:
—Todas las heridas fueron autoinfligidas. Esto no fue una disputa por territorio.
Juliette sacudió repetidamente la cabeza, inclinándola hacia un lado, asegurándose de no haber escuchado mal. Cuando estuvo segura de que ésas habían sido las palabras de su interlocutor, exclamó:
—¿Siete cadáveres con heridas autoinfligidas?
Roma asintió. Lanzó otra mirada por encima del hombro, como si el mero hecho de no perder de vista a los gánsteres alrededor de las mesas evitaría que lo atacaran. O tal vez a él no le importaba estar mirándolos incesantemente. Quizás estaba tratando de evitar mirar de frente a Juliette.
—Estoy aquí para encontrar una explicación. ¿Su padre sabe algo de esto?
Juliette emitió un ruidito burlón profundo y cargado de rencor. ¿En serio estaba diciendo que cinco miembros de los Flores Blancas, uno de los Escarlatas, y un oficial de policía se habían encontrado en los puertos y luego se habían degollado a sí mismos? Sonaba como la enunciación de un chiste terrible sin un final gracioso.
—No podemos ayudarlo —declaró Juliette.
—Cualquier información podría ser crucial para descubrir lo que sucedió, señorita Cai —insistió Roma. Siempre que se enojaba aparecía entre sus cejas una pequeña muesca similar a una luna creciente. Ahora estaba allí visible. Había algo más sobre estas muertes de lo que él estaba dejando traslucir; esto iba mucho más allá que una emboscada ordinaria—. Uno de los muertos era de los suyos…
—No vamos a cooperar con los Flores Blancas —lo interrumpió Juliette de golpe. De su rostro había desaparecido hacía un buen rato cualquier señal de fingido humor—. Déjeme aclarar eso antes de que prosiga. Independientemente de si mi padre sabe algo o no sobre las muertes de anoche, no lo compartiremos con usted y no propiciaremos ningún contacto que pueda poner en peligro nuestras propias actividades comerciales. Entonces, que tenga buen día, señor.
Sin lugar a dudas Roma había sido expulsado y, sin embargo, permaneció donde estaba, mirando a Juliette como si tuviera un sabor amargo en la boca. Juliette ya había girado sobre sus talones, preparándose para salir, cuando escuchó a Roma susurrar con saña:
—¿Qué le pasó a usted, señorita Cai?
Juliette podría haber dicho cualquier cosa a manera de respuesta. Podría haber elegido sus palabras con el veneno mortal que había adquirido en sus años de ausencia y escupírselo en la cara. Podría haberle recordado lo que él había hecho hace cuatro años, clavarle la espada de la culpabilidad hasta hacerlo sangrar. Pero antes de que pudiera abrir la boca, un grito se expandió por todo el club, interrumpiendo cualquier otro ruido como si operara en una frecuencia diferente.
Las bailarinas sobre el escenario quedaron congeladas; la música se detuvo.
—¿Qué está pasando? —murmuró Juliette. Justo en el instante en que se movía para averiguarlo, Roma siseó bruscamente y la sujetó por el codo.
—Juliette, no.
La joven sintió que aquel contacto le abrasaba la piel como una dolorosa quemadura. Apartó el brazo de un tirón más veloz que si efectivamente estuviera en llamas, los ojos encendidos por la furia. Él no tenía derecho. Había perdido el derecho a pretender que alguna vez había querido protegerla.
Juliette se dirigió hacia el otro extremo del club, ignorando a Roma, quien la seguía. Los rugidos de pánico se hicieron cada vez más audibles, aunque ella no podía comprender qué cosa estaba provocando tal reacción hasta que con un firme empujón apartó a un lado la multitud que se congregaba.
En ese momento vio a un hombre reducido en el suelo, sus propios dedos clavándose en el grueso cuello.
—¿Qué está haciendo? —Juliette dio un grito y se apresuró hacia delante—. ¡Que alguien lo detenga!
Pero la mayor parte de sus uñas ya estaban enterradas profundamente en el músculo del cuello. El hombre estaba escarbando con una intensidad animal, como si hubiera algo allí, algo arrastrándose bajo la piel que nadie más podía ver. Más profundo, más profundo, más profundo, hasta que sus dedos estuvieron completamente enterrados y empezó a sacarse los tendones y las venas y las arterias.
Un segundo después, el club se había quedado en total silencio. No se escuchaba nada salvo la respiración fatigosa de aquel hombre bajo y robusto que se había derrumbado en el suelo, con la garganta desgarrada y las manos chorreando sangre.