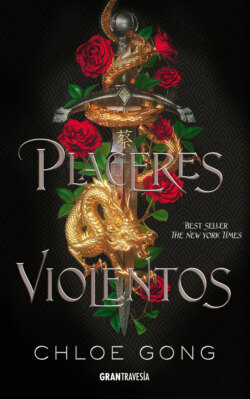Читать книгу Placeres violentos - Chloe Gong - Страница 9
Cuatro
Оглавление—No hay nada aquí.
Irritado, Roma Montagov continuó su búsqueda, clavando los dedos en las grietas a lo largo del malecón.
—Cállate. Sigue buscando.
Todavía no habían encontrado algo que valiera la pena el esfuerzo, eso sin duda era cierto, pero el sol todavía estaba en lo alto del firmamento. Candentes rayos se reflejaban en las olas que golpeaban silenciosamente el malecón, cegando a cualquiera que las mirara durante demasiado tiempo. Roma seguía dando la espalda a las turbias aguas de color amarillo verdoso. Si bien era sencillo mantener el sol brillante fuera de su campo de visión, era mucho más difícil mantener a raya la incesante y molesta voz que parloteaba detrás de él.
—Roma. Roma-ah. Roma…
—Por Dios santo, mudak. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa?
Las horas que quedaban del día eran abundantes, y a Roma no le gustaba particularmente la idea de regresar a casa sin llevar algo a su padre. Se estremeció al pensarlo, imaginando la atronadora decepción que marcaría cada palabra de Lord Montagov.
—Puedes ocuparte de esto, ¿no? —le había preguntado esa mañana, poniendo una mano sobre el hombro de Roma. Para un observador casual, podría haber parecido que Lord Montagov había aplicado un gesto paternal para animarlo. En realidad, la palmada había sido tan contundente que Roma todavía tenía una marca roja en el hombro.
—Esta vez no me decepciones, hijo —susurró Lord Montagov.
Siempre era esa palabra, hijo. Como si aún siguiera significando algo. Como si Roma no hubiera sido reemplazado por Dimitri Voronin —no en el nombre sino en el favoritismo—, y relegado a las tareas que Dimitri estaba demasiado ocupado para hacer. A Roma no se le había encomendado esta pesquisa porque su padre confiara mucho en él. Se la asignaba porque la Pandilla Escarlata ya no era el único problema que rondaba sus negocios, porque los extranjeros en Shanghái estaban tratando de sustituir a los Flores Blancas como la nueva facción contra los Escarlatas, porque los comunistas estaban siendo una molestia constante tratando de reclutar dentro de las filas de los Flores Blancas. Mientras Roma registraba el suelo en busca de algunas manchas de sangre, Lord Montagov y Dimitri estaban ocupados lidiando con la política. Estaban manteniendo a raya a los infatigables británicos, estadounidenses y franceses, todos los cuales babeaban por un trozo del pastel que era el Reino Medio, ávidos por sacar algún provecho de Shanghái, la llamada “ciudad sobre el mar”.
¿Cuándo fue la última vez que su padre le había ordenado que se acercara a la Pandilla Escarlata como lo había hecho anoche, como un verdadero heredero que debía conocer bien al enemigo? No era porque Lord Montagov quisiera protegerlo de la guerra entre clanes, eso era ya cosa del pasado, sino porque su padre no confiaba en él ni un poco. Dar a Roma esta tarea era un último recurso.
Un largo e irritado bramido devolvió la atención de Roma al presente.
—Sabes muy bien que tú mismo elegiste venir hoy —dijo con brusquedad a su acompañante, girando y protegiéndose los ojos de la luz que se reflejaba en el río.
Marshall Seo se limitó a sonreír, finalmente satisfecho ahora que había llamado la atención de Roma. En lugar de replicar con una burla, Marshall metió las manos en los bolsillos de sus pantalones cuidadosamente planchados y de la forma más casual cambió el tema, pasando en el acto del ruso al veloz y estridente coreano. Roma logró pescar algunas palabras aquí y allá: “sangre”, y “repulsivo” y “policía”, pero el resto se le había escapado, consecuencia de las lecciones a las que no había querido asistir cuando era más joven.
—Mars —interrumpió Roma—. Vas a tener que cambiar de idioma. Hoy no tengo el cerebro afinado para traducir.
En respuesta, Marshall continuó con su diatriba. Sus manos gesticulaban con su habitual vigor y entusiasmo, moviéndose al ritmo que hablaba, una sílaba superponiéndose a la anterior hasta que Roma no estaba muy seguro de si Marshall seguía usando su lengua materna o simplemente hacía ruidos para expresar su frustración.
—La idea en términos generales es que aquí huele a pescado —suspiró una tercera voz, más calmada y agotada que la anterior a unos pocos pasos de distancia—, pero es mejor que no sepas el tipo de analogías que está utilizando para establecer la comparación.
La traducción vino de parte de Benedikt Montagov, primo de Roma y quien aquel día completaba ese trío de Flores Blancas. Por lo general, su cabellera rubia se podía encontrar inclinada hacia la cabeza morena de Marshall, enfrascados ambos en conspirar alguna acción para ayudar en la próxima tarea de Roma. En ese momento su atención estaba centrada en examinar una pila de cajas tan alta como él. Estaba tan concentrado que no se movía, únicamente sus ojos escudriñaban de izquierda a derecha.
Roma se cruzó de brazos.
—Agradezcamos que huele a pescado y no a cadáver.
Su primo soltó un gruñido, pero salvo eso no reaccionó. Benedikt era así. Siempre parecía a punto de explotar por alguna razón, pero nunca traslucía nada por muy cerca que pareciera del estallido. La gente de la calle lo describía como la versión descafeinada de Roma, algo que Benedikt acogía sin enfado únicamente porque tal asociación con Roma, sin importar cuán despectiva, le confería poder. Quienes lo conocían mejor pensaban que tenía dos cerebros y dos corazones. Siempre estaba sintiendo demasiado, pero pensaba el doble de rápido: una granada modestamente cargada, sujetando su propio detonador cada vez que alguien trataba de activarla.
Marshall no tenía el mismo control. Marshall Seo era un tipo de dos toneladas, explosivo y furioso.
Finalmente se había detenido con sus comparaciones a pescado, al menos, y se había agachado repentinamente junto al agua. Marshall siempre se movía así, como si el mundo estuviera a punto de terminar y él necesitara ejecutar tantos movimientos como fuera posible. Desde que Marshall se había visto envuelto en un escándalo que involucraba a otro chico y un armario oscuro, había aprendido a golpear primero y golpear rápido, contrarrestando las habladurías que lo seguían con una sonrisa de gato de Cheshire en el rostro. Si era más duro que los otros, no podría ser derrotado. Si era más despiadado, entonces nadie podría juzgarlo sin sentir miedo a que un cuchillo terminara presionándole la garganta.
—Roma.
Benedikt hizo un gesto con la mano y Roma se acercó a su primo, esperando que hubiera encontrado algo. Después de la noche anterior, los cadáveres habían sido removidos y enviados a la morgue local para su almacenamiento, pero la escena del crimen, salpicada de sangre, permanecía inalterada. Roma, Marshall y Benedikt necesitaban entender por qué cinco de sus hombres, un miembro de los Escarlatas y un oficial de policía británico se destrozarían sus propias gargantas, sólo que la escena del crimen estaba tan escasa de pistas que obtener respuestas parecía una causa perdida.
—¿Qué sucede? —Roma preguntó—. ¿Encontraste algo?
Benedikt miró hacia arriba:
—No.
Roma acusó una nueva decepción.
—Esta es la segunda vez que registramos la escena de esquina a esquina —prosiguió Benedikt—. Creo que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance: no puede haber nada que hayamos pasado por alto.
Pero además de examinar la escena del crimen, ¿qué más podían hacer para entender a qué se debía esta locura? No había nadie a quien preguntar, ni testigos a los que interrogar, ni historias personales que reconstruir. Cuando no había autor de un crimen, cuando las víctimas se hacían algo tan terrible a sí mismas, ¿cómo se suponía que se encontrarían respuestas?
Junto al agua, Marshall suspiró con exasperación, apoyando el codo en la rodilla y la cabeza en el puño.
—¿Escuchaste acerca de un supuesto segundo incidente anoche? —preguntó, cambiando ahora a la lengua china—. Se oyen rumores, pero hasta ahora no he recibido algo concluyente.
Roma fingió encontrar algo de especial interés en las grietas del suelo. No pudo contener una mueca cuando comentó:
—Los rumores son ciertos. Resulta que yo estaba allí.
—¡Oh, excelente! —Marshall se incorporó de un salto y juntó las manos—. Bueno, no tan excelente para la víctima, ¡pero excelente para nosotros! En lugar de seguir aquí, revisemos la nueva escena y esperemos que ofrezca más información que esta maloliente y…
—No podemos —interrumpió Roma—. Ocurrió en territorio Escarlata.
Marshall dejó de agitar los puños, desanimado. Benedikt, por otro lado, miraba con curiosidad a su primo.
—¿Y cómo es que fuiste a parar a territorio Escarlata? —preguntó. Y además no nos llevaste contigo, era la adición tácita al final de su pregunta.
—Mi padre me envió a obtener respuestas de los Escarlatas —replicó Roma. Eso era una verdad a medias. De hecho, Lord Montagov había enviado a Roma con la orden de determinar qué sabían los Escarlata. Caminar hasta el club burlesque había sido por decisión propia.
Benedikt arqueó una ceja.
—¿Y obtuviste respuestas?
—No —Roma desvió la mirada—. Juliette no sabía nada.
Una explosión repentina resonó con fuerza en la relativa calma del malecón. Benedikt accidentalmente había dado un codazo a las cajas, causando que la superior de la pila cayera al suelo y se astillara en docenas de trozos de madera.
—¿Juliette? —Benedikt exclamó.
—¿Juliette regresó? —preguntó Marshall.
Roma permaneció en silencio, sus ojos todavía oteando la orilla del río. Un dolor comenzaba a gestarse en su cabeza, una tensión aguda que palpitaba cada vez que exploraba sus recuerdos. El simple hecho de decir su nombre ya era doloroso.
Juliette.
Aquí era donde la había conocido. Mientras los trabajadores iban y venían con trapos sucios metidos en los bolsillos, que sacaban de vez en cuando para limpiar la mugre que se acumulaba en sus dedos, dos herederos de distintas familias casi todos los días estaban aquí ocultos, aunque a la vista de todos, divirtiéndose con un juego de canicas.
Roma apartó las imágenes. Sus dos amigos desconocían aquello que había sucedido, pero sabían que algo había sucedido. Recordaban que en una época su padre había confiado en Roma tanto como es posible confiar en un hijo, y de un momento a otro había pasado a ser visto con el mismo recelo con el que se trata al enemigo. Roma recordaba las miradas, las miradas intercambiadas entre los presentes cuando Lord Montagov lo interrumpía, lo insultaba, lo golpeaba en la cabeza ante la más pequeña infracción. Todos los Flores Blancas percibieron el cambio, pero nadie se atrevía a expresarlo en voz alta. Se convirtió en algo que se aceptaba en silencio, algo que generaba preguntas, pero sobre lo cual no se hablaba. Roma tampoco lo mencionaba nunca. Debía aceptar esta nueva tensión, o arriesgarse a que se agudizara aún más la confrontación. Ya habían pasado cuatro años de estar en una delicada cuerda floja. Mientras no corriera más rápido de lo que se le pedía, no perdería su precaria posición sobre el resto de los Flores Blancas.
—Juliette regresó —confirmó Roma en voz baja. Apretó los puños. Su garganta se contrajo. Tomó aire, apenas capaz de exhalar palabra en medio del escalofrío que le consumía el pecho.
Todas las historias abominables que había escuchado, todas las historias que cubrían Shanghái como una densa niebla de terror, inyectadas directamente en los corazones de quienes estaban fuera de la protección de la Pandilla Escarlata: había esperado que fueran mentiras, que no fueran más que propaganda que pretendía envenenar la fuerza de voluntad de los hombres que querían hacerle daño a Juliette Cai. Pero había encarado a Juliette la noche anterior por primera vez en cuatro años. La había mirado a los ojos y, en ese instante, sintió la verdad de esas historias como si un poder superior le hubiera abierto la cabeza y acomodado los pensamientos en su mente con toda intención.
Asesina. Violenta. Implacable. Todas esas características y más, eso era lo que ella era ahora.
Y lamentó lo que ella había perdido. Habría querido no hacerlo, pero lo hizo; le dolía saber que la liviandad de su juventud se había ido para siempre, que la Juliette que recordaba llevaba mucho tiempo extinta. Le dolía aún más pensar que, aunque él había dado el golpe final, durante estos cuatro años había seguido soñando con ella, con la Juliette cuya risa había reverberado a lo largo de la orilla del río. Era inquietante. Había enterrado a Juliette como un cadáver bajo las tablas del piso, contento de vivir con los fantasmas que le susurraban en sueños. Verla de nuevo fue como encontrar el cadáver bajo las tablas del piso no sólo para verla resucitar, sino para ver como ella le apuntaba con un arma directo a la cabeza.
—Oye, ¿qué es esto?
Benedikt empujó a un lado un trozo de la caja que había roto, levantó algo del suelo y lo sostuvo en sus manos. Se llevó los dedos a la nariz y echó un vistazo antes de gritar de asco, sacudiendo una sustancia polvorienta de sus palmas. Intrigados por la escena, Roma se arrodilló y Marshall se acercó rápidamente, ambos aguzando la mirada ante lo que Benedikt había encontrado, sumidos en un gran desconcierto. Pasó un minuto antes de que alguien hablara.
—¿Esos son… insectos muertos? —preguntó Marshall. Se rascó la barbilla, incapaz de explicar la presencia de aquellas pequeñas criaturas esparcidas en la caja. No se parecían a ningún insecto que alguno de los tres hubiera visto antes. Cada criatura tenía el cuerpo dividido en tres segmentos y mostraba seis patas, pero eran de una forma muy extraña; tenían el tamaño de la uña de un niño y su tono era de un negro muy oscuro.
—Mars, revisa las otras cajas —ordenó Roma—. Benedikt, dame tu mochila.
Con una mueca, Benedikt le entregó su mochila y observó con repugnancia cómo Roma recogía algunos de los insectos y los acomodaba junto a sus lápices y libretas. No había alternativa: Roma necesitaba llevárselos para una inspección más detallada.
—No hay nada aquí —informó Marshall, en cuanto rompió la tapa de la segunda caja. Lo vieron ocuparse del resto de ellas. Cada caja era sacudida a fondo y golpeada unas cuantas veces, pero no aparecieron más insectos.
Roma levantó la vista hacia el cielo.
—Esa caja en la parte superior —dijo—. Estaba abierta antes de que tú la tocaras, ¿no es así?
Benedikt frunció el ceño.
—Supongo que sí —respondió—. Los insectos podrían haberse arrastrado dentro…
En ese momento un repentino estallido de voces que hablaban chino a la vuelta de la esquina, sobresaltó a Roma lo suficiente como para dejar caer la mochila de Benedikt. Giró sobre sus talones y se encontró con la mirada de su primo, luego miró a la postura combativa que Marshall había adoptado de inmediato.
—¿Escarlatas? —preguntó Marshall.
—No necesitamos quedarnos para averiguarlo —dijo Benedikt en el acto. Antes de que Marshall pudiera reaccionar, le dio al otro joven un fuerte empujón. La sorpresa de Marshall lo había llevado a tropezar con el borde del malecón, tambaleándose una y otra vez antes de caer, ¡aterrizando sobre el agua con un silencioso plunc! Roma no alcanzó a pronunciar una sola palabra de protesta antes de que su primo también cargara contra él, causando que ambos cayeran al río Huangpu, justo antes de que las animadas voces doblaran la esquina y alcanzaran el malecón.
Una turbia oscuridad y destellos de luz solar rodearon a Roma. Se había dejado caer al agua silenciosamente guiado por Benedikt, pero ahora hacía tanto ruido como los latidos de su corazón, sus brazos se agitaban frenéticamente en su prisa por orientarse entre las olas. ¿Estaba hundiéndose más o subía a la superficie? ¿Estaba boca arriba o boca abajo, a punto de alcanzar tierra firme o a punto de hundirse en el río para no ser visto nunca más?
Una mano le golpeó el rostro. Los ojos de Roma se abrieron de golpe.
Benedikt estaba nadando frente a él, el cabello flotando en mechones cortos alrededor del rostro. Cruzó un furioso dedo sobre los labios de Roma para pedir silencio y luego lo tomó del brazo, nadando hasta que estuvieron debajo del malecón. Marshall ya estaba flotando allí, después de haber ubicado la cabeza en los pocos centímetros de espacio respirable entre la parte inferior del malecón y el ondulante río. Roma y Benedikt hicieron lo mismo, tomaron aire lo más silenciosamente posible para recuperar el aliento y luego presionaron sus oídos contra los paneles del malecón. Podían escuchar las voces de los Escarlatas arriba de ellos, hablando de un Flor Blanca al que acababan de golpear hasta dejar casi muerto, huyendo sólo en el momento en que un grupo de policías pasó por allí. Los Escarlatas que allí estaban no se detuvieron ni notaron la mochila que Roma había dejado caer. Estaban demasiado concentrados en su euforia, atrapados en las secuelas que producía la sed de sangre de la guerra entre clanes. Sus voces se hicieron terriblemente ruidosas antes de desvanecerse de nuevo, continuando sus caminos sin reparar en los tres Flores Blancas ocultos en el agua debajo de ellos.
Tan pronto como se alejó el grupo de los Escarlatas, Marshall se acercó y golpeó a Benedikt en la cabeza.
—No tenías por qué haberme empujado —gruñó con enojo Marshall—. ¿Escuchaste lo que decían? Podríamos haber luchado contra ellos. Ahora estoy empapado en lugares donde ningún hombre debería estarlo.
Mientras Benedikt y Marshall comenzaban a discutir acaloradamente, los ojos de Roma se pasearon por el lugar, escrutando la parte inferior del malecón; con el sol brillando a través de las rendijas de la plataforma, la luz revelaba todo tipo de moho y suciedades que se acumulaban en grumos. Después condujo la mirada de Roma hacia… lo que parecía ser un zapato, flotando en el agua y golpeteando contra el lado interior del malecón.
Roma lo reconoció.
—Dios mío —exclamó. Nadó hacia el zapato y lo sacó fuera del agua, sosteniéndolo como un trofeo—. ¿Saben qué significa esto?
Marshall miró fijamente el zapato, lanzándole a Roma una mirada bastante elocuente sin necesidad de pronunciar palabra.
—¿Que el río Huangpu está cada vez más contaminado?
A estas alturas, Benedikt se estaba hastiando de flotar en la porquería bajo el malecón y dio unas brazadas para salir de allí. Marshall lo siguió velozmente; Roma, recordando de pronto que ahora era seguro salir a la superficie, se apresuró a hacer lo mismo, y cuando nuevamente estuvo de pie golpeó con las manos el lado seco del malecón flotante y sacudió el agua de sus pantalones.
—Esto —dijo Roma, señalando el zapato—, pertenecía al hombre que murió en territorio Escarlata. Él también estuvo aquí. —Roma agarró la mochila de Benedikt y acomodó dentro el zapato—. Vamos. Yo sé dónde…
—Oye —interrumpió Marshall. Aún empapado, entrecerró los ojos para mirar en dirección al agua—. ¿Tú viste…? ¿Viste eso?
Cuando Roma miró hacia el río, todo lo que logró percibir fue un sol abrasador.
—Ah… —dijo—. ¿Estás tratando de ser gracioso?
Marshall volteó para encararlo. Había algo en su grave expresión que contuvo cualquier otro comentario burlón de parte de Roma, sellando sus labios con un regusto amargo.
—Me pareció haber visto ojos en el agua.
El regusto amargo se extendió. El aire a su alrededor de repente se volvió cobrizo por la sensación de aprensión, y Roma apretó con más fuerza la mochila de su primo hasta que prácticamente la tenía pegada a su cuerpo.
—¿Dónde? —preguntó.
—Fue sólo un destello —dijo Marshall, frotándose el cabello con las manos en un esfuerzo por escurrir el agua—. Honestamente, podría haber sido simplemente la luz del sol sobre el río.
—Parecías seguro acerca de los ojos.
—Pero ¿por qué razón habría ojos…?
Benedikt se aclaró la garganta, una vez que terminó de sacudir el agua de sus pantalones. Roma y Marshall voltearon hacia él.
—Has oído lo que dice la gente, ¿no?
Sus respuestas fueron inmediatas.
—Goe-mul —susurró Marshall, al tiempo que Roma entonaba—: Chudovishche.
Benedikt profirió un sonido afirmativo. Fue eso lo que finalmente sacudió de golpe a Roma, sacándolo de su estupor. Enseguida hizo señas a sus amigos para que se dieran prisa y se alejaran del agua.
—Ay, por favor, no van a dar crédito a todas esas habladurías sobre monstruos que se extienden por la ciudad —dijo—. Simplemente vengan conmigo.
Roma echó a andar a toda prisa. Recorrió las calles de la ciudad, serpenteando por entre los puestos abiertos del mercado, a duras penas dando un segundo vistazo a los vendedores junto a los que pasaba, incluso cuando ellos se acercaban para tomarlo del brazo, con la esperanza de venderle una extraña fruta nueva que venía de otro mundo. Benedikt y Marshall resoplaban y gruñían tratando de mantener el paso, intercambiando ceños fruncidos de forma ocasional y preguntándose adónde los estaba llevando Roma tan decididamente con una mochila llena de insectos muertos al hombro.
—Por aquí —declaró finalmente Roma, patinando hasta detenerse fuera de los laboratorios de los Flores Blancas, jadeando pesadamente mientras recuperaba el aliento. Benedikt y Marshall chocaron entre sí, ambos a punto de caer en su prisa por detenerse en el instante en que Roma lo hizo. Para entonces, estaban prácticamente secos tras la inmersión en el río.
—Auch —se quejó Marshall.
—Lo siento —dijo Benedikt—. Por poco me resbalo con esto —levantó el pie y rescató un trozo de papel delgado, un cartel que se había caído de un poste. Por lo general, anunciaban servicios de transporte o alquiler de departamentos, pero éste tenía un texto gigante en la parte superior que anunciaba EVITE LA LOCURA. ¡VACÚNESE!
—Dame eso —exigió Roma. Benedikt le entregó la hoja y Roma la dobló, deslizando el pequeño cuadrado en su bolsillo para examinarla más adelante—. Síganme.
Roma irrumpió en el edificio y se abrió paso por el largo pasillo, entrando en los laboratorios sin llamar a la puerta. Se suponía que debía ponerse una bata de laboratorio cada vez que entraba al edificio, pero nadie se había atrevido a reprenderlo, y los científicos jóvenes que los Flores Blancas empleaban en estas estaciones de trabajo apenas levantaban la vista cuando Roma los visitaba una vez al mes. Estaban lo suficientemente familiarizados con su presencia para dejarlo tranquilo, y el científico titular del lugar, Lourens, conocía lo suficiente a Roma para no señalarle su comportamiento indebido. Además, ¿quién se molestaría en protestar por el proceder del heredero de los Flores Blancas? Por lo que sabían estos científicos, Roma era prácticamente el encargado de que les hicieran llegar sus salarios.
—¿Lourens? —llamó Roma, al tiempo que echaba un vistazo a los laboratorios—. Lourens, ¿dónde estás?
—Aquí arriba —retumbó la profunda voz de Lourens en un ruso con marcado acento, agitando la mano desde el segundo descanso. Roma subió las escaleras de dos en dos, con Marshall y Benedikt saltando detrás de él, cual cachorros ansiosos.
Lourens se percató de los recién llegados y frunció sus tupidas cejas blancas. No estaba acostumbrado a recibir invitados. Las visitas de Roma al laboratorio solían ser expediciones en solitario, realizadas con la cabeza agachada. Roma siempre se introducía en este laboratorio como si el acto físico de encogerse pudiera funcionar como un escudo contra la naturaleza repulsiva de las actividades clandestinas que se llevaban a cabo. Quizá si no caminara con su erguida postura habitual, podría absolverse de culpa cuando viniera a pedir los informes del progreso mensual de los productos que entraban y salían de este laboratorio.
Se suponía que este lugar era una instalación de investigación de los Flores Blancas a la vanguardia de los avances farmacéuticos, perfeccionando medicamentos modernos para los hospitales que operaban en su territorio. Ésa era, al menos, la fachada que mantenían. En realidad, las mesas del fondo estaban manchadas de opio, con denso olor a alquitrán, mientras los científicos agregaban sus propias toxinas únicas a la mezcla, hasta que las drogas eran modificadas pasando a ser el epítome de la adicción.
Luego, los Flores Blancas las enviaban nuevamente al exterior, recolectaban el dinero y la vida continuaba. Ésta no era una empresa humanitaria. Éste era un negocio que empobrecía aún más la vida de los desvalidos y permitía a los acaudalados seguir enriqueciéndose a su antojo.
—No lo esperaba hoy —dijo Lourens, palpándose la desordenada barba. Estaba apoyado contra el pasamanos para mirar hacia el primer piso, pero su espalda encorvada hacía que el gesto pareciera terriblemente peligroso—. Aún no hemos terminado con el lote actual.
Roma hizo un gesto de desagrado. Tarde o temprano se acostumbraría a la manera displicente con que la gente del laboratorio se refería a sus labores. El trabajo era trabajo, después de todo.
—No estoy aquí por las drogas. Necesito tus conocimientos.
Mientras Roma se apresuraba hasta la mesa de trabajo de Lourens y apartaba los papeles para despejar el espacio, Marshall se adelantó y aprovechó la oportunidad para presentarse de manera extravagante. Todo su rostro se iluminó, como siempre lo hacía cuando podía agregar otro nombre a la lista eternamente larga de personas con las que se había codeado.
—Marshall Seo, encantado de conocerlo —extendió la mano, haciendo una breve reverencia.
Lourens, con sus articulaciones lentas y crujientes, estrechó los dedos extendidos de Marshall con cautela. Luego, sus ojos viajaron hacia Benedikt con anticipación, y éste, con un suspiro imperceptible también extendió su mano, la muñeca flácida.
—Benedikt Ivanovich Montagov —dijo. Si su impaciencia no se evidenciaba ya por su manera de hablar, su mirada errante ciertamente demostraba dónde estaba su atención: los insectos que Roma estaba desplegando sobre la mesa de trabajo de Lourens. El rostro de Roma se había quedado congelado en una mueca mientras usaba su manga para cubrirse los dedos y separar a cada pequeña criatura de la otra.
Lourens emitió un sonido dubitativo. Señaló con el dedo a Roma.
—¿No es Ivanovich tu patronímico?
Roma se apartó de las criaturas. Miró al científico con los ojos entrecerrados.
—Lourens, el nombre de mi padre no es Ivan. Eso lo sabes.
—Me es imposible reordar tu apellido, debe ser que mi memoria está empeorando con la edad —murmuró Lourens—. ¿Nikolaevich? Sergeyevich? Mik…
—¿Podríamos mejor echar un vistazo a esto? —interrumpió Roma.
—Ah —Lourens giró hacia su mesa de trabajo. Sin preocuparse por la cuestión crucial de la higiene, extendió los dedos y tocó los insectos, sus ojos cansados parpadeando en estado de confusión—. ¿Qué es lo que estoy examinando?
—Los encontramos en la escena de un crimen —dijo Roma cruzándose de brazos, metiendo los dedos temblorosos en la tela del saco de su traje— donde siete hombres perdieron la razón y se degollaron con sus propias manos.
Lourens no reaccionó ante la gravedad de tal declaración. Sólo jaló su barba unas cuantas veces más, frunciendo las cejas hasta que se convirtieron en una sola forma larga y peluda sobre su frente.
—¿Crees que estos insectos indujeron a que los hombres se desgarraran sus propias gargantas?
Roma intercambió una mirada con Benedikt y Marshall. Los dos se encogieron de hombros.
—No lo sé —admitió Roma—. Esperaba que pudieras decírmelo. Confieso que no puedo imaginar por qué otra razón encontraríamos insectos en la escena del crimen. La única otra teoría que tenemos es que un monstruo podría haber emergido del río Huangpu y haberlos inducido a la locura.
Lourens soltó un suspiro. Si hubiera venido de otra persona, Roma podría haber sentido una punzada de irritación, una indicación de que no lo estaban tomando en serio a pesar de la trascendencia de su solicitud. Pero Lourens suspiraba cuando estaba preparando su té y suspiraba cuando estaba abriendo sus cartas. Roma había sido testigo por suficiente tiempo del temperamento de Lourens van Dijk para saber que éste era simplemente su estado neutral.
Lourens volvió a tocar un insecto. Esta vez retiró el dedo rápidamente.
—Ah… oh. Eso es interesante.
—¿Qué? —Roma exigió—. ¿Qué es interesante?
Lourens se alejó sin responder, arrastrando los pies. Examinó su estante, luego murmuró algo en voz baja en holandés. Sólo cuando tomó un encendedor, una cosa pequeña de color rojo, respondió:
—Le mostraré.
Benedikt contrajo el rostro, agitando silenciosamente un brazo en el aire:
—¿Por qué este tipo es así? —murmuró muy quedo.
—Déjalo divertirse —murmuró Marshall a su vez.
Lourens regresó cojeando. Extrajo una caja de Petri de un cajón debajo de la mesa de trabajo y con delicadeza recogió tres de los insectos muertos, dejándolos caer sobre el cristal uno tras otro.
—Probablemente debería usar guantes —dijo Benedikt.
—Silencio —atajó Lourens—. No lo notó usted, ¿verdad?
Benedikt contrajo de nuevo el rostro, como si estuviera masticando un limón. Roma reprimió un atisbo de sonrisa que amenazaba con aparecer en sus labios y rápidamente colocó una mano en el codo de su primo a modo de advertencia.
—¿Notar qué? —preguntó, cuando estuvo seguro de que Benedikt permanecería callado.
Lourens se apartó de la mesa de trabajo y caminó hasta quedar al menos a diez pasos de distancia de los visitantes.
—Vengan aquí.
Roma, Benedikt y Marshall lo siguieron. Observaron cómo Lourens prendía el encendedor, observaron cómo dirigía la llama al insecto en el centro de la caja de Petri, sosteniendo la ardiente luz anaranjada hacia el insecto hasta que éste comenzó a resecarse: el exoesqueleto estaba reaccionando a los estímulos incluso después de la muerte.
Pero estaba sucediendo algo de lo más extraño: los otros dos insectos a cada lado del que empezaba a arder también se estaban quemando, resecándose y brillando con el calor. A medida que el insecto de enmedio se enroscaba más y más, ardiendo con el fuego, los que estaban a ambos lados hacían exactamente lo mismo.
—Poderoso encendedor el que tiene usted —comentó Marshall.
Lourens apagó la llama. En seguida caminó hacia la mesa de trabajo, con un paso veloz del que Roma no habría creído que fuera capaz, y colocó la caja de Petri sobre el resto de las docenas de insectos que seguían en la superficie de madera.
—No es el encendedor el qué lo produce, mi amigo.
Dirigió hacia abajo el encendedor. Esta vez, cuando el insecto debajo de la llama se puso rojo ardiente y se enroscó, también lo hicieron todos los insectos colocados sobre la mesa: de una manera brutal, repentina, Roma estuvo a punto de un ataque de pánico al pensar por un instante que estaban cobrando vida.
Benedikt dio un paso atrás. Marshall se llevó la mano a la boca.
—¿Cómo puede ser posible? —inquirió Roma atónito—. ¿Cómo es esto posible?
—La distancia es determinante aquí —dijo Lourens—. Incluso en la muerte, la acción de un insecto está determinada por los otros que están cerca. Es posible que no tengan voluntad propia. Es posible que actúen como un solo individuo, cada uno de estos insectos que permanecen vivos.
—¿Qué significa esto? —presionó Roma —. ¿Son ellos los responsables de la muerte de aquellos hombres?
—Quizá, pero es difícil asegurarlo —Lourens dejó a un lado la caja de Petri y se frotó los ojos. Pareció dudar, lo cual era algo terriblemente inesperado y, por la razón que fuera, provocó que un vacío comenzara a crecer en el estómago de Roma. En los años en que Roma había conocido al anciano científico, Lourens siempre decía lo primero que se le venía a la mente, sin prestar la menor atención al decoro.
—Suéltalo de una buena vez —lo instó Benedikt.
El científico dejó salir un suspiro grande, muy largo.
—Éstas no son criaturas orgánicas —dijo—. Sea lo que sean estas cosas, no fueron creadas por Dios.
Y cuando Lourens se santiguó, Roma finalmente comprendió la naturaleza sobrenatural de aquello con lo que estaban lidiando.