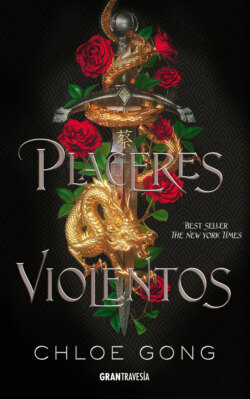Читать книгу Placeres violentos - Chloe Gong - Страница 14
Nueve
Оглавление—Cuando me asomé a su habitación, él estaba durmiendo tan profundamente que tuve miedo de que hubiera muerto durante la noche —dijo Marshall, empujando con el pie al hombre muerto —. Creo que estaba fingiendo.
Benedikt puso los ojos en blanco y luego apartó el pie de Marshall del cadáver.
—¿Podrías darle algo de crédito a Roma?
—Creo que Roma es un mentiroso patológico —respondió Marshall, encogiéndose de hombros—. Simplemente no quería salir con nosotros a mirar cadáveres.
Hacía apenas una hora que la luz del amanecer había despuntado, pero las calles ya rugían de actividad. El sonido de las olas estrellándose sobre el cercano paseo fluvial era apenas audible desde este callejón, especialmente por el parloteo que llegaba a raudales desde el centro de la ciudad. El resplandor de la madrugada envolvía las heladas calles como un aura. El vapor que salía de los puertos y el humo procedente de las fábricas ascendían constantemente, espesos, cenicientos y pesados.
—Hey, silencio —dijo Benedikt—. Me distraes de inspeccionar cadáveres.
Con el ceño profundamente fruncido, estaba arrodillado junto al cadáver que Marshall había empujado contra la pared. A Benedikt y Marshall se les había asignado nuevamente la tarea de limpieza, la cual no solamente abarcaba la limpieza de los cadáveres ensangrentados, sino también la neutralización y remuneración de los funcionarios involucrados, sobornando a todas y cada una de las fuerzas legales que intentaran entrometerse con el asunto de estos gánsteres muertos.
—¿Distrayéndote? —Marshall se puso en cuclillas para quedar al nivel de Benedikt—. Si esto es cierto, deberías agradecerme por aliviar la sombría tarea.
—Te agradecería si me ayudaras —murmuró Benedikt—. Necesitamos a estos hombres identificados antes del mediodía. A este ritmo, lo único que habremos identificado es el número de cadáveres —puso los ojos en blanco cuando Marshall dio un vistazo a su alrededor y empezó a contar—. Seis, Mars.
—Seis —repitió Marshall—. Seis cadáveres. Contratos de seis dígitos. Seis lunas dando vueltas al mundo.
Marshall adoraba el sonido de su propia voz. En cualquier circunstancia en la que imperara el silencio, como una deferencia hacia el mundo se había impuesto como tarea llenar los huecos vacíos.
—No empieces…
La protesta de Benedikt fue ignorada.
—¿He de compararlo con una noche de invierno? —Marshall declamó—. Es más imponente y más escabroso: los tempestuosos vientos tiemblan con menos fuerza…
—De modo que viste a un extraño durante dos segundos en la calle —interrumpió Benedikt con hastío—. Por favor cálmate.
—Con ojos como belladona, labios como fruta fresca. Una peca en la parte superior de su mejilla izquierda similar a… —Marshall hizo una pausa, luego de repente se puso en pie— similar a esta mancha de forma extraña en el suelo.
Benedikt se detuvo en seco, con un gesto áspero en el rostro. También se incorporó, examinando el mencionado objeto en el suelo. Era mucho más que sólo una mancha de forma extraña.
—Es otro insecto.
Marshall apoyó una pierna en un ladrillo que sobresalía de la pared.
—Oh, por favor no.
Entre las grietas del pavimento, una mancha negra salpicaba el cemento, una mancha de aspecto ordinario si se le daba sólo un rápido vistazo. Pero así como un artista podría detectar un movimiento accidental del pincel en medio de una mezcla heterogénea de trazos intencionales, en el momento en que el ojo de Benedikt aterrizó en la mancha, un escalofrío recorrió su columna y le dio a entender que el lienzo del mundo había cometido un error. Esta criatura no debería de estar aquí.
—Es de los mismos —dijo, presionando sus dedos con cautela alrededor del insecto—. Es el mismo tipo de insecto de los que encontramos en el puerto y llevamos al laboratorio.
Cuando Benedikt recogió el insecto muerto y se lo mostró a su parlanchín amigo, esperaba que Marshall hiciera algún comentario burdo o improvisara una canción sobre la fragilidad de la vida. En lugar de ello, frunció el ceño.
—¿Te acuerdas de Tsarina? —preguntó de pronto.
Incluso conociendo las habituales salidas por la tangente y las intrincadas historias de Marshall, este abrupto cambio de tema resultaba extraño. Pese a todo, Benedikt decidió seguirle la corriente y respondió:
—Por supuesto.
Su golden retriever había fallecido el año anterior. Había sido un día extraño, de duelo tanto en honor de la fiel compañera como por la peculiaridad de una muerte que por una vez no había sido causada por el impacto de una bala.
—¿Recuerdas cuando Lord Montagov la trajo por primera vez? —Marshall continuó—. ¿La recuerdas dando saltos por las calles y frotándose el hocico con todos los demás animales que encontraba, ya fuera un gato o una rata salvaje?
Marshall estaba tratando de llegar a cierto punto, pero Benedikt aún no podía determinar cuál era. Nunca entendería la forma en que hablaban las personas como Marshall, en círculos tras círculos, hasta que su discurso se convertía en el Uróboros tragándose a sí mismo por la cola.
—Sí, por supuesto —respondió Benedikt, con un gesto de apatía—. Cargaba tantas pulgas encima que éstas se la pasaban saltando por su pelaje…
El Uróboros finalmente había escupido su propia cola.
—El cuchillo —Benedikt le hizo gestos a Marshall para que buscara en sus bolsillos—. Dame tu cuchillo.
Sin titubear un segundo, Marshall sacó una navaja y se la lanzó. El mango se deslizó limpiamente hacia la palma de Benedikt, y Benedikt la dirigió hacia abajo, cortando una tira de piel bajo el cabello del cadáver tan cuidadosamente como pudo. Cuando la cortada melena cayó al suelo, Benedikt y Marshall se inclinaron de inmediato para examinar el cuero cabelludo del muerto.
Fue en ese momento que Benedikt estuvo a punto de vomitar dentro de su propia boca.
—Eso —dijo Marshall inexpresivo— es repugnante.
Sólo había un centímetro de piel a la vista, un centímetro de tono blanco grisáceo entre dos mechones de espeso cabello negro. Pero en este espacio, sobresalían una docena de protuberancias rosadas del tamaño de una uña, bultitos que habían servido de hogar para los insectos muertos, que parecían haberse instalado justo debajo de la primera capa de piel. El cuero cabelludo de Benedikt sintió un picor súbito a la vista de los exoesqueletos enroscados, apenas visibles debajo de la membrana, con sus patas, las antenas y los tórax atrapados y congelados en el tiempo.
Benedikt agarró con más fuerza el cuchillo. Maldiciéndose por su curiosidad, aplanó con lentitud los mechones del cabello del muerto para que no bloqueara su vista de la piel expuesta. Entonces, con los dientes apretados y una mueca de asco pendiendo del borde de su lengua, empujó la punta de la hoja en una de las protuberancias.
No se produjo el sonido o la visión de un fluido liberándose, como había estado anticipando Benedikt que sucediera ante una visión tan repugnante. En un tenso silencio, alternado con el sonido ocasional de un auto que pasaba por la calle cercana, Benedikt usó el cuchillo para cortar la delgada piel de uno de los insectos muertos.
—Adelante —dijo Benedikt cuando un insecto que había estado enterrado quedó semiexpuesto—. Sácalo.
Marshall lo miró como si éste le hubiera sugerido que mataran juntos a un bebé para después comérselo.
—Debes estar bromeando.
—Tengo ambas manos ocupadas, Mars.
—Te odio.
Marshall respiró hondo. Con cautela, metió dos dedos en la abertura. Extrajo el insecto muerto.
Salió a la vista con venas, vasos y capilares adheridos a su vientre. Era como si el insecto fuese una entidad por su propia cuenta y el hombre muerto surgiera de éste, cuando en realidad, las líneas tan finas como papel de tono rosa y blanco que brotaban del insecto estaban siendo arrancadas del cerebro del hombre. Benedikt habría podido equivocarse.
Las venas temblaron cuando una ráfaga aislada de viento sopló desde el agua.
—¿Qué te parece? —dijo Benedikt—. Creo que acabamos de descubrir lo qué está provocando la locura.